En defensa de los sofistas
La condena a muerte de Sócrates y el fin de la época dorada de Atenas tras su victoria en las Guerras Médicas incentivaron una noción de los sofistas como oradores verborreicos amantes del engaño. Sin embargo, la línea que separa filosofía de sofística (o de conocimiento) es delicada, casi imperceptible.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Poblaban las ágoras, los rincones de las ciudades más ricas y populosas del orbe helénico. Después de la victoria griega en el intento de invasión persa en las Guerras Médicas, Atenas se convirtió en la capital de la retórica. El modelo democrático exportado por la polis ática situó el dominio de la palabra y la adquisición de una buena formación, junto con una correcta utilidad para las élites dominantes, como las dos herramientas esenciales para garantizar un cómodo ascenso social. A lo largo del siglo V a.C., multitud de hombres sabios, unos nativos de la ciudad y otros de procedencia extranjera, se instalaron en Atenas para fundar sus escuelas, donde garantizaban una educación holística y, por encima de todos los conocimientos y artes, el dominio de la retórica y la oratoria, para aquellos alumnos que pudiesen permitirse sus lecciones.
Aquellos «maestros» venidos de colonias y de otras regiones de la Hélade se hacían llamar sophos, que traducido sin contemplar los matices de la época vendría a significar «sabio», aunque entendido como quien es especialmente habilidoso en algo. Los sofistas confrontaron sus ideas, pero dejaron un legado común: un creciente escepticismo hacia el misticismo religioso y el valor de la verdad. El motivo es sencillo de comprender: como sucede hoy en día, para quienes dominan el lenguaje y son capaces de embaucar a las muchedumbres incautas con sibilina candidez en sus discursos, ¿qué noción de verdad va a existir más allá del mensaje que el grácil orador quiera imprimir en sus oyentes? La verdad, para gran parte de los sofistas (entre ellos destacaron, por su vehemencia, Gorgias e Hipias de Elis, a quien se le atribuye el aforismo «la ley es el tirano de los hombres, les fuerza a hacer muchas cosas en contra de la naturaleza»), se redujo a la victoria en la guerra que libran los sonidos que escapan de nuestros labios al hablar.
Sin embargo, el relativismo propio del movimiento sofista tuvo, y sigue teniendo, a unos opositores formidables: los filósofos, aquellos amantes del genuino saber que necesitan comprender la naturaleza verdadera del mundo. La filosofía como búsqueda del conocimiento existe desde que el ser humano adquirió consciencia de sí mismo. El filósofo puede ser sofista en tanto que su entrenada y elevada capacidad reflexiva le dota de disposición para hallar conocimiento y verdad en su análisis de la realidad, pero el sofista, por el hecho de acumular amplios saberes o de especializarse en ellos, no tiene por qué poseer condición filosófica.
El filósofo puede ser sofista, pero el sofista no tiene por qué poseer condición filosófica
Resulta sumamente interesante observar que la noción de la sofística como la matriarca de una familia léxica con semántica negativa –sofisma, sofista…– surge con la renovación de la filosofía que se produce a partir de Sócrates, donde el estudio de la naturaleza pasa a un segundo plano para centrar la mirada sobre el ser humano y su modo de vida en comunidad. Pero, más allá de un plano intelectual, el descrédito de la sofística nace con la derrota de la ateniense Liga de Delos ante Esparta y sus aliados durante la Guerra del Peloponeso (431-404 a.C.). Durante aquellos años de engaño, traiciones y breve derrumbe de la democracia, la ciudadanía exigió responsables. Una de las víctimas fue el propio Sócrates. La persecución de aquellos sabios-charlatanes implicó el ostracismo, el asesinato y el encarcelamiento.
Volviendo sobre la cuestión de la sofística, y bien analizada, toda «acumulación de saber» tiene dos rostros. Uno, el que hoy llamaríamos «académico», que recopila el conocimiento que consideramos que es cierto, o que puede serlo, y permite su transmisión, también la investigación a partir de él. Este aspecto no tiene nada de perverso. Por el contrario, resulta imprescindible la existencia una potente y sólida capacidad de acceso al conocimiento para conseguir el progreso económico, cultural y espiritual de la sociedad. El otro rostro de la sofística recae sobre el uso de los conocimientos adquiridos para otros fines que no son el cultivo del saber, es decir, como herramienta para terceros intereses, como hoy en día implica la ciencia aplicada a proyectos que, aunque lucrativos, puedan ser dañinos contra el ser humano y la naturaleza o el tradicional uso de la habilidad con la palabra para la seducción de los oídos desentrenados en descubrir mentiras. No obstante, el riesgo de que una persona bien educada pueda usar su aprendizaje para objetivos egoístas e inmorales es el precio que pagar para garantizar un bien mayor, que no es otro que una sociedad que apoya parte de su peso en la difusión y adquisición de saberes.
El otro rostro de la sofística recae sobre el uso de los conocimientos para otros fines que no son el cultivo del saber
En el mundo antiguo, la sabiduría o, como poco, la habilidad en alguna ocupación concreta, fue muy valorada, al menos, hasta que intentó colonizar el ánimo reflexivo, una abstracción más profunda en el análisis de la realidad más allá de aquellos saberes aprendidos y asumidos. Por poner algunos ejemplos, en la India del siglo VIII a.C., los textos védicos elogian a una filósofa de las cuestiones naturales, Gargi Vachaknavi, que en un rajasuya (sacrificio ritual) realizado por un poderoso príncipe del subcontinente fue capaz de mantener el pulso a numerosos eruditos y brahmanes. Cuando llegó el turno de un reconocido rishi o sabio, Yajnavalkya, su discusión sobre lo imperecedero o brahman alcanzó tal intensidad que Yajnavalkya tuvo que retirarse de la disputa dialéctica. En China, el declive de la dinastía Zhou hacia el siglo V a.C. propició que numerosos «maestros» o zi, sabios especialistas en diversas disciplinas, prodigaran por diversos reinos y principados. Unos fueron habilidosos con la interpretación de los astros, el significado de los oráculos y la naturaleza. Otros, con la recopilación de los textos antiguos. Quienes eran expertos guerreros enseñaron su oficio. Y también hubo maestros del lenguaje y eficaces legisladores. Las tradicionales enseñanzas de hombres sabios como Confucio y, posteriormente, Mencio, retóricos como Gongsun Long, maestros como el taoísta Zhuangzi o legisladores como Han Feizi se encuentran a medio camino entre lo que consideramos hoy como filosofía y lo que, para los antiguos chinos, era conocimiento.
Mirar a los movimientos sofistas griegos (hubo tres de suma importancia a lo largo de la Historia, no únicamente el de época socrática) como movimientos de enseñanza, y a los sofistas como maestros, parece una apropiación de la percepción china muy interesante para nuestro pensar occidental. ¿Qué sería del legado de nuestra cultura sin los experimentos de Arquitas, las críticas a la ley de Trasímaco y la aportación de Hipias de Elis a las matemáticas con el descubrimiento de la trisectriz que lleva su nombre? ¿O Isócrates, quien situó la noción de qué era ser griego por encima de las triviales rivalidades entre polis de una misma cultura, entre muchas otras aportaciones? Sin olvidar el poderoso impacto que en su época propició Protágoras, quien en el Teeteto de Platón sale muy bien parado en su diálogo con el personaje de Sócrates. Tomando una referencia de este último, tanto Confucio como él, en unos siglos casi parejos, reformularon el valor de los nombres y resignificaron el sentido de la areté –virtud en tanto útil, óptimo al hacer algo, no con la connotación moral que adquirió el término «virtud» con el paso del tiempo–, además de incorporar, casi con idénticas justificaciones, una actitud escéptica respecto del misticismo. La linde que separa la sofística de la filosofía muy frecuentemente es incierta.
Tanto ayer como hoy, los eruditos o sofistas, académicos u hombres y mujeres hechas a sí mismas a base de constancia y estudio mantienen una labor social trascendental para que nuestra civilización siga funcionando a través de la enseñanza y la investigación. Junto con filósofos e intelectuales, los sabios siguen ofreciéndonos una importante lección: para avanzar, antes es necesario pensar. Y conocer.




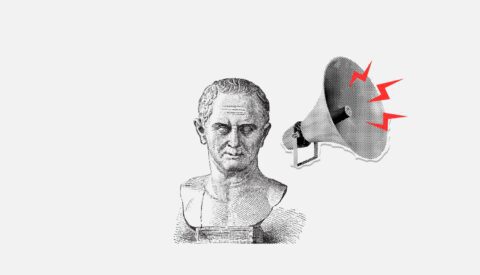
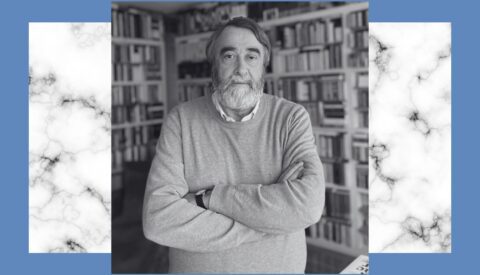



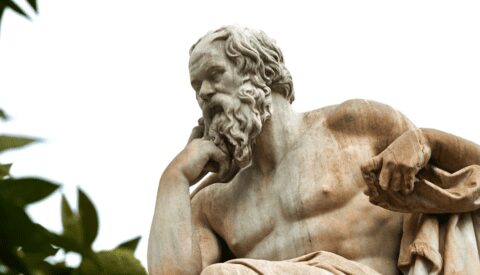

COMENTARIOS