Cerebro, ‘terra incognita’
La neurociencia se ha convertido en eje fundamental en la comprensión del cerebro y su conexión con la conciencia humana. No obstante, a pesar de los logros obtenidos desde la era de Ramón y Cajal, todavía se enfrenta a enormes desafíos éticos y científicos que pueden demorar la exploración.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA
Artículo
El cerebro humano, con sus alrededor de 80.000 millones de neuronas, es uno de los sistemas más complejos del universo conocido. Aunque su aspecto pueda hacerlo parecer modesto, ya sea porque pesa menos de dos kilos, porque está compuesto de grasa en un 60% o porque está continuamente flotando dentro del cráneo, este órgano esconde tantos misterios como las galaxias sin descubrir. El cerebro no solo nos mantiene vivos, sino que es el responsable de conectar el cuerpo con algo mucho más abstracto, algo que podría ser físico o espiritual, algo que guía al individuo desde su nacimiento hasta su muerte: la mente.
Desde el descubrimiento de las neuronas a finales del siglo XIX, hito que valió un premio Nobel al español Santiago Ramón y Cajal, la neurociencia ha emergido –y se ha consolidado– como campo independiente de la investigación, pues hasta entonces era una rama más de la medicina. Durante este tiempo, especialmente en las últimas décadas, la neurociencia ha avanzado a pasos de gigante en su búsqueda de respuestas sobre la mente humana. Por un lado, gracias a técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional (fMRI), se está logrando mapear el «dónde» ocurren los procesos cognitivos en el cerebro. Por ejemplo, responden a preguntas como «¿en qué parte del cuerpo se encuentra la adicción al tabaco?» Por otro lado, herramientas como el electroencefalograma (EEG) ayudan a desentrañar el «cuándo» ocurren estos procesos, ya que miden la actividad eléctrica a tiempo real y registran los patrones de actividad que ocurren en cada milisegundo. Incluso, en algunos casos, llegamos a entender el «qué» de la mente a través de la neurobiología molecular, que identifica los mecanismos fisicoquímicos involucrados en el pensamiento.
Sin embargo, a pesar de estos avances impresionantes –y sin quitarles ningún mérito–, todavía estamos muy lejos de comprender el «cómo» y el «por qué». No tenemos ni idea de cómo las redes neuronales y sus interacciones producen fenómenos como la memoria o la conciencia. Tampoco comprendemos por qué ciertos procesos cognitivos ocurren de la manera en que lo hacen, ni qué principios subyacentes gobiernan estas funciones. Asimismo, el científico Matteo Carandini, de la University College London, apunta al respecto que «la mayoría de investigadores están de acuerdo en que, excepto casos muy concretos, la relación entre los circuitos neuronales y el comportamiento humano se desconoce por completo».
Cómo decodificar la mente
Ahora bien, ser cauto con los hallazgos no significa estar decepcionado con ellos, e indudablemente la perseverancia está dejando pistas de progreso. El neurocientífico británico David Marr, una de las grandes mentes del siglo XX, sostenía que, para seguir avanzando en la comprensión de los procesos cerebrales, se requieren esfuerzos en tres niveles complementarios: primero, se deben definir las propiedades funcionales de cada proceso, como qué es exactamente la visión, cómo funciona la memoria o cómo se toman decisiones. Segundo, se debe identificar el algoritmo que realiza cada proceso cognitivo y descomponerlo en pasos específicos. En el caso de la visión, esto podría referirse a cómo el cerebro convierte las señales luminosas que llegan a la retina en una imagen coherente. El tercer y último nivel se centra en determinar cómo las neuronas y sus conexiones ejecutan esos algoritmos. Dicho de otro modo, ¿cómo las propiedades físicas y químicas de las neuronas llevan a cabo los algoritmos descritos en el segundo nivel? Este es el nivel más detallado y biológicamente fundamentado, en el que se investiga la estructura y la función del hardware biológico.
Las herramientas más punteras de neurofisiología consiguen explicar «dónde» y «cuándo» ocurren los procesos cognitivos, pero desconocemos totalmente el «cómo» y el «por qué»
Afortunadamente, el siglo XXI ha traído una serie de hallazgos extraordinarios que continúan dignamente con el legado de Marr y el de todos sus antecesores. El estudio del hipocampo, por ejemplo, está permitiendo a los científicos observar directamente cómo se forman y manipulan los recuerdos. Esto es posible mediante la optogenética, una técnica innovadora que combina óptica y genética para controlar la actividad de las células. Usando pulsos de luz, se pueden activar o desactivar neuronas y ver cómo el comportamiento cambia en consecuencia. Actualmente, la optogenética se practica únicamente en animales, pero ha demostrado ser muy útil para entender el funcionamiento de la memoria. Por ejemplo, se ha descubierto que hay redes específicas de neuronas responsables de formar las asociaciones de los recuerdos. Concretamente, las sinapsis en la amígdala y los ganglios basales podrían estar involucradas en el condicionamiento, el tipo aprendizaje que demostró Pavlov con su famoso perro y la campana.
Pero ¿y si lo que estamos aprendiendo sobre el cerebro de los roedores, que es el caballo de batalla de la neurociencia moderna, no puede aplicarse al ser humano? Esto parece poco probable dadas las similitudes entre la neuroanatomía de ambas especies. Por tanto, aunque no sean órganos calcados, lo que se aprende de uno puede aplicarse al estudio del otro.
Inteligencia artificial para descifrar la humana
De todas formas, la exploración de la mente humana va mucho más allá de los experimentos con animales, ya que se nutre de su naturaleza interdisciplinar e integra conocimientos de muchas otras áreas, como la psicología, la lingüística y la ingeniería. En un estudio reciente, investigadores de la Universidad de Texas han demostrado la utilidad de combinar la inteligencia artificial (IA) con la neurociencia para decodificar lo que ocurre en la mente humana. Gracias a la unión de datos recogidos mediante fMRI y modelos de lenguaje impulsados por IA se consiguieron recrear varias historias que una persona escuchaba (o se inventaba) mientras estaba dentro del escáner. Este sistema no es perfecto, ni mucho menos, ya que solamente consigue proporcionar una idea general de lo que la persona está escuchando o pensando. Sin embargo, esto representa un paso enorme hacia la comprensión del modo en que la mente procesa el lenguaje. En el futuro, cabe esperar que veamos aplicaciones más avanzadas de esta tecnología, incluso a nivel comercial, que podrían revolucionar áreas como la comunicación, la educación y el tratamiento de trastornos neurológicos.
Un estudio de la Universidad de Texas demuestra la utilidad de combinar la inteligencia artificial con la neurociencia para decodificar lo que ocurre en la mente humana
Aunque de momento la neurociencia no encuentra demasiadas aplicaciones prácticas de estos modelos, poco a poco va incorporando estos conocimientos para continuar estudiando el cerebro humano. El neurocientífico Nikolaus Kriegeskorte, de la Universidad de Columbia, señala que «los modelos de IA contemporáneos, a pesar de ser más simples en comparación con las neuronas reales, pueden desempeñar tareas cognitivas». Por ejemplo, «la IA permite realizar experimentos que simulan lesiones cerebrales y exploran funciones cognitivas de maneras que no son posibles con cerebros vivos».
Mucho más que curiosidad
Por otro lado, el hecho de que no se encuentren, por ahora, demasiadas aplicaciones prácticas, no significa que no las haya, y mucho menos que el progreso conseguido en los últimos 100 años haya sido un capricho para saciar la curiosidad existencial. En realidad, el estudio de la mente a través de la neurociencia y otras ramas contribuye en gran medida al desarrollo de tratamientos e intervenciones para trastornos psicológicos y psiquiátricos. Las técnicas de neuroimagen han mejorado el diagnóstico y seguimiento de enfermedades neurodegenerativas, mientras que el estudio de la neuroplasticidad está permitiendo crear programas de rehabilitación para pacientes con determinadas lesiones. Asimismo, la neurociencia fomenta debates éticos como los que rodean las interfaces cerebro-computadora, la tecnología de lectura de la mente y los límites de la mejora cognitiva.
La mente ha sido objeto de estudio desde las primeras civilizaciones, y se ha hecho siempre desde la prudencia y el respeto que merece aquello que podría ser el puente hacia realidades que trascienden lo material. Ahora, y desde la generación de Ramón y Cajal, la mente está encontrando su razón de ser en el cerebro, un órgano que ofrece explicaciones físicas sobre la inteligencia humana, gracias a la neurociencia. Muchos otros campos también ofrecen su perspectiva para estudiarlo mejor, aferrados a la entelequia de desentrañar de una vez por todas el verdadero poder de 80.000 millones de neuronas contenidas en kilo y medio de masa flotante.

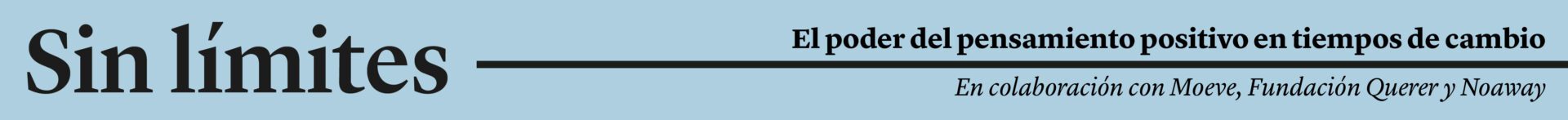
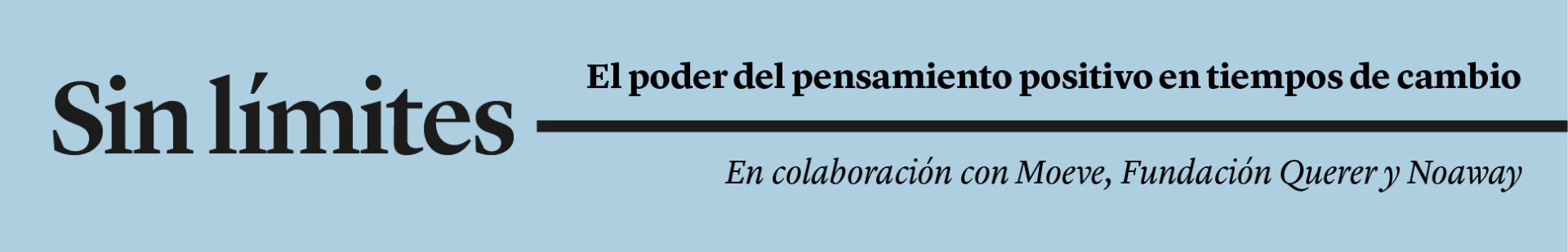



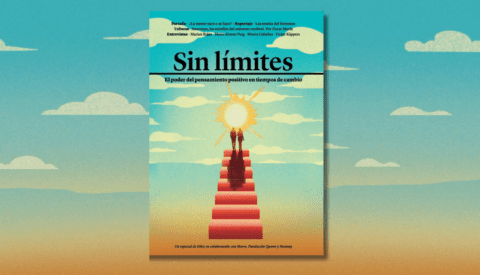
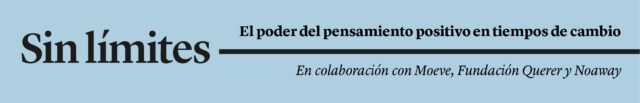

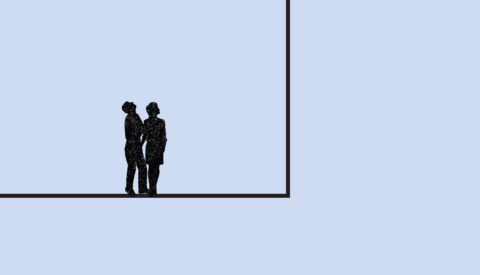


COMENTARIOS