Imagine dos barrios en una misma ciudad. En uno, las aceras están sombreadas por árboles, las viviendas son confortables y los centros de trabajo, ocio y salud quedan a pocos minutos andando. En el otro, las calles son áridas, las viviendas precarias y los servicios, escasos o lejanos. ¿Cree que sus habitantes tienen la misma salud? Lo más probable es que no.
La llamada «privación» no es solo una cuestión económica: es la acumulación de desventajas que impactan directamente en la vida de las personas. Medirla es esencial para entender y reducir las desigualdades sociales en salud.
Privación y salud
La privación es la insatisfacción de necesidades básicas por la falta de acceso a recursos materiales, sociales o económicos esenciales, con profundas implicaciones sobre el bienestar y la calidad de vida de las personas y de las comunidades. Esto impacta directamente sobre la salud de las poblaciones, con la aparición de múltiples enfermedades, tanto agudas como crónicas.
Por ejemplo, la falta de acceso a alimentos saludables, a unas condiciones de vivienda adecuadas o a espacios de ocio y de ejercicio contribuyen a la aparición de dolencias como la diabetes o las patologías cardíacas. También deteriora la salud mental, ya que el estrés crónico asociado a la incertidumbre económica, la inseguridad alimentaria o la falta de vivienda favorecen la aparición de síntomas como la ansiedad, la depresión y otros problemas vinculados a la salud mental.
La privación es la insatisfacción de necesidades básicas por la falta de acceso a recursos materiales, sociales o económicos esenciales
Esta falta de recursos limita igualmente la capacidad de las personas para obtener cuidados formales e informales adecuados, agravando las condiciones de salud. La privación es, por tanto, un fenómeno multifacético que afecta a cada aspecto del bienestar humano.
¿Qué son los índices de privación y para qué sirven?
Con el objetivo de poder comprender y abordar las desigualdades en salud –esto es, las diferencias innecesarias, injustas y evitables–, surgieron los índices de privación. Estas herramientas cuantitativas permiten caracterizar a las personas residentes de diferentes áreas combinando datos sobre empleo, educación e ingresos, y también conocer los recursos existentes en cuestiones como la vivienda o el acceso a otros servicios básicos. La meta es generar una puntuación que refleje el grado de privación relativa o absoluta.
Los índices de privación tienen una gran variedad de aplicaciones. Se utilizan para la planificación en salud, identificando grupos en situación de mayor vulnerabilidad con el fin de diseñar políticas que sean efectivas, o para distribuir los recursos de manera más equitativa.
Además, son herramientas esenciales para evaluar las desigualdades existentes y medir el impacto de las políticas en la reducción de dichas desigualdades. Por último, desempeñan un rol crucial en la investigación, ayudando a comprender la relación entre privación y fenómenos de salud o enfermedad.
Por ejemplo, en España los índices de privación han servido para relacionarla con enfermedades tan diversas como el cáncer de estómago o el riesgo de aparición de Covid-19, pero también para priorizar intervenciones en salud en zonas urbanas.
Una nueva propuesta de la Sociedad Española de Epidemiología
Uno de los primeros índices de privación desarrollado fue el índice de Townsend en la década de los 70. Peter Townsend definió la privación como «aquella situación en la que las personas carecen de los recursos necesarios para participar en las actividades, costumbres y estilos de vida considerados habituales en la sociedad a la que pertenecen». Este enfoque fue fundamental para los estudios sobre pobreza y desigualdad.
El índice de privación de Townsend no solo consideraba la falta de recursos básicos, sino también la incapacidad de participar de forma plena en la sociedad, siguiendo el marco conceptual de desigualdad definido por el economista indio Amartya Sen, entendido como «un entorno de oportunidades». Este punto de vista llevó al desarrollo de indicadores que medían la privación a través de distintas dimensiones, como la vivienda, el empleo, la educación y el acceso a otros servicios esenciales.
Durante décadas, el desarrollo de otros registros incorporaron distintas dimensiones, como son el índice de Carstairs o el Índice Europeo de Privación.
En España, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) desarrolló el índice de privación 2011, adaptado a las características del territorio español. Esta herramienta utiliza datos censales para medir desigualdades en dimensiones clave, como el empleo y la educación.
Desde entonces, la situación del país ha cambiado. Por ese motivo, la SEE está llevando a cabo una revisión y actualización de su índice, que utilizará la información del Censo de 2021 y que incorporará nuevas dimensiones vinculadas a la desigualdad que han cobrado importancia en los últimos años, como los hogares monomarentales o características de la vivienda.
Herramienta para la acción
Medir la privación no es un ejercicio meramente teórico: es el primer paso para construir políticas públicas más eficaces y sociedades más justas. Resulta fundamental que avancemos en la comprensión y en el abordaje de las desigualdades en salud, con el fin de diseñar estas políticas que contribuyan a la existencia de sociedades más equitativas y saludables.
Los índices de privación son una herramienta clave en la evaluación de estas desigualdades y ofrecen una guía para la acción de salud pública.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
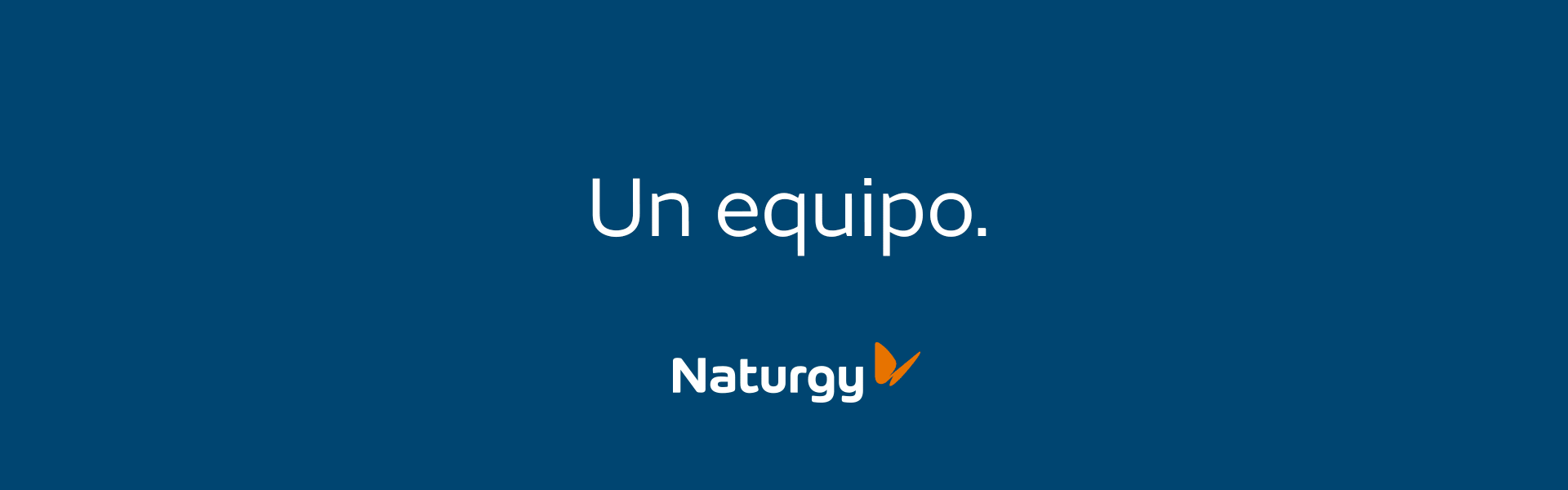

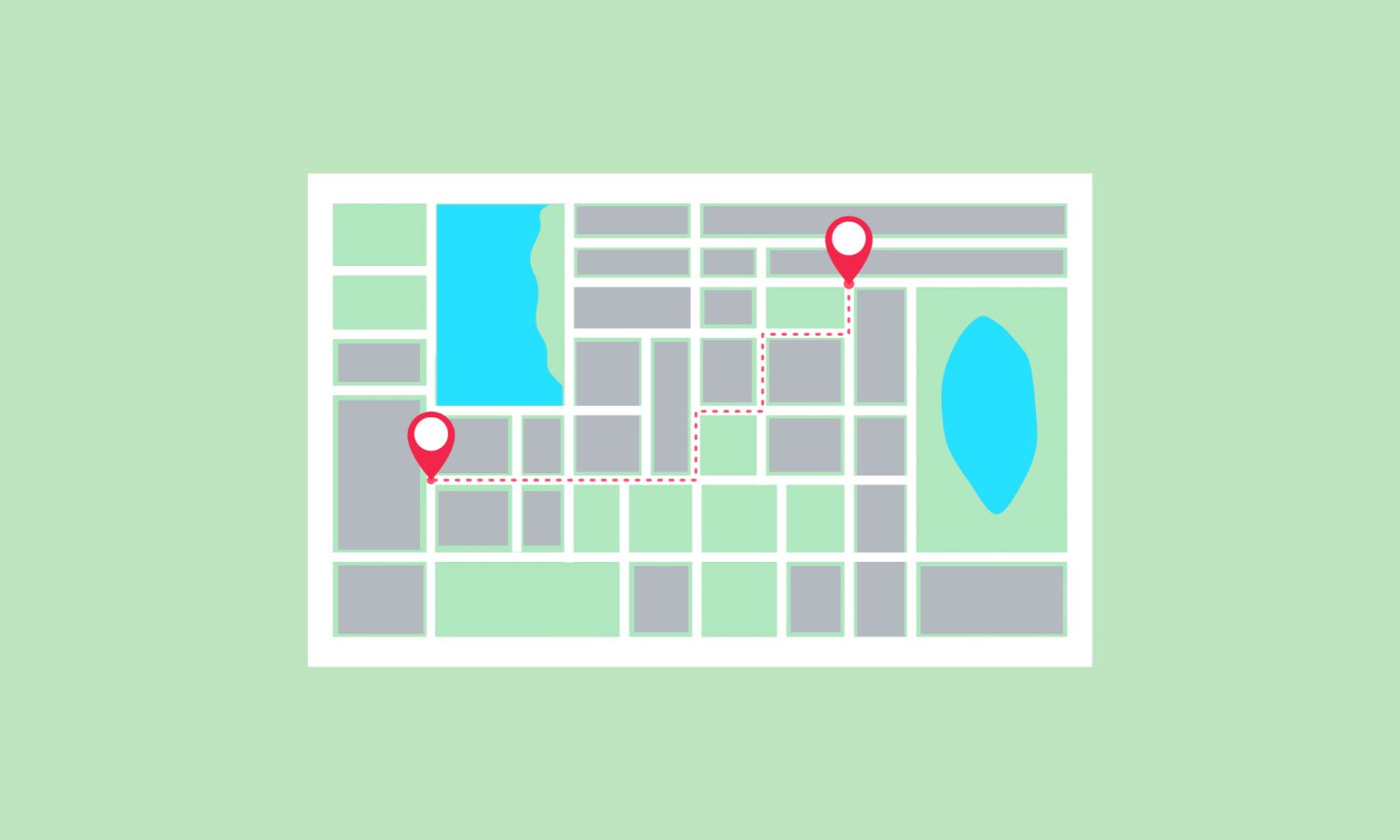
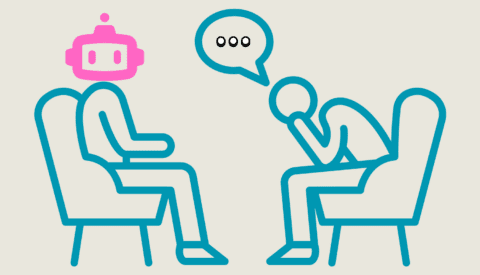







COMENTARIOS