Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2023

Artículo
Al principio era bosque. Puro bosque. Poco a poco, con la paciencia que debe tener todo jardinero, lo fue convirtiendo en un jardín. Hoy Santiago Beruete vive rodeado de verde, en un rincón de la isla de Ibiza que –se apura a advertir– es más que un lugar de fiesta y diversión. Filósofo nacido en Pamplona (España), Beruete es autor de libros como ‘Jardinosofía’, ‘Verdolatría’ y ‘Aprendívoros’, en los que recorre la historia de los jardines y su relación con los seres humanos desde una mirada filosófica. Analiza lo que un jardín puede enseñarle al ser humano, la relación que deberíamos tener con el mundo vegetal. Los libros de Beruete están llenos de sabiduría y humildad. Lo mismo que su jardín, en el que han comenzado a crecer las mal llamadas «malas hierbas», que valen tanto como las otras.
¿Cómo comenzó su relación con los jardines?
Es curioso. Yo vengo del mundo de la filosofía, también he escrito literatura, pero tenía un vida muy alejada de los jardines. En un momento de crisis personal, en torno a los 40 años, me fui refugiando cada vez más en el jardín. En realidad, lo que tenía era un trozo de bosque que a lo largo de los años lo fui convirtiendo en jardín. Al principio era un desahogo, pero acabó por ser una parte central y valiosa. De ahí fueron naciendo muchos intereses. Empecé a hacer escritos. Hice una tesis doctoral inspirada en los jardines y escribí Jardinosofía. Me dejé llevar por la inteligencia intuitiva. Pero no hace mucho tiempo mi hermano me dijo: «tú no eres muy consciente de por qué has hecho esto», y me recordó de dónde veníamos. Cuando éramos pequeños, nosotros perdimos a nuestra madre y fuimos criados por nuestra abuela, que era amante de la jardinería. Tenía un jardín donde nos cuidaba, nos daba instrucciones, era un espacio que se convirtió en la extensión del amor. Creo que esto se coló por debajo de toda racionalidad y fue mi motor inconsciente.
Hay una idea que habita todos sus libros: que de las plantas, además de fármacos o alimentos, podemos extraer lecciones para vivir bien. ¿Qué es lo más importante que nos enseñan?
Algo que es muy significativo para mí es que las plantas no pueden huir de las amenazas. No pueden poner pies en polvorosa, sino que acaban desarrollando estrategias para adaptarse. Este es un mecanismo muy valioso. Nosotros a veces no podemos cambiar la realidad, pero siempre tenemos la posibilidad de modificar nuestra forma de pensar esa realidad. Las plantas son resilientes, elaboran mecanismos para sobrevivir en los más difíciles hábitats. Todo al servicio de la continuidad. Incluso ahora vamos conociendo las complejas relaciones simbióticas que hay en el subsuelo, sus redes de apoyo mutuo. Estamos descubriendo que existen otras formas de inteligencia que no son humanas y que son capaces de resolver problemas. Debemos empezar a ver las plantas, al mundo vegetal, como maestros de vida y no solo como objetos. Mientras no seamos capaces de hacer esto, y sigamos disociados entre cultura y natura, es una arrogancia llamarnos sapiens.
«Algo que es muy significativo para mí es que las plantas no pueden huir de las amenazas»
Las hemos subvalorado. Tenemos una relación con los animales que por lo general no existe con el mundo vegetal. ¿En qué momento cree que empezó esta división?
Primero, somos antropocéntricos-zoocéntricos. Somos un mamífero y tenemos una forma de interpretar el mundo propia de mamíferos. El animal humano proyecta esa visión sobre todo. En este momento estamos hablando desde un ordenador, que en cierta medida es una proyección de nuestro esquema corporal. Tiene un disco duro que podría ser equivalente al cerebro, unos periféricos que serían como las extremidades. Lo proyectamos en todo. Nos cuesta entender otras formas de inteligencia que no son individuales, que son más de enjambre, de colonia, como la inteligencia vegetal. Por otro lado, la jardinería está relacionada con los oficios. La filosofía, a partir de Platón sobre todo, comenzó a menospreciar lo que tenía que ver con el mundo más sensible, de la técne. La filosofía se contraponía a la técne. Era un trabajo espiritual, abstracto, del entendimiento, y miraba con cierta superioridad a aquellos que trabajaban con las manos, con lo material. Aunque las escuelas filosóficas surgieron en los jardines, el oficio de jardinero quedó en una segunda posición frente a lo que era el noble ejercicio del pensamiento. Aristóteles sí llegó a atribuirles a las plantas un alma vegetativa. Fue el primer autor en la historia occidental que dijo que las plantas tenían alma. Pero esto se fue difuminando y no llegó hasta nuestra época. Nos cuesta mucho entender que estamos rodeados de formas de vida diferentes a las nuestras.
Esa inteligencia de enjambre que las caracteriza es otra buena lección para la humanidad. Nos serviría mucho replicarla, ¿no?
Por supuesto. Y me decías que cuándo se echó a perder la relación con la naturaleza. No hay un momento crucial. Pero sí un hecho bastante significativo: cuando empezamos a vivir en ciudades, los seres humanos abandonamos el modo de vida tribal y nos convertimos en sedentarios. Se empiezan a acumular excedentes, comienza también la explotación del ser humano por el ser humano, la desigualdad social, en fin. Se podría establecer, en el comienzo de la revolución agraria, la ruptura con la naturaleza. El ser humano deja de ser una criatura más del entorno natural y comienza a definirse por oposición a él. Quizá esta sea la asignatura del siglo XXI: volver a recobrar esa alianza.
«Cuando empezamos a vivir en ciudades, los seres humanos abandonamos el modo de vida tribal y nos convertimos en sedentarios»
¿Ha visto avances en esa asignatura pendiente?
Cuanto más se va superpoblando el mundo, mayor es la veneración por la tierra. Lo que pasa es que existe una relación ambivalente, contradictoria: veneramos la naturaleza, pero estamos en guerra con ella; nos fascina lo verde, pero participamos de su destrucción; sabemos que no somos los dueños del planeta, pero consumimos más recursos de los que debiéramos. En apenas tres décadas, dos de cada tres terrícolas vivirán en áreas metropolitanas. Si la ciudad tiene un futuro, será porque avance en una alianza estratégica con la naturaleza. Sea porque, como sucede ya en algunas ciudades europeas, se acaben incorporando bosques a la propia ciudad, porque se desarrollen jardines verticales, en fin. Si queremos tener futuro y salvarnos de nosotros mismos, necesitamos establecer algún tipo de evolución en este sentido.
¿Tiene alguna ciudad en mente que haya dado pasos hacía ese camino?
Nantes, en Francia, es una ciudad muy asociada a los jardines desde el Renacimiento. Me gusta el cuidado que tienen de las hierbas silvestres, las «malas hierbas», las invasoras. Ya no las arrancan, sino que ponen carteles anunciando para qué sirven, cuáles son, etc. En las terrazas del bloque de edificios, donde me alojé hace poco, había árboles. Era una especie de pequeño edificio-bosque. La ciudad tiene jardines comunitarios, populares. Es un lugar donde lo verde –sean jardines históricos, sean edificios renaturalizados o huertos comunitarios– tiene una presencia por todos lados. Eso impacta en la calidad de la vida. Son pequeños intentos ante un reto enorme.
En uno de sus libros, usted dice que los que cuidan un jardín saben algo que lo demás ignoran. ¿Qué es eso que saben? ¿Qué se aprende al tener un jardín?
Bueno, lo primero es que no es necesario tener un gran jardín. A veces se trata de cuidar de unas plantas. Colaborar con el crecimiento de las plantas, de tu huerto, de tus maceteros, lo que sea, ayuda al propio crecimiento personal, a la renovación interior. Para cuidar un huerto, un jardín, o unas macetas, necesitas atender a otro ser vivo. Es una enorme escuela del cuidado. Ver crecer lo que plantamos nos brinda una fuente genuina de gozo y nos permite la introspección. Salir al jardín es entrar en uno mismo. Porque cuando nos ocupamos de otro, nos ocupamos de nosotros. Logramos romper la burbuja en la que vivimos atrapados. En un mundo cada vez más abrumado por las prisas, obsesionado con la productividad, ocuparse de un jardín es una forma de insumisión genuina que nos vuelve a reconectar con lo que fuimos.
«Colaborar con el crecimiento de las plantas, de tu huerto, de tus maceteros, lo que sea, ayuda al propio crecimiento personal, a la renovación interior»
Por eso, según afirma, la humildad es la palabra por excelencia del jardinero…
Un jardín es una escuela de virtudes éticas. En efecto, la palabra que define al jardinero –como una actitud ante la vida– es la humildad, que tiene la misma raíz de humus, la tierra negra de cultivo. La humildad podría ser definida desde esta óptica como alguien que vive apegado a la tierra, a ras del suelo. Muchas veces las plantas nos dan curas de humildad porque no prosperan donde hemos decidido plantarlas, no actúan como nos gustaría, no obedecen nuestras instrucciones.
Si el ser humano desaparece, el planeta sigue viviendo. Si las plantas desaparecen, el planeta muere. Eso, según usted, también debería hacernos sentir menos superiores…
Es un prejuicio antropocéntrico creer que toda la tierra está en nuestras manos. Cuando aparecimos en el escenario de la historia natural, el mundo ya estaba muy poblado. Las plantas existían miles de años antes de que nosotros hiciéramos acto de aparición. Lo que está en juego con la crisis climática, por ejemplo, no es tanto la desaparición del mundo – eso es darnos una importancia que no tenemos–, sino la continuidad de nuestra civilización tecnocapitalista. El planeta va a continuar. Con o sin nosotros.
Usted dice que el jardín le ha servido también para su oficio de escritor. ¿Cómo ha sido esa relación?
Cultivar y escribir están muy emparentados. El escritor, como el jardinero, retira la hojarasca, crea un espacio, poda… A veces pienso que la agricultura, o el cultivo, fue la primera forma de escritura. No es casual que muchas veces hagamos renglones con las plantas, lo mismo que hace- mos con la escritura. Hay un eco entre esas dos actividades. Por otro lado, el jardín ha sido un lugar de retiro e inspiración. Muchas veces, estando allí, he rumiado las historias que después han terminado en un papel.
«Es un prejuicio antropocéntrico creer que toda la tierra está en nuestras manos»
¿Cómo es su jardín?
Humilde. No es gran cosa, pero es importante para mí. Me lo propuse hacer sin ayuda. Al principio uno tiene la idea de que todo sea florido y hermoso. Después te vas dando cuenta de que la belleza consiste en la supervivencia. Vas apreciando aquellas plantas autóctonas, que se adaptan al entorno, que exigen poco, que quizá no estén en su esplendor en algún momento pero después reviven. Las mal llamadas malas hierbas se convierten en tus aliadas y protagonistas. Es un jardín austero, sobrio.
Eso va con la idea que usted plantea en sus libros. De no perseguir lo que se considera bello. Le dedica un capítulo a la orquídea, que hoy es la reina en ese mundo de la belleza…
Los jardines están muy asociados a la idea de belleza. Pero, ¿qué es belleza? Los principios ecológicos y los conceptos estéticos llevan reñidos toda la historia. Muchas de las cosas que llamamos bellas no son nada sostenibles o ecológicas ni respetuosas con el entorno. Uno de los retos para refundar la relación con la naturaleza es empezar a alinear nuestra concepción de la belleza con los principios ecológicos. Es decir, para que una cosa sea hermosa debería ser respetuosa de la sostenibilidad. El caso de las orquídeas, que han tomado el sitio de la rosa, es emblemático. Su cultivo se ha prestado a un tratamiento cada vez más industrial. No es el modelo a seguir. Tenemos que reeducar la mirada. Aprender a ver de otra forma y valorar lo diferente.
Esta entrevista es parte de un acuerdo de colaboración entre el diario ‘El Tiempo‘ y la revista ‘Ethic’. Lea el contenido original aquí.








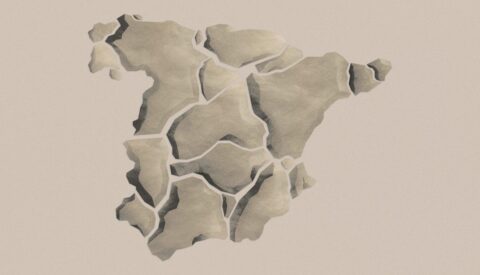



COMENTARIOS