El derecho a escribir (y a vivir) mal
«Celebro que Trapiello deje sin editar a Cervantes, para que los obtusos y los iracundos detectores de naderías se enteren de que la literatura no es escribir bien y que la corrección no significa nada», afirma Sergio del Molino en esta columna. Para el escritor, la perfección es tan antipática que solo se redime con tropezones, manchas de tinta y lo que Shakespeare llamaba «frases de lunes por la mañana».
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2024

Artículo
Charlé en la radio con Andrés Trapiello a cuenta de la nueva edición de su traducción del Quijote, que acaba de salir en un estuche con dos volúmenes preciosos en papel biblia y tapa dura, con una composición vanguardista: en las páginas pares, el texto canónico en la edición de Alberto Blecua; en las impares, la traducción al castellano actual. Una virguería tipográfica que se añade a la virguería idiomática del amanuense Trapiello, que, cual monje en su scriptorium del centro de Madrid, dedicó catorce años a devolver a la lengua viva el mayor tesoro de la literatura española.
Le pregunté por su trabajo de editor de Cervantes, además de traductor. En algunos pasajes, Trapiello ha corregido erratas y errores que un editor moderno habría cazado, pero que en el siglo XVII eran difíciles de remediar, pues los manuscritos no se revisaban como ahora ni había un trabajo de edición como tal, tan solo un impresor que colocaba tipos uno a uno y, en el proceso, añadía más erratas de las que corregía. «He corregido muy pocas», me dijo, y citando el aforismo de Juan Ramón que más le gusta («he aprendido a ser sucio, y me parece bien»), reivindicó el derecho a escribir mal y a equivocarse.
Lo expresó mejor en el prólogo: «[H]e dejado algunos «entró dentro», «salió fuera», «se apartó a una parte» o «los sucesos que allí me han sucedido», y unos pocos de esos «descuidos» que, a juicio de los entendidos, le afean tantísimo el estilo a Cervantes. ¿Por qué conservarlos? Por recordar a todos aquellos que ponen tanta ilusión en descubrírselos y afeárselos a los escritores de ahora que de menos nos hizo Dios».
Los cervantistas han estudiado a fondo los descuidos del Quijote: a veces Sancho Panza va a pie, y otras, en burro, la cronología de algunas escenas es confusa, las descripciones se contradicen, y hay sujetos sin predicado, adjetivos que no concuerdan, frases sin sentido, personajes que cambian de nombre o desaparecen porque el autor se ha olvidado de ellos, y un montón de cosas más que afectan tanto al lenguaje como a la trama y que un editor profesional de hoy habría evitado con un boli rojo y la nomenclatura del corrector de pruebas (indescifrable para quien no haya visto las primeras o segundas galeradas de un libro). Los lectores de Galdós (que suelen ser los mismos que los de Cervantes) también detectamos descuidos similares en sus novelas. Lo más habitual en el autor de los Episodios es que repita escenas e ideas que ya ha escrito, seguramente porque no recuerda haberlas narrado y no se ha dado cuenta al revisar el manuscrito porque lo ha repasado muy deprisa, con la respiración impaciente del impresor en la nuca.
Lo que para algunos son descuidos, para otros son pruebas de pasión
Lo que para algunos son descuidos, para otros son pruebas de pasión. Yo me imagino a un escritor tan embebido de su trabajo, tan entusiasmado con lo que escribe, que no repara en minucias porque le puede el ansia de seguir la historia, como nos puede a los lectores el ansia de seguir leyendo.
Hay quien se enfada mucho con estas cosas, y los escritores vivos sufrimos la furia de estos lectores intransigentes, pues no hay libro sin errata ni escritor sin descuido. Algunos te las señalan con alegría de la buena y ánimo de ayudar, pero los más vienen gritando como clientes burlados que piden la hoja de reclamaciones. Entre mis muchos defectos de escritura destacan mi incomprensión de los gentilicios (casi nunca acierto al deducirlos, y pongo andorrense donde debería ser andorrano, o al revés) y mi dislexia con los nombres y palabras extranjeras, a las que someto a un baile de letras terrible que obliga a los correctores a echar horas extras descifrando la grafía correcta de Nietzsche y Stratford-upon-Avon. Una vez, un lector me recriminó con enorme acritud que escribiera mal el nombre de Fuentidueña de Tajo (yo había puesto Fuentidueña del Tajo). «Como comprenderá –me escribió en un correo, y no sé cómo consiguió mi dirección–, después de tamaña ignorancia, no pude seguir leyendo y arrojé su libro lejos». Lo comprendí, claro, y vi mi libro flotando en las aguas del Tajo. O en las aguas de Tajo, no sé ya.
Yo soy un lector comprensivo, compasivo y celebrativo del error, porque encuentro en él la humanidad que busco en un amigo. La perfección es tan antipática que solo se redime con tropezones, manchas de tinta y lo que Shakespeare llamaba «frases de lunes por la mañana» (porque de los descuidos de Shakespeare también se ha escrito mucho, y el First Folio tiene el honor de ser uno de los libros peor editados y con más erratas de la historia de la imprenta, una soberbia chapuza pergeñada por un impresor manco y medio ciego, al parecer). Y no solo porque los juntaletras imperfectos excusamos nuestra burricie en el espejo de los viejos maestros –si ellos, inmortales, la cagaron tanto, cómo no la vamos a cagar nosotros, pobres mortales–, sino porque sabemos que la literatura trasciende muchísimo las minucias.
No hay libro sin errata ni escritor sin descuido
Una editora a la que admiro y quiero dice: si hay libro, un editor puede ayudar a que el libro reluzca y sea más evidente, pero si no hay libro, por mucho que lo reescriban, no van a sacar nada. La escuela de los editores anglosajones se basa en la idea de que el manuscrito es un pegote de barro que se puede modelar. Los editores intervencionistas creen que pueden coger cualquier manuscrito desastrado y apañarlo hasta hacer de él un novelón. Y ciertamente, pueden tomar una idea y un borrador cualesquiera y dotarlos de trama, personajes, arcos narrativos coherentes, clímax, valles, alivios cómicos y un final, pero si el texto original no tiene ese je-ne-sais-quoi de lo que está hecho la literatura, el libro solo será una historia más, otro cuento correcto y bien escrito que pasará por los ojos de los lectores como el agua del grifo cuando se lavan la cara.
Por eso celebro que Trapiello deje sin editar a Cervantes, para que los obtusos y los iracundos detectores de naderías se enteren de que la literatura no es escribir bien y que la corrección no significa nada. Por decirlo a lo Sancho Panza: quien tiene boca, se equivoca. Quien se burla del error sin prestar atención a la música y al fondo es el tonto que se fija en el dedo e ignora la luna que este señala.
Y lo que vale para la literatura, vale para la vida. Porque son lo mismo, y tan ridículo es subrayar en rojo los anacolutos de Cervantes y de Galdós como emprender caminos de perfección y no enterarse de que vivir se parece a escribir en que ambas actividades las emprendemos a ciegas, palpando las paredes y procurando no romper en nuestro avance nada que no se pueda arreglar.




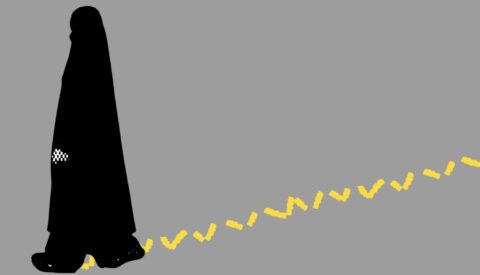

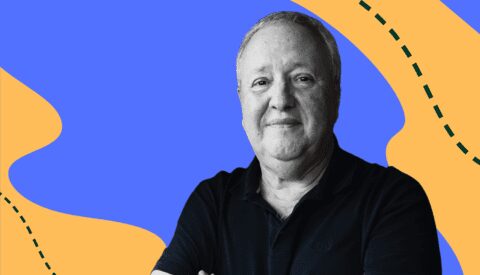




COMENTARIOS