Siglo XXI
El yo soberano
En su último libro, ‘El yo soberano’, la historiadora Élisabeth Roudinesco aborda las que considera las trampas de las políticas identitarias. ¿Están desplazando a los compromisos emancipatorios del pasado?
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2023
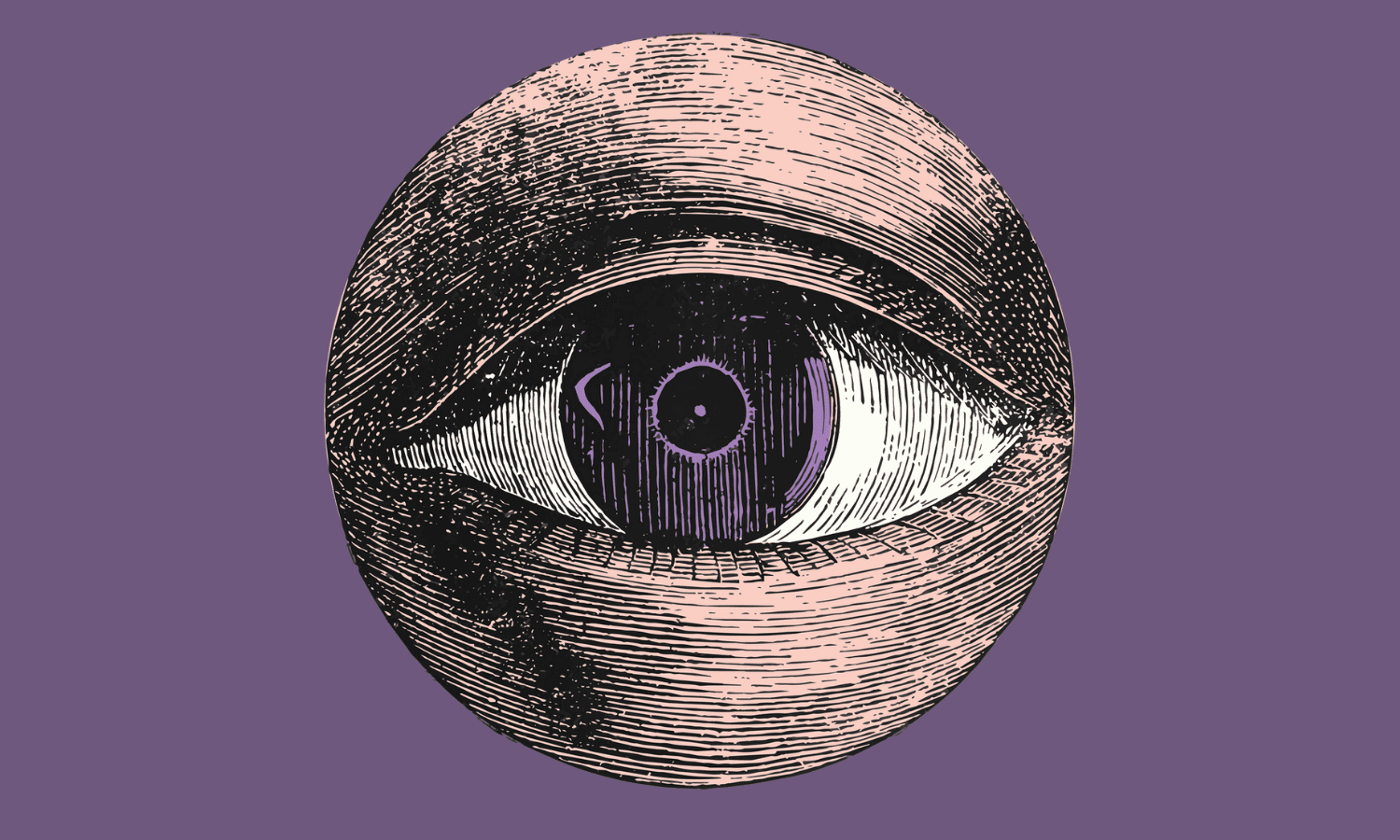
Artículo
Siempre he pensado que el principio de la laicidad es superior a cualquier otro en aras de garantizar la libertad de conciencia y la transmisión de conocimientos, y eso mucho antes de que en Francia tuviéramos que vérnoslas con las derivas identitarias, aunque ya se planteaba la cuestión del islam. Sin embargo, no siento la menor hostilidad de principio hacia el culturalismo, el relativismo o las religiones en general, y considero que las diferencias son necesarias para la comprensión de lo universal. Rechazo la idea de convertir la laicidad en una nueva religión inspirada en un universalismo dogmático, aplicable a todas las naciones. La diversidad y la mezcla son, a mi juicio, las únicas fuentes de progreso. Pero sin un mínimo de laicidad ningún Estado se libraría del yugo de la religión, sobre todo cuando esta se confunde con un proyecto de conquista política, es decir, cuando saca lo peor de sí misma. Por eso, aunque soy muy consciente de que en el mundo hay muchas formas de laicidad tan respetables y eficaces como la del modelo francés, me atengo a la idea general de que la laicidad como tal genera más libertades que cualquier religión investida de un poder político.
Creo también que solo la laicidad puede garantizar la libertad de conciencia y, sobre todo, evitar que a cada sujeto se le asigne una identidad. Por eso, entre otras cosas, en 1989 estuve a favor del proyecto de ley que prohibía el pañuelo islámico en las escuelas francesas, ya que se trata de niñas y chicas menores. Nunca consideré que dicha ley provocara una supuesta «exclusión neocolonial» de los miembros de una determinada comunidad. En Francia, de hecho, la escuela republicana se inspira en un ideal que tiene por objeto separar, en parte, al niño de su familia, sus orígenes y su particularismo, y hace de la lucha contra toda influencia religiosa el principio de una educación igualitaria. En virtud de este principio, ningún alumno tiene derecho a exhibir, en el recinto de la institución escolar, signo ostentoso alguno de su pertenencia a una religión: crucifijo visible, kipá o pañuelo islámico.
«El principio de la laicidad es superior a cualquier otro en aras de garantizar la libertad de conciencia y la transmisión de conocimientos»
Dado que Francia es el único país del mundo que reivindica este modelo de laicidad republicana, es preciso defenderlo con uñas y dientes, porque encarna una tradición surgida de la revolución y de la separación entre la Iglesia y el Estado. Pero esto no supone afirmar que es superior a todos los demás y, por lo tanto, exportable. Querer imponer este modelo a todos los pueblos del mundo sería a la vez imperialista y suicida. Muy distinto de Ghassan Tueni, el padre Sélim Abou, rector de la Universidad Saint-Joseph, presente en la famosa velada de Beirut, era un magnífico jesuita que me hacía pensar en Michel de Certeau. Freudiano convencido, antropólogo anticolonialista, gran conocedor de Latinoamérica y Canadá, había estudiado la trágica epopeya de la república jesuita de los guaraníes, y sus reflexiones sobre la «cuestión de la identidad» le habían llevado a preferir el cosmopolitismo frente a cualquier idea de asignación, incluyendo la confesional. Por otro lado, Abou destacaba que cuanto más se extendía la globalización económica más se intensificaba, en respuesta, una reacción identitaria igual de brutal, como si la homogeneización de las maneras de vivir, bajo el efecto del mercado, viniera acompañada de la búsqueda de unas supuestas «raíces». Desde esta perspectiva, la mundialización de los intercambios económicos producía una exacerbación de las angustias identitarias más reaccionarias: terror a la abolición de las diferencias sexuales, a la disolución de las soberanías y las fronteras, miedo a la desaparición de la familia, del padre, de la madre, odio a los homosexuales, a los árabes, a los extranjeros, etc.
Frente a esta espiral infernal, Sélim Abou se remitía al famoso juicio de Montesquieu:
«Si yo supiera de algo beneficioso para mi nación que fuera ruinoso para otra, no se lo propondría a mi príncipe, porque soy hombre antes que francés o, mejor dicho, porque soy necesariamente hombre y francés solo por azar. Si supiera de algo beneficioso para mí y perjudicial para mi familia, lo apartaría de mi mente. Si supiera de algo beneficioso para mi familia y no para mi patria, trataría de olvidarlo. Si supiera de algo beneficioso para mi patria y perjudicial para Europa o beneficioso para Europa y perjudicial para el género humano, lo vería como un crimen».
Ese era el mejor antídoto –decía Sélim Abou– contra las provocaciones exacerbadas de Jean-Marie Le Pen, quien repetía hasta la saciedad su adhesión a los principios de una jerarquía de las identidades basada en la endogamia generalizada: prefiero a mis hijas antes que a mis sobrinas, a mis sobrinas antes que a mis vecinas, a mis vecinas antes que a las desconocidas y a las desconocidas antes que a mis enemigos. Por consiguiente, prefiero a los franceses antes que a los europeos, y por último, entre los demás países del mundo, a los que son mis aliados y aman a Francia.
«No hay nada más regresivo para la civilización y la socialización que establecer una jerarquía de las identidades y las pertenencias»
No hay nada más regresivo para la civilización y la socialización que establecer una jerarquía de las identidades y las pertenencias. Aunque la afirmación de identidad es siempre un intento de oponerse a la marginación de las minorías oprimidas, en ella se advierte un exceso de reivindicación de sí mismo, un deseo loco de no mezclarse con ninguna comunidad distinta de la propia. Y cuando uno adopta este reparto jerárquico de la realidad, se condena a inventar un nuevo ostracismo frente a los que no estarían incluidos en su microcosmos. De modo que, lejos de ser emancipador, el proceso de reducción identitaria reconstruye lo que pretende deshacer. ¿Cómo no recordar aquí a los hombres homosexuales afeminados rechazados por los que no lo son? ¿Cómo no ver que el mecanismo de asignación identitaria es lo que lleva a negros y blancos a rechazar a los mestizos llamándolos mulâtres, y a los mestizos, a apelar a la «gota de sangre» que les permitiría situarse en un campo y no en el otro? Y a los sefardíes a discriminar a los asquenazíes, quienes a su vez desprecian a los sefardíes; a los árabes a fustigar a los negros y, recíprocamente, a los judíos a volverse antisemitas, unas veces por el odio a sí mismos y otras, en fechas más recientes, por adhesión a la política nacionalista de la extrema derecha israelí. En el centro de todo sistema de identidad siempre está el lugar maldito del otro, irreductible a cualquier asignación y condenado a avergonzarse de sí mismo.
Las políticas de Narciso
Para entender la eclosión de estas angustias identitarias que han acabado convirtiendo el ideal de las luchas emancipadoras en su contrario, hay que referirse a la aparición de lo que Christopher Lasch llamó «la cultura del narcisismo». En 1979 Lasch observaba que la cultura de masas, tal como se había desarrollado en la sociedad estadounidense, había generado patologías imposibles de erradicar. Y achacaba al psicoanálisis posfreudiano la responsabilidad de haber validado esta cultura, transformando al sujeto moderno en una víctima de sí mismo, incapaz de interesarse por algo que no fuera su ombligo. A fuerza de ocuparse exclusivamente de sus angustias identitarias, el sujeto de la sociedad individualista estadounidense, según Lasch, se había convertido en el esclavo de una nueva dependencia, cuya encarnación es el destino trágico de Narciso, mucho más que el de Edipo.
En la mitología griega, Narciso, fascinado por su reflejo, cae al agua y se ahoga porque es incapaz de comprender que su imagen no es él mismo. Dicho de otro modo, se condena a morir porque no entiende la diferencia entre él mismo y la alteridad. Se vuelve dependiente de un anclaje identitario asesino que le lleva a necesitar a los demás para quererse a sí mismo, sin concebir, no obstante, lo que es una verdadera alteridad. Entonces al otro se le considera un enemigo y se niega su diferencia. Como ya no se admite ninguna dinámica conflictiva, cada cual se refugia en su pequeño territorio para pelear contra su vecino. Estar obsesionado por el cuerpo, por una buena imagen de sí mismo, proclamar sus deseos sin sentirse culpable, anhelar el fascismo o el puritanismo, tal sería el credo de una sociedad a la vez depresiva y narcisista, cuya nueva religión sería la creencia en una terapia del alma basada en el culto a un ego hipertrofiado.
En un ensayo posterior, publicado cinco años después, Lasch señalaba que, en una época revuelta como la de los años ochenta, la vida diaria estadounidense se había convertido en un ejercicio de supervivencia:
«La gente vive al día. Evita pensar en el pasado por miedo a sucumbir a una «nostalgia» deprimente; y cuando piensa en el futuro lo hace para encontrar la forma de protegerse de los desastres que todos o casi todos esperan. […] Asediado, el yo se encoge hasta quedar reducido a un núcleo defensivo, armado contra la adversidad. El equilibrio emocional requiere de un yo mínimo, ya no es el yo imperial de antaño».
Lasch tuvo el gran mérito de llamar la atención sobre la aparición de un gran fantasma de pérdida de la identidad. En un mundo recién unificado y desprovisto de enemigo exterior –desde la desafección política de los años ochenta hasta la caída del muro de Berlín–, cada cual podía creerse personalmente víctima de tal desastre ecológico, tal accidente nuclear, tal trama o, simplemente, de su vecino: transgénero, poscolonialista, negro, judío, árabe, blanco, sexista, violador, zombi. La lista es ilimitada. Este fenómeno no ha hecho más que amplificarse a principios del siglo XXI, como si el objetivo de toda lucha fuera la preservación de sí mismo.
Este es un extracto de ‘El yo soberano. Ensayo sobre las derivas identitarias‘ (Debate), de Élisabeth Roudinesco








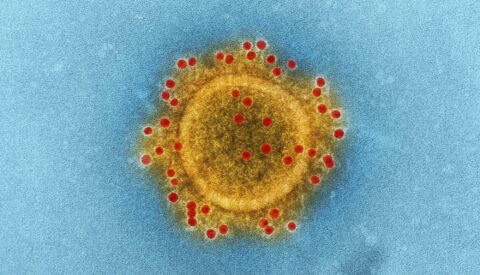


COMENTARIOS