Opinión
Léolo, el Rimbaud del cine
Con el tiempo, la segunda y última película del fallecido Jean-Claude Lauzon se ha convertido en una obra de culto cuyo hálito poético no deja de estremecer a los espectadores.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Hace 30 años que un inolvidable personaje cinematográfico, de nombre Leólo, descubría la poesía y decidía que Italia era demasiado bonita como para pertenecer solo a los italianos, que la frente de su amada se extendía hasta el día siguiente de su barbilla y, lo más importante: que porque soñaba, él no lo estaba. Que no estaba loco, o sea. Y esto lo aclaro para quien no haya tenido aún el privilegio de gozar de la segunda y, a la par, última obra cinematográfica del malogrado Jean-Claude Lauzon, fallecido ahora hace 25 años.
El cineasta canadiense decidió despreciar entonces la frecuentemente aborrecible lógica del público al inyectar en sus venas el veneno de lo poético. Léolo brotó en las pantallas de medio mundo con la misma violencia con que una cinta de celuloide oxidado rebanaría el cuello de la vulgaridad, salpicando el patio de butacas con espumillón de sangre, desordenando los cánones cinematográficos y desorientando a los críticos asalariados y a los espectadores acomodados.
Muchos, quizás demasiados, han intentado desentrañar por escrito lo que no podría explicarse más que arrancándonos el corazón y mostrándolo a aquel que pretenda apresar con palabras cada uno de los pequeños milagros que se esconden en esta inolvidable película. Porque Léolo habita el flujo sanguíneo de todos los que, alguna vez, soñamos que la vida puede organizarse con el desorden de belleza y transgresión de la poesía.
‘Léolo’ habita la sangre de todos los que, alguna vez, soñamos que la vida puede organizarse con la transgresión de la poesía
En Léolo asistimos al nacimiento, esplendor e inmolación de un novísimo Rimbaud de la vida: un niño al que solo llaman Leo Lauzon aquellos que no pueden creer más que en su propia verdad. Un crío engendrado por un tomate siciliano y expuesto al sufrimiento de la dieta de vitaminas e inodoro a que le somete su familia; un joven que descansa el flujo vario de sus pensamientos entre los enormes pechos de una progenitora que con la fuerza de un gran barco navega un océano enfermo; un chaval que escucha la gloria quebrada de Jacques Brel en los surcos de un vinilo al que le falta un pedazo de negra melancolía; un poeta que desordena la vida a su alrededor y precisa de alguien que rescate sus palabras para que podamos apropiarnos de la gloria de su certeza; un retoño de aquel Rimbaud, ya digo, que embadurnara también el subconsciente frenopático del Leopoldo María Panero que, aún infante, ya se preguntaba «cuando se apaga la luz… ¿a dónde va lo claro?»; una criatura, al fin, que decide enfrentar la duda que nos asalta a no pocos de los que juntamos palabras: ¿escribir para enloquecer o enloquecer para escribir? Afortunadamente, Léolo nos da la clave: «Porque sueño, yo no lo estoy». Y nos hace comprender que incluso en la más execrable podredumbre puede germinar la floresta locuaz y homicida de la belleza. Y es que Léolo fue criticada por grotesca, desagradable y de mal gusto.
Sí, hablamos de una película de confección premeditadamente lúgubre y feísta que solo se ilumina gracias a la sonoridad plástica de los pensamientos del joven protagonista y de su anciano sosias: El Domador de Versos. Una película que, a pesar de las reticencias del momento, ha pasado a la historia del cine como eso que solemos denominar «obra de culto».
Qué gran pérdida la del director canadiense que llevó a la pantalla el germen de esa enfermedad llamada poesía. Jean-Claude Lauzon falleció en 1997, junto a su pareja, Marie-Soleil Tougas, al estrellarse la avioneta que pilotaba contra unas rocas que soñaban ser montaña. En aquel entonces estaba preparando su tercera película. No sabemos si hubiese podido replicar la maravilla de que vengo hablando o si, en cambio, hubiese acabado como el niño poeta de su película cuando Las Iluminaciones que sufrió deslumbraron a sus parientes; o como aquel otro niño poeta, Rimbaud, cuando le alcanzó la decepción.
Y refiero a Rimbaud porque, inevitablemente, reinauguran danza en mi memoria Las Iluminaciones, al asistir, embriagado, a la danza liviana que Léolo ejecutaba en pantalla, al ritmo de ese inolvidable Cold, Cold Ground que aúlla Tom Waits en diversos momentos de la película, para que no olvidemos que del barro también puede surgir la flor.



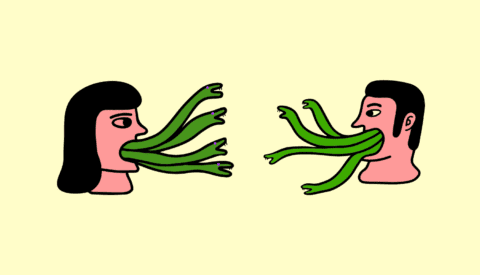
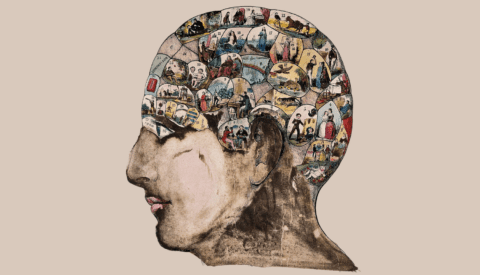


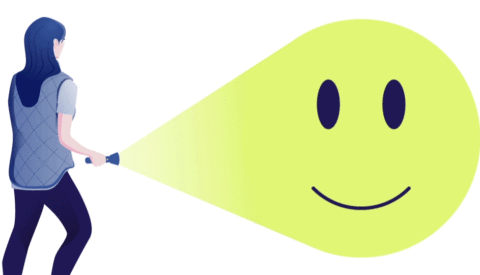



COMENTARIOS