Decálogo del buen ciudadano
Enemigo de la autoayuda, Víctor Lapuente defiende en ‘Decálogo del buen ciudadano: cómo ser mejores personas en un mundo narcisista’ (Península) la necesidad de tomar el camino más exigente para alcanzar el equilibrio personal: cuestionarnos a nosotros mismos.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2021
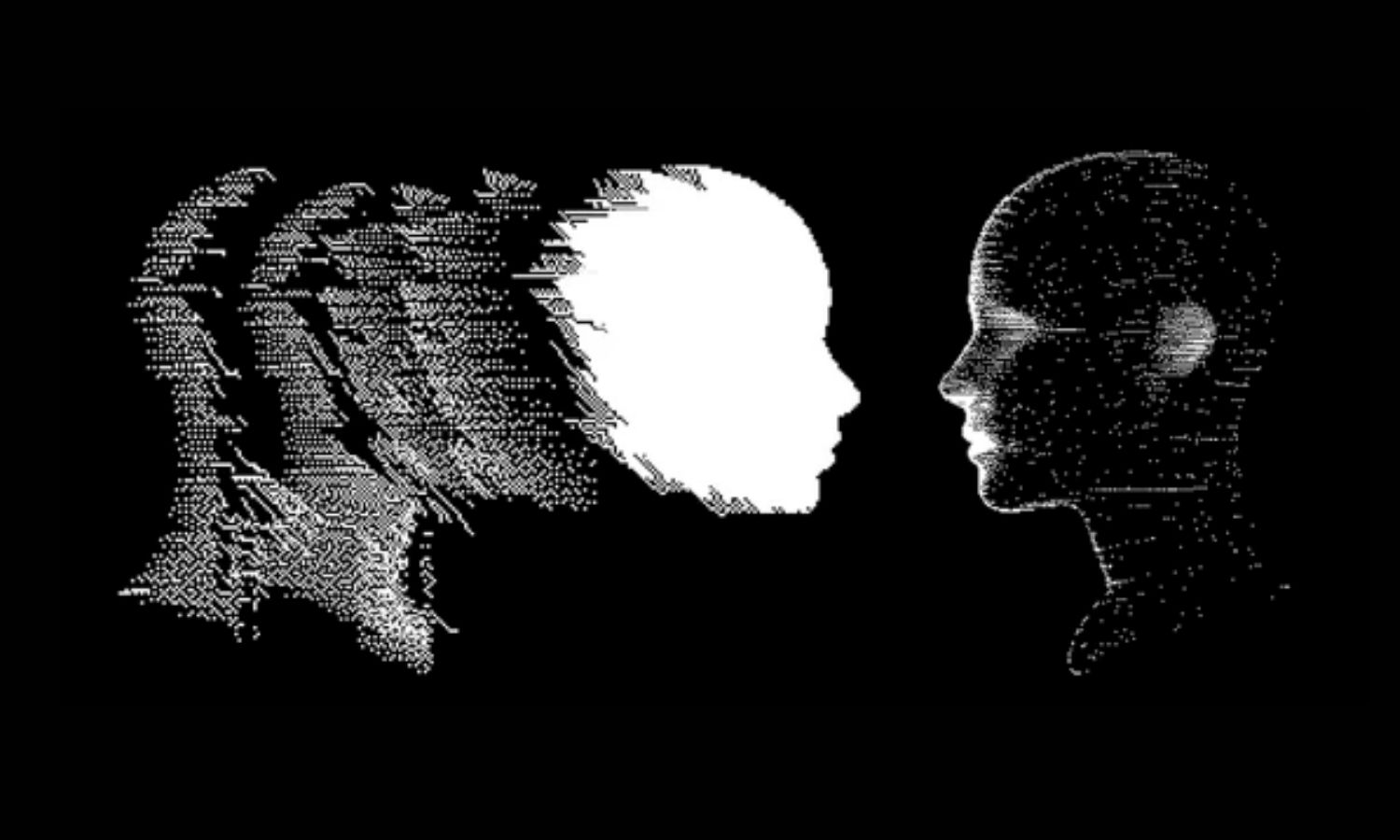
Artículo
El miedo es enemigo de la confianza. Y se nota hasta en las democracias relativamente jóvenes, donde uno esperaría que sus integrantes tuvieran mayores dosis de esperanza. Los españoles, que se encontraban entre los europeos que más confiaban en sus instituciones políticas antes de la crisis financiera de 2008, ahora están entre los más recelosos. El 88 % desconfía de los partidos, el 79% del Congreso y el 76 % del Gobierno. Y en la sociedad tradicionalmente más confiada de Occidente, Estados Unidos, la confianza ha caído a mínimos históricos. Ahora, solo el 27% de americanos confía en los bancos, el 20 % en los periódicos, el 19% en el Gobierno federal y el 9% en el Congreso.
Y, cuando pensamos en «los otros», en los enemigos de nuestra tribu, se nos dispara el ‘miedómetro’. En las presidenciales de 2016 el 53 % de los ciudadanos confesaba que tendría miedo si ganaba Hillary Clinton, mientras que el 57 % se atemorizaría si, como sucedió, vencía Donald Trump. De 2016 a 2020, el miedo ha seguido creciendo.
Hoy, solo el 52% de los estadounidenses confía en sus propios vecinos. Entre los más jóvenes, la confianza en los demás se ha hundido un 40% durante las últimas tres décadas. Si, como señalan infinidad de estudios, la confianza es el pilar intangible del progreso social, en los próximos años pagaremos las consecuencias de este desplome en la fe colectiva.
El contraste entre el bienestar objetivo y el malestar objetivo de nuestro tiempo tiene efectos perniciosos sobre la democracia. Entre las generaciones de americanos más mayores, más de dos tercios creen que es extremadamente importante vivir en una democracia. Sin embargo, entre los millennials, menos de un tercio está de acuerdo con esta idea. En 1995, solo uno de cada dieciséis americanos creía que un gobierno militar podría ser una buena solución a los problemas colectivos. Hoy es uno de cada seis. En España, el 57% de ciudadanos estaba satisfecho con el funcionamiento de la democracia en 2006. Quince años después, la gran mayoría suspende a todas nuestras instituciones democráticas.
«Es plausible pensar que la desigualdad es la consecuencia de la caída de confianza en las instituciones»
El factor que se utiliza habitualmente para explicar nuestro desasosiego social, desencanto, indignación o crispación, es el aumento de la desigualdad económica. Si unos pocos acumulan mucha riqueza, el resto de las personas naturalmente empieza a sospechar del sistema. Y es innegable que, en el interior de los países occidentales, la desigualdad de ingresos lleva años creciendo, invisible y silenciosamente, como un tumor lento. Aunque el mundo en su conjunto es más igualitario, porque los países emergentes están reduciendo su distancia con las economías avanzadas, dentro de Estados Unidos, España, Reino Unido o Italia, entre otros, se ha ampliado la brecha entre lo que ganan los más privilegiados (el 1 % de ‘superricos’ y, sobre todo, el 0,1 % de ‘megarricos’) y los demás.
La desigualdad erosiona la estabilidad social. El politólogo Jeffrey Winters ha estudiado varias civilizaciones, a lo largo de la historia y a lo ancho del planeta, donde la riqueza se había concentrado en una pequeña élite. Y ha encontrado que, cuando en esas sociedades se intentó corregir la desigualdad galopante, ya fuera por parte de gobernantes responsables o gobernados hastiados, de patricios o plebeyos, el resultado fue siempre sangre y caos. El Imperio romano fue devorado por luchas intestinas que acabaron favoreciendo las invasiones bárbaras, y las monarquías de Francia y Rusia fueron descabezadas en revoluciones cruentas.
Sin embargo, aun en los países donde más se ha disparado la desigualdad, como Estados Unidos, no podemos obviar otros datos que apuntan a una mejor distribución del bienestar material. La desigualdad no ha crecido tanto en términos de consumo como en el de los ingresos. Por eso los menos privilegiados hoy tienen acceso a más bienes tecnológicos o de confort doméstico que hace unas décadas. Además, si ampliamos la perspectiva temporal, las clases acomodadas han aumentado. Así, las personas que, por formación e ingresos, pertenecen a la clase media-alta han pasado del 12 al 30% de la población estadounidense.
Pero incluso si admitimos que nuestras sociedades se han vuelto más desiguales, esto no puede ser la causa de la caída de la confianza en las instituciones. Se trata de una cuestión de pura lógica, porque nos volvimos más desconfiados antes de volvernos más desiguales. En Estados Unidos, donde existen las encuestas históricas más fiables sobre el tema, fue a finales de los años sesenta y principios de los setenta cuando los ciudadanos empezaron a perder su fe en las instituciones. Es decir, cuando el país estaba de hecho atravesando uno de los periodos más igualitarios de su historia. Dicho de otro modo, es más plausible pensar que el crecimiento de la desigualdad ha sido la consecuencia, y no la causa, de la caída de confianza en las instituciones. O que existe un factor oculto, algo que se nos ha pasado por alto en la mayoría de los análisis sociales y que explica los dos fenómenos: la subida de la desigualdad y el desplome de la confianza.
«La palabra ‘moral’ remueve algo en nuestro interior que preferimos dejar en paz: nuestra responsabilidad individual»
Para identificar esa ‘causa X’, para entender de dónde viene la aguda sensación de crisis sistémica que compartimos hoy, miremos a otros momentos difíciles de la historia. ¿Cuál es la variable más repetida en el hundimiento de cualquier imperio, reino o república, a juicio de quienes lo presenciaron? La decadencia moral.
No obstante, cuando oímos ese concepto, no le prestamos atención, ni aunque el testimonio provenga de los observa- dores más sagaces de la historia, como los filósofos griegos y romanos que dedicaron sus mejores páginas a la denuncia de la entropía moral o degradación de las virtudes. La palabra «moral» no nos gusta. Remueve algo en nuestro interior que preferimos dejar en paz: nuestra responsabilidad individual. Además, a diferencia de otros fenómenos, como la escasez de mano de obra, el agotamiento de los recursos naturales, los cambios en las instituciones democráticas o el clima, la calidad moral de una sociedad no puede medirse fácilmente. Pero que no se pueda medir no significa que no exista.
La caída del experimento democrático a mayor escala del mundo antiguo, la república romana, también se debió, según sus cronistas, a un problema de desgaste moral. Cicerón, Tito Livio, Salustio, Tácito, todos estos escritores subrayaron que tanto el desmoronamiento de la democracia en Roma como de sus antecedentes en la Grecia clásica fue consecuencia del abandono de las virtudes, sobre todo por parte de sus élites. En lugar de gobernar austera y ejemplarmente, los representantes políticos del pueblo se entregaron a la autosatisfacción, a la ambitio, luxuria, avaritia y libido, como apunta la historiadora Barbara Levick.
En el siglo XVIII, cuando el mundo empezaba a apostar de nuevo por las prácticas democráticas que se ensayarían en Europa y en las ex colonias británicas en América, voces tan autorizadas como las de Edward Gibbon o el barón de Montesquieu advirtieron de la necesidad de prepararse para evitar esa corrupción moral que había devorado a las sociedades abiertas antiguas. Las exhortaciones de estos intelectuales calaron en los políticos que diseñaron las democracias que, con sus más y sus menos, han sobrevivido hasta nuestros días como la norteamericana.
«El enemigo está dentro de nosotros, con lo que requerimos un entramado moral sólido para resolver los conflictos»
Han durado porque estaban fundadas en una premisa fundamental: que el principal desafío para la convivencia democrática nunca es externo, sino que proviene del interior del ser humano. El enemigo está dentro de nosotros, con lo que, como sociedades, requerimos de un entramado moral fabulosamente sólido para resolver los conflictos entre nuestros intereses privados y los de nuestro barrio, municipio, región o país.
Si fuéramos uno de los ocho hombres y siete mujeres que en 1816 colonizaron la remota isla de Tristán de Acuña, perdida en medio del Atlántico a 2.400 kilómetros del islote de Santa Elena, sería fácil disciplinar los comportamientos díscolos. Enseguida sabríamos quién roba gallinas. En pequeños grupos podemos controlar las acciones de los demás. Pero en poblaciones más grandes y diversas es más difícil ejercer presión social. Vivimos bajo el riesgo permanente de que se extienda la entropía moral y la fatiga paulatina de las virtudes públicas.
Por eso, durante miles de años, los humanos raras veces hemos formado comunidades con más de 150 miembros. Es el llamado «número de Dunbar», en honor del antropólogo Robin Dunbar, quien descubrió que la población de muchos agrupamientos humanos, de las tribus de cazadores-recolectores en la Polinesia actual a la Mesopotamia neolítica, pasando por las aldeas de la Cerdeña y muchas comunidades amish, se aproximaba casi siempre al misterioso número de 150 personas. 150 es también el número elegido por muchos ejércitos para organizar sus unidades militares profesionales desde la Roma clásica hasta la actualidad. Y es que, hasta los 150, nos podemos conocer personalmente y, por tanto, monitorizar sin demasiado esfuerzo.
Este es un fragmento de ‘Decálogo del buen ciudadano: cómo ser mejores personas en un mundo narcisista’ (Península), por Víctor Lapuente.












COMENTARIOS