«Hay algoritmos que predicen los delitos o el orgasmo, pero la vida sigue siendo imprevisible»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2021

Artículo
Marta García Aller (Madrid, 1980) empezó a escribir sobre la importancia que las circunstancias que no podemos predecir tendrán en las próximas décadas antes de que llegara la pandemia. Sin ver siquiera la luz, ‘Lo imprevisible: todo lo que la tecnología quiere y no puede controlar’ (Ed. Planeta) pasó por una moción de censura, dos elecciones generales, una pandemia mundial y esa suerte de incertidumbre geopolítica que precipitaron los coletazos finales de Donald Trump en la Casa Blanca. «La epidemia de incertidumbre llegó mucho antes que el coronavirus», subraya la periodista madrileña. Pero, si antes de 2020 sabíamos que ni el ser humano ni la tecnología lo pueden controlar todo, la covid-19 ha llevado esa sensación a otro nivel.
El año pasado nos demostró –si no lo sabíamos ya– que el futuro es imprevisible. ¿Cómo sobrevivir con tanta incertidumbre? ¿Es mayor ahora que la que vivieron nuestros abuelos en su juventud?
Lo que hace que tengamos la percepción de una mayor incertidumbre ahora tiene mucho que ver con lo vertiginoso de los cambios tecnológicos que estamos viviendo, y que están afectando a todas las esferas de la vida cotidiana y cambiando las reglas del juego que habíamos aprendido en el siglo XX. Tenemos un corsé –las normas y las costumbres de todo un siglo– que se nos está quedando obsoleto mucho más rápido que la capacidad de adaptación de nuestra sociedad y mentalidad. Paradójicamente, mientras la incertidumbre al cambio avanza, la inteligencia artificial (IA) y el mundo conectado están acostumbrándonos a que todo sea cada vez más previsible. Tenemos sistemas de IA que calculan por nosotros qué carreteras coger para evitar atascos, que invierten en bolsa, que anticipan a quién es más probable que vote una persona según su perfil de Facebook… hay algoritmos que predicen los delitos, las citas de Tinder o hasta el orgasmo. Hay robots que conducen y pintan cuadros. Se están automatizando cada vez más cosas para intentar hacernos la vida más fácil. Muchos de esos avances son tremendamente beneficiosos –y el campo de la salud es uno de los mejores ejemplos, sobre todo ahora–, pero la vida continúa llena de situaciones que van a seguir siendo imprevisibles. Los humanos y nuestros dilemas no cambiamos, lo que va cambiando es la tecnología. Nunca hemos tenido tanta información disponible, y nos desconcierta descubrir lo vulnerables que somos en realidad: sigue habiendo muchísimas cosas que no controlamos ni vamos a poder controlar. Estamos perdiendo la costumbre –o la humildad– de entender que la tecnología no puede controlarlo todo, aunque tengamos la mayor capacidad de procesamiento de datos de la historia. Otra de las cuestiones que hace que tengamos más incertidumbre es que los cambios tecnológicos se están produciendo en todo el mundo a la vez y en todas las esferas de la vida: en el trabajo, las relaciones humanas, el amor, la salud… El cambio constante lleva mucho tiempo desconcertándonos, mucho antes del coronavirus. Además, tiene una diferencia con respecto a otros momentos de enorme incertidumbre, como los vividos por nuestros abuelos o en el siglo XIX: los cambios los estamos viviendo en tiempo real y tenemos una información disponible que nos desborda y que hace que seamos conscientes del cambio en sí. Esto incrementa mucho más el vértigo.
«Un alto nivel de incertidumbre nos hace más vulnerables a las noticias falsas»
Los científicos llevaban años alertado de la posibilidad de sufrir una pandemia como la actual, pero parece que nadie estaba preparado. ¿Ocurrirá algo similar con la emergencia climática? ¿Estaremos mejor preparados para lo que nos depare el futuro cuando superemos la covid-19?
Es un momento crucial. La pandemia puede cambiar el mundo de una manera más profunda. Tal vez prestemos una mayor atención a la ciencia y a las advertencias que nos lleva tiempo haciendo; el impacto del cambio climático no va a ser sorpresa para los científicos, como no lo fue para los epidemiólogos el coronavirus. Además, los riesgos de pandemias están muy relacionados con la destrucción de ecosistemas. Y a lo largo de la historia, las pandemias han transformado a las sociedades. Por ejemplo, la peste negra en Europa, que diezmó la población a la mitad en la Edad Media, está relacionada con el shock que sufrió la gente al darse cuenta de que los avances de la medicina, de la razón y del Renacimiento se imponían a los poderes anteriores –los clérigos y los señores feudales–, que no pudieron evitar que algo tan terrible pasara. Los poderes establecidos se tambalearon. Y eso pasa también con la gripe del 1918, que mató a más personas que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Esa pandemia marcó al siglo XX y supuso una enorme inversión y avance científico y de la medicina tal y como la conocemos. Quiero pensar que entre tanto horror que nos trae la covid y entre las muchas cosas que van a cambiar, empezaremos a escuchar más las advertencias en el plano científico y a entender la importancia de prevenir catástrofes en el medio-largo plazo. Hay un desincentivo para los políticos y los gestores que están al frente de las organizaciones y de los países: la importancia de prevenir riesgos catastróficos a medio-largo plazo. Pero lo que nos pase en 2050 sí incumbe a los que están al mando hoy. Esto es algo que con la pandemia queda mucho más claro. Hace falta que la opinión pública lo entienda, porque si no, no va a aceptar que se gaste dinero público para algo que puede pasar o no. Ahora sí entendemos que merece la pena invertir en algo que puede ser devastador y que no es una amenaza que se emita por legislaturas. Por eso hay que cambiar el chip. Hay enormes amenazas en el horizonte, y el peligro del cambio climático es evidente. Se necesita una confianza en la ciencia y en la gestión en el medio y largo plazo para enfrentarnos a él.
Dices en Lo imprevisible que, aunque la gente estuviera mejor educada, no necesariamente distinguiría mejor la realidad de la ficción, que «da igual que miles de científicos reputados llamen la atención sobre el cambio climático en un informe; con que haya uno que opine lo contrario, gozará de más credibilidad entre los escépticos». ¿A qué se debe esta contradicción?
Tiene también mucho que ver con la polarización. Tener un alto nivel de incertidumbre te hace mucho más vulnerable a las noticias falsas, y también a tener un alto nivel de politización. Y cuando se ideologiza y se convierte un asunto en algo de derechas o de izquierdas –para entendernos– también hace mucho más vulnerable a las noticias falsas a quien está polarizado. A nuestro cerebro le gusta que le den la razón. Es lo que se llama el sesgo de confirmación, que explica por qué algunas personas rechazan hechos científicos contrastados, como el cambio climático. Si hay un 99% de científicos que dice una cosa y un 1% que dice otra, este último va a atraer la atención de aquel que cree que le da la razón a sus prejuicios. Las políticas públicas más efectivas para resolver un problema tienen que salir del ring de la política, del barro, de la discusión. En la pandemia lo hemos visto con las mascarillas: afortunadamente en España no son ni de derechas ni de izquierdas, se entiende que es una cuestión donde hay consenso científico y político y resuelven un problema.
¿Y fuera de nuestras fronteras?
Los países, como Estados Unidos, donde se convirtieron en algo partidista, arriesgan la vida de las personas porque les hace que contradigan su identidad con la necesidad de protegerse. No hay que convertir en asuntos identitarios lo que son asuntos de consenso científico. Reducir la contaminación, impulsar la economía o salvar vidas en la pandemia no puede ser una cuestión identitaria, porque corremos el peligro de que acabemos discutiendo sobre si un riesgo existe o no en vez de resolverlo. Con respecto al nivel educativo, hay estudios interesantísimos de académicos a los que consulté para escribir Lo imprevisible que vienen a explicar que si estás muy polarizado, tener más conocimientos o estudios, en realidad no te protege de las noticias falsas ni de los sesgos. Gente muy inteligente, con estudios superiores, es igual de vulnerable –o incluso más– que una persona sin estudios porque es capaz de racionalizar de forma muy sofisticada argumentos a su medida. Es decir, explican a posteriori lo que quieren creer. En cuanto tienes claro lo que quieres creer, encuentras fácilmente los argumentos que lo apoyen, y de ahí salen las teorías de la conspiración. Porque gente más formada puede ser también más dogmática y menos humilde para reconocer errores. Es lo que llaman la trampa de la inteligencia o el racionamiento protector de la identidad. No estamos vacunados contra el dogmatismo.
Cuentas en el libro que en 1970 Alvin Toffler advertía en El shock del futuro que la saturación informativa podía crear mecanismos de defensa en la gente, que necesitaría simplificar tanto el mundo para comprenderlo que acabaría reafirmando sus prejuicios. ¿Hemos llegado ya a ese punto?
Estamos ahí, pero lo hemos estado antes muchas veces a lo largo de la historia. El hecho de que tener un exceso de información puede suponer un riesgo para quien no sabe gestionarla de forma crítica ya era evidente en los años 70 para Toffler: son miedos que se nos han presentado siempre que ha llegado una nueva tecnología que ha cambiado el statu quo. Por ejemplo, hubo debate cuando llegó la televisión; tres décadas antes, el debate surgió con la radio. La idea de que tenemos demasiada información a la vez no es nueva. Hace milenios que existe. En el Fedro de Platón –y estamos hablando de la antigua Grecia– se recoge la reacción a la invención de la escritura y el riesgo que podría suponer para las personas que las ideas no estuvieran en los pensamientos sino en un papel. Hubo un tiempo en el que eso nos parecía artificial. La sobrecarga de información siempre ha provocado un aumento de incertidumbre. Pasó en los tiempos de Gutenberg con la imprenta y está pasando ahora. Si no está bien formada la población, en vez de aumentar el conocimiento se puede aumentar el sectarismo. Son riesgos que ahora, desde luego, estamos teniendo en un mundo global y conectado de una manera general, pero el riesgo como tal no es nuevo, nos ha pasado más veces y más veces lo hemos conseguido superar. Lo ideal sería que aprendiéramos de las lecciones que nos han dado cambios tecnológicos anteriores –que también han aumentado la sensación de vértigo–, porque a veces han acabado en situaciones terribles y otras han traído avances enormes. Confiemos en que tenemos la capacidad de sacar lo mejor de esta tecnología. En Lo imprevisible he tratado de no ser ni tecnoptimista o tecnoingenua, pero tampoco tecnopesimista: al final, los que transformamos el mundo somos las personas, no la tecnología. Podemos tener una herramienta enormemente poderosa como la inteligencia artificial y el big data, pero tanto algoritmo no va a resolver las pulsiones humanas que llevan dando forma a la humanidad los últimos milenios.
«No hay que convertir en identitarios los asuntos de consenso científico»
Inmersos en la era del big data, ¿veremos el día en que la tecnología logre borrar lo imprevisible de la ecuación?
El libro precisamente está organizado desde lo que se está volviendo más previsible y que no lo era, como los viajes, que antes no eran previsibles porque no sabíamos ni qué tiempo iba a hacer mañana. Hay cosas que se vuelven más previsibles gracias a la tecnología y al big data, que está consiguiendo hacer, con más antelación que nunca, avisos de enormes problemas meteorológicos que nos podemos encontrar, como la borrasca Filomena –de la que los meteorólogos avisaron días antes de que llegase–. Pero para que algo no sea imprevisible no solo basta con que alguien lo prediga, también nos lo tenemos que creer. Pasó con Filomena y también con la pandemia: un algoritmo perfecto puede predecir enormes riesgos que van a pasar, pero si los humanos no nos lo creemos, si no nos imaginamos ese algo que no ha pasado antes, la sensación de que es imprevisible nos sigue acompañando. La imaginación juega un papel fundamental en la capacidad de adaptación del ser humano, y las máquinas no tienen imaginación; por eso, los humanos somos mucho mejores gestionando lo imprevisible. Esta es la buena noticia: el big data no va a poder predecirlo todo, pero es lo imprevisible lo que pone al factor humano en el centro de la era de los algoritmos.
En los últimos años, predecimos cada vez más cosas.
La tecnología ha hecho más predecible no solo los viajes, sino también los intereses –Netflix puede adivinar tus gustos analizando los rastros que dejas en el mundo digital– para ir avanzando hacia lo que va convirtiéndose cada vez más imprevisible. Por ejemplo, en la naturaleza y el cambio climático, los físicos explican que hay una parte de caos que no se puede predecir. Hay una parte de azar sobre la que nunca tendremos los suficientes datos. Los deportes que más componentes de azar tengan seguramente serán los más interesantes del futuro, ahora que se están aplicando el big data y los sensores hasta a los partidos de béisbol o fútbol americano –hay IA hasta en los cascos de los jugadores para anticipar sus movimientos o los riesgos de lesión–. Queremos predecir cada vez más cosas, pero hay cosas que no se pueden predecir. Y lo más imprevisible, para mí, y por eso acabo el libro con ello, son tanto la estupidez como el humor: la inteligencia artificial no tiene sentido común –algunos humanos tampoco–, lo que hace que sea muy difícil entender por qué hacemos tonterías, y las hacemos constantemente.
¿Siempre hay detrás un interés racional?
No siempre. El humor es esencial para entender lo que nos diferencia de las máquinas, y a lo largo de todo el libro he hablado con biotecnólogos, matemáticos, ingenieras y expertos de todo tipo, pero también hablo con humoristas, porque el humor, en esencia, es imprevisible: nos hace reír el final de la frase que nos sorprende. Pero no nos hace reír lo mismo en todas partes del mundo, ni siquiera dentro de una misma casa, a diferentes generaciones. Eso hace que el humor sea esencialmente imprevisible, y con el humor pasa lo contrario que con el resto de las disciplinas del machine learning –o aprendizaje automático–: los lingüistas computacionales que se dedican al humor son los que más reconocen la falta de progreso. Ya hay algoritmos que pueden reconocer versos de Shakespeare, otros completan la décima sinfonía de Beethoven, pero no hay ninguno que consiga ser gracioso. Pueden contarte chistes que les hayan escrito antes en un guion, como hacen Siri o Alexa, pero no entienden cuando tú les cuentas a ellos un chiste. En redes sociales, por ejemplo, los algoritmos ya son capaces de detectar bastante bien los discursos de odio, pero el odio es más previsible que el humor.

En enero, Lola Flores resucitó para protagonizar un spot publicitario mediante un deepfake. Más allá de la contradicción de vender autenticidad usando tecnología, en un mundo donde la creación virtual permite hacer este tipo de cosas, ¿cómo podemos reconocer la verdad cuando nuestros ojos nos engañan?
No podemos fiarnos ni de nuestros propios ojos. Nos resulta muy obvio que nos digan que no todo lo que recibimos en palabra escrita es verdad, que se puede mentir con las palabras. Eso lo aprendimos hace tiempo. También sabemos que nos pueden mentir por la radio o los podcasts, con la voz. Pero que nos puedan mentir con las imágenes, que no podamos creer lo que ven nuestros propios ojos, es una nueva manera de mentir. Innovaciones como las que utilizaba esta agencia de publicidad con el anuncio de Lola Flores son beneficiosas porque utilizar el deepfake en ese formato sirve para que la población entienda esa tecnología, que tomemos conciencia de que eso pasa. En el libro cuento muchos ejemplos de cómo ya se está implementando: Coppola usó el deepfake para rejuvenecer a Robert De Niro en El irlandés, también se utilizó para fingir que Scarlett Johansson había protagonizado escenas porno. Con esta tecnología le puedes cambiar la cara a cualquier persona en cualquier circunstancia comprometedora. Es importantísimo que sepamos que está disponible y cada vez es más accesible y barata. Alrededor del 96% de los vídeos realizados con deepfake son pornográficos, porque es donde han encontrado rentabilidad. Pero empieza a utilizarse para estafas empresariales: para que recibas una llamada de teléfono y que la voz que está al otro lado, que es la de tu jefe o tu madre, te diga que hagas una u otra cosa. La única manera de prevenirse contra esto es activar el pensamiento crítico también con los vídeos: saber que, de la misma manera que para creerse un testimonio no basta con escucharlo –que alguien me diga algo no quiere decir que sea verdad–, para fiarnos de un vídeo no bastará con verlo. Necesitaremos preguntar quién lo ha hecho, de dónde ha salido, quién lo comparte… todas esas preguntas que nos hacemos con las noticias para saber que no son falsas, hay que empezar a hacérselas con los vídeos para juzgar qué credibilidad otorgamos a una imagen. Es muy difícil cambiar ese chip. Es uno de los grandes aprendizajes que vamos a hacer en esta época.
Nannyfy, TripAdvisor, Atrápalo, Uber, Blablacar… cada vez nos guiamos más por puntuaciones que desconocidos dan a servicios que por la propia intuición. ¿Cómo altera esta confianza casi ciega en la reputación digital las relaciones humanas tradicionales?
El mundo conectado lo ha cambiado todo, y también las relaciones humanas. Facebook nos hace creer que tenemos 500 amigos. Instagram nos hace pensar que porque alguien nos da un like le importa lo que hacemos; crea un vínculo a partir de una pantalla y de un algoritmo. Todo esto está cambiando las relaciones humanas. Pero hay algo que no puede cambiar: la manera en que funciona nuestro cerebro. Muchos psicólogos lo han estudiado: desde que vivíamos en tribus, la formación de grupos –ya sean físicos o digitales– tiene unos parámetros: los seres humanos no somos capaces de establecer vínculos afectivos con más de un centenar o 150 personas. Y los círculos de cercanía se reducen cuánta más gente se conoce. Tener a alguien conectado en una red social no significa que sea nuestro amigo ni que lo conozcamos. Y esto tiene muchas implicaciones. Aunque pueda parecer muy obvio, no siempre se tiene claro. A veces da la sensación de que es cierto aquella idea de la aldea global –cuando en los 90 internet era aún la autopista de la información–, que el estar conectados nos haría más globales. Sin embargo, sucede lo contrario: parece que nos puede hacer más sectarios.
¿Se fortalece el pensamiento único?
Si el muro de tu red social solo te muestra gente que piensa como tú, da igual que vivas a 500 km o que estés conectado con cientos de personas, el algoritmo no te enseña lo que dicen cientos de personas, no está programado para mostrar diversidad, sino para darte la razón y confirmar tus prejuicios. Ese sesgo de conocimiento atrae la atención humana, es culpa del ego –ese que las máquinas no tienen–: nos gusta que nos den la razón, el algoritmo lo sabe y la empresa que lo programa gana dinero cuanto más tiempo estemos conectados. Cuanto más a gusto nos sentimos, o más nos enfadamos, más nos seduce el contenido y eso nos lleva a los extremos. Es uno de los cambios más importantes que está teniendo la intermediación de los algoritmos en las relaciones humanas. Otro está siendo cómo transforman la confianza: hemos necesitado miles de años de evolución para detectar de qué o de quién nos podemos fiar o no, cuando alguien nos miente o no. Antes, al llegar a una ciudad desconocida bajabas la ventanilla del coche y preguntabas a algún paisano que vieras por ahí qué restaurante o tienda recomendaría. Y también había una selección previa en a qué desconocido le preguntas algo. Tendemos a buscar a la persona que sentimos que se parece a nosotros. Eso que antes hacíamos en el mundo físico, ahora lo estamos haciendo en el online, con una diferencia enorme: el mundo conectado nos ha vuelto más impacientes, y cuanta más prisa tenemos más rápido necesitamos contrastar información. Si necesito un fontanero preguntaré a mis hermanas o a mis amigos si conocen a alguno, y si en mi grupo más cercano nadie sabe, buscaré en internet algún sistema que tenga estrellitas –como Tripadvisor– y leeré reseñas –como las que hay en Amazon– creyendo que son de gente que se parece a mí. Hemos delegado esa confianza con mucha ingenuidad a veces, porque no siempre son humanos los que escriben esos comentarios o ponen esa puntuación, también hay deepfake en los algoritmos que recomiendan.
«Que la vacuna exista solo quiere decir que los científicos han cumplido su parte; ahora le toca al resto»
La última semana de enero, en pleno pico de la tercera ola, comentabas en Twitter que «tanto aspirante a Mr. Wonderful en la gestión de la pandemia, con una media diaria de 300 muertos, es muy peligroso». ¿Somos víctimas de la psicología positiva? ¿Cómo crees que nos afecta?
Es un tema controvertido, porque la idea de que hay que ser positivos –y ya hay estudios que alertan del lado tenebroso de ese tipo de pensamiento– puede desmotivar a la acción. Sobre todo si ese pensamiento positivo está mal entendido: si te autoconvences de que todo va a salir bien, de que las vacunas van a llegar, de que tarde o temprano esto va a pasar sin más, o caes en un sesgo del optimismo de pensar «por juntarme con mi familia no va a pasar nada»… Ser optimista, siempre y cuando no te lleve a la inacción, puede estar bien, aunque hay que ser realista. A veces la realidad es complicada y no se puede resumir en un todo va a salir bien, especialmente si eres la persona encargada de que todo salga bien. Si es así no te puedes quedar tranquila y confiar en que ya se arreglará, tienes que hacer algo para que lo haga. En el caso de la pandemia se está viendo que ese riesgo del pensamiento positivo desde el punto de vista de la ingenuidad es un problema: la gente, si no le dejas clara la gravedad y el riesgo que corre, puede pensar que todo va a salir bien y que no se va a contagiar. Es como el que piensa que por beber unas copas no le va a pasar nada si coge el coche. ¿Queremos que sea optimista cuando se pone al volante habiendo bebido? No, no lo queremos. Sabemos bien, por experiencia, que a los humanos que se dedican a la política no les gusta dar malas noticias, porque lo que quieren es transmitir confianza para que la población les vote.
No queremos escuchar malas noticias –ni los políticos quieren darlas–.
Es un problema vivir en tiempos tan inciertos como estos con gestores que no están acostumbrados a ello como parte de su trabajo. Ha habido líderes que sí han sido muy capaces de transmitir lo malo y que han entendido que era parte de su trabajo. Angela Merkel en Alemania o Jacinda Ardern en Nueva Zelanda son de las personas que más destacan por su gestión en la pandemia, que no solo se mide en la tasa de contagios –porque hay una parte del virus que es imprevisible–, sino en la honestidad con la que han hablado con su pueblo: han dado malas noticias desde el principio. En Alemania, el homólogo de Fernando Simón, el doctor Christian Drosten, desde el primer momento, cuando decretaron el primer confinamiento en primavera de 2020 –y nunca llegaron a tener los índices que teníamos nosotros de contagios–, reconoció que es muy difícil explicarle a la población la importancia de todos esos sacrificios que conllevan los confinamientos, pero intentan prevenir un mal mayor no solo en términos de salud y de vidas, sino también económicos. Un país con un virus descontrolado no solo tiene a personas muriendo, sino que la economía también está agonizando. Decía Drosten que era difícil explicar que el confinamiento era necesario cuando estaba saliendo bien, cuando las cifras acompañan. Y, por eso, a veces los políticos esperan a que todo vaya mal para tomar las medidas impopulares, porque ya tenemos el horror en los telediarios. Lo difícil es convencer a la población de que ese esfuerzo es necesario antes de que llegue la saturación a la UCI. Eso requiere de una enorme responsabilidad política. Drosten lo resumía en la paradoja de la prevención, es decir, si quieres prevenir una tercera o cuarta ola, metes a la gente en casa y la encierras, y nunca llega esa ola, la pandemia no ha crecido o el virus no ha mutado gracias al esfuerzo de todos. Como no ves el monstruo, la gente dice «ves como no hacía falta confinarnos». El problema es que el monstruo no ha llegado precisamente porque se han tomado las medidas que se tenían que tomar. Hacer un esfuerzo enorme para prevenir que los contagios se descontrolen puede llevar a pensar que ese esfuerzo no era necesario. Para que la gente entienda el nivel de sacrificios que tiene que hacer no basta con comunicar un optimismo ingenuo de que vamos a salir más fuertes o de que todo va a arreglarse.
En el reportaje de portada del último número de Ethic te despedías directamente deseando feliz 2022. Con la llegada de la vacuna, ¿te has vuelto algo más optimista? ¿Qué podemos esperar de los próximos meses, aunque todo sea imprevisible?
El feliz 2022 lo escribí en diciembre de 2020 cuando todavía primaba el discurso optimista con respecto a 2021, como si tomarnos las 12 uvas fuera a ser un antes y un después en la pandemia. El planteamiento es que el virus, al igual que no sabe de fronteras, no sabe de calendarios. En diciembre ya sabíamos que las vacunas estaban aquí, ya nos decían que estaríamos todos vacunados en unos meses y que para Semana Santa ya estaría todo prácticamente arreglado. En diciembre había muchos expertos que ya alertaban de que no se puede dar nada por hecho en el mayor desafío logístico y de salud de la historia reciente. Si la pandemia es lo malo, la vacunación es un reto aún mayor en el que pueden pasar muchísimas cosas imprevisibles. No podemos dar continuamente por hecho que todo va a salir bien. Que la vacuna exista solo quiere decir que los científicos han cumplido su parte. Ahora les toca cumplir la suya a los fabricantes, la logística, la política, los sanitarios y la población que la recibe. Las vacunas no salvan vidas, las que salvan vidas son las personas vacunadas. Y hay que conseguir que la gente se vacune. Antes de que pasaran los problemas con las vacunas, de que llegase Filomena y del asalto al Capitolio, ya trataba de bromear con el 2022 para tomarnos con humor la idea de que esto no se arregla de un día para otro. Muchos expertos en epidemias reconocen que la normalidad no regresará hasta 2023 o 2024, y no será igual que el mundo a principios de 2020. Después de un incendio tienes que reconstruir la casa, porque cuando acaba el fuego no está igual que antes. En esas vamos a estar en buena parte del 2021, 2022 y 2023, arreglando el fuego que la pandemia ha provocado. Y aprenderemos muchas cosas –esperemos que buenas–, pero hace falta mucho realismo, mucho trabajo, mucha innovación y mucha buena política para salir de donde estamos. Ojalá podamos volver a hacer planes en 2021, pero tiene toda la pinta de que los que hagamos serán para 2022.



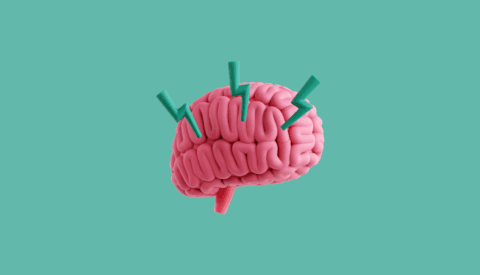
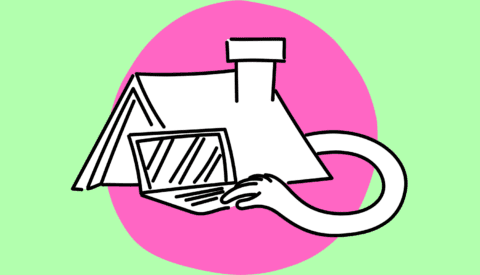






COMENTARIOS