Siglo XXI
Cómo los años 90 explican el mundo actual
La última década del siglo XX prometía todo tipo de prosperidad: el telón de acero había caído para siempre y todo apuntaba a que el crecimiento económico iluminaría la vida de millones de personas. Sin embargo, en ‘La trampa del optimismo’ (Debate), Ramón González Férriz recuerda una etapa sombría en la que empezaban a plantarse muchos de los males que germinaron en la crisis económica de 2008.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2020

Artículo
«Las personas optimistas tienen un papel desproporcionado en la conformación de nuestras vidas. Sus decisiones cambian las cosas; son ellas, y no la persona media, los inventores, los emprendedores, los líderes políticos y militares. Han llegado adonde están buscando retos y asumiendo riesgos. Tienen talento y han tenido suerte; casi sin duda, más suerte de la que están dispuestos a reconocer», dice Daniel Kahneman. Los líderes políticos y económicos de la década de los noventa mostraron un optimismo inusitado. La caída del bloque comunista había suscitado la sensación de que casi todo era posible. La globalización acabaría para siempre con la fragmentación del mundo, la tecnología podía contribuir a ese proceso y servir para que los seres humanos intercambiaran información de manera desjerarquizada y sin intermediarios. Dentro de ese mundo más plano y sin disrupciones, la Unión Europea podía no solo superar los tradicionales problemas políticos y económicos del continente, sino convertirse en una potencia que trascendiera la idea de nación y llevara la cooperación entre estados a cotas desconocidas. Era capaz, además, de sumar a los países del Este, que habían sufrido las tragedias sucesivas de la invasión nazi y la dictadura comunista. En realidad, sería posible exportar la democracia allí donde hiciera falta, bien mediante la seducción o con métodos más expeditivos.
Asimismo, la economía sería capaz de eludir la tradicional sucesión de ciclos de crecimiento y recesión para convertirse en una curva siempre ascendente: sin inflación, con poco desempleo, con tipos de interés bajos, sin grandes déficits públicos, con una banca que funcionara bien y asignara recursos allí donde fueran necesarios y eficientes y, gracias a nuevos productos fruto del ingenio y las nuevas tecnologías, redujera al mínimo los riesgos. A ese proceso más tarde se le llamaría de un modo que ahora parece irónico, «la gran moderación», una época estable, sin volatilidad. Una nueva ideología podía acompañar e impulsar el proceso: la tercera vía, una superación de las viejas izquierda y derecha que aunaba la eficiencia económica, la tolerancia social y la política tecnocrática.
«Los líderes de la década de los noventa mostraron un optimismo inusitado»
España podía sumarse a ese contexto y abandonar de manera definitiva y desacomplejada el atraso histórico, dando por concluido el proceso iniciado durante la Transición e impulsado por la incorporación a Europa en 1985. El reto era igualar las prácticas económicas y democráticas del resto del continente y estar en la primera línea del proceso de integración y desarrollo de ese invento histórico que era el euro. España podía incluso aspirar a algo más que consolidarse como una potencia media con prestigio internacional. Podía convertirse en un líder global al independizarse, ahora que era plenamente europea, de la «vieja Europa» francesa y alemana, aumentando su influencia en América Latina y alineándose con los intereses globales de Estados Unidos. La cultura española, en un marco occidental en el que se borraban las fronteras entre lo alternativo y lo comercial –o donde lo alternativo se convertía definitivamente en comercial–, vivía la segunda oleada de modernización de la era democrática. El viejo negocio inmobiliario, aunque ahora requiriera un endeudamiento inmenso, podía impulsar eso y más.
Ahora sabemos cómo terminaron estas muestras de optimismo. Y, sobre todo, cómo interactuaron unas con otras. Sabemos cómo reaccionaron los nuevos productos financieros al entrar en contacto con la burbuja inmobiliaria estadounidense. En qué quedaron el extraordinario auge del crédito y la construcción en España, y la política creada a su alrededor, al toparse con una crisis global. Sabemos de qué manera las reglas establecidas en Maastricht y el Plan de Estabilidad y Crecimiento marcaron la respuesta a la crisis en la zona euro y contribuyeron a su dureza y larga duración. Somos ya bastante conscientes del papel que tuvieron los avances tecnológicos de internet en la respuesta política a la crisis financiera y el posterior auge del populismo. Sabemos que, tras la desaparición de la Unión Soviética, la Federación de Rusia no caminó exactamente hacia una democracia liberal. Sabemos incluso cómo la integración en la Unión Europea de los países del Este, algunos de los cuales no tardaron en dejar de lado los valores que les habían permitido entrar en el club, influyó también en ese auge populista en Europa. Sabemos además que Alemania del Este, aunque recibió enormes cantidades de dinero del lado occidental, no ha igualado sus condiciones de vida y que es la parte del país que concentra un mayor aumento del populismo de derechas. No hace tantos años que hemos descubierto que la combinación del populismo posterior a la crisis con las consecuencias del desplazamiento de las empresas occidentales hacia los países del sudeste asiático, en especial China, ha generado un intento de «desglobalizar» el mundo que con tanto ahínco y optimismo se globalizó en la década de los noventa. Quienes nacimos un poco después que los protagonistas de Friends sabemos lo que ocurrió cuando las expectativas optimistas de los jóvenes de aquella década se frustraron en un mundo que ya no consideraba que el crecimiento continuado fuera la norma. En España, sabemos cómo la integración de los nacionalistas catalanes y vascos en la gobernabilidad del país no hizo que se sintieran más cómodos dentro de la Constitución y mostraran una lealtad mayor a las instituciones del Estado.
«La economía sería capaz convertirse en una curva siempre ascendente»
¿Es nuestro mundo fruto exclusivo de las decisiones que tomaron los optimistas líderes políticos y económicos de los años noventa, y de su cultura al mismo tiempo despreocupada, rebelde y conformista? Por supuesto que no. La historia es extremadamente compleja, y está demasiado influida por el azar, como para establecer causalidades inquebrantables. Pero, al mismo tiempo, parece evidente que en los últimos años hemos experimentado las consecuencias de la visión del mundo que imperaba entonces. ¿Fue todo negativo? Ni mucho menos: en muchos sentidos, la globalización, el avance de la tecnología, la mayor integración de la Unión Europea y la creación del euro, la popularización de la cultura independiente o el intento de crear nuevas ideologías que sintetizaran lo mejor de las ya existentes fueron buenas ideas que dieron algunos buenos frutos. Pero el optimismo generó algo que no es en absoluto infrecuente: la voluntad explícita de ignorar las consecuencias no solo no deseadas, sino siquiera previstas, de los actos de aquel momento. Lo cual no tiene nada de extraño en la historia. En cualquier caso, aunque no estuvieran exentas de consecuencias indeseadas e imprevistas, muchas de las innovaciones de los años noventa fueron muy positivas.
Lo fue el euro. Sin duda, las dificultades que experimentó entre el estallido de la crisis financiera en el 2008 en Estados Unidos y la resolución de los mayúsculos problemas de deuda soberana en Europa alrededor del 2014 demostraron hasta qué punto su diseño había sido equivocado. Había estado marcado por cuestiones profundamente arraigadas en la tradición económica alemana posterior a la Segunda Guerra Mundial –que, como dice el chiste, tiene más que ver con la filosofía moral que con las ciencias sociales–, no por el pragmatismo o la asunción de la pluralidad de las economías europeas. Las reglas de Maastricht y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento demostraron tener los dos rasgos que hacen más aborrecibles las reglas: por un lado, eran demasiado rígidas y, por el otro, todo el mundo pudo sortearlas cuando no tuvo más remedio que hacerlo. Las penalidades que sufrió principalmente Grecia, y la sensación en Portugal, España e Irlanda de estar al borde del abismo se debieron a innumerables motivos. En ocasiones fueron las decisiones políticas de sus gobiernos nacionales que, en casos como el de Irlanda y España, fueron demasiado optimistas respecto a lo que la construcción –y su financiación con dinero extranjero– podía hacer por su economía. En el caso de Grecia se debió a una irresponsabilidad mayúscula al falsear las cuentas de una manera mucho más exagerada de lo que habían hecho otros países para cumplir con las exigencias de entrada en el euro. Pero en las dificultades padecidas influyeron inequívocamente unas reglas que fueron, en buena medida, la raíz de los problemas actuales.
Este es un fragmento de ‘La trampa del optimismo’ de Ramón González Férriz (Debate)



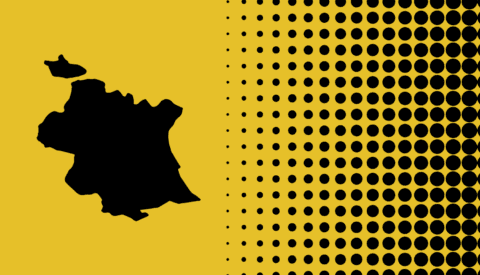



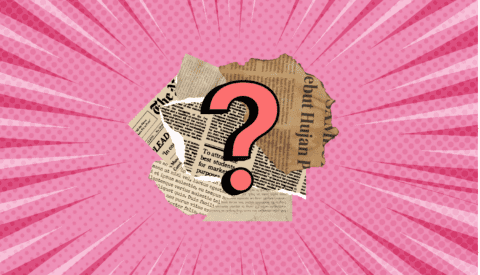



COMENTARIOS