Derechos Humanos
El Salvador: un café de canela frente a la violencia
Santiago es uno de los psicólogos de Médicos Sin Fronteras que trabajan en El Salvador. Desde allí cuenta cómo es un día de convivencia con ‘los muchachos’, los miembros de las pandillas urbanas de la zona metropolitana de la capital salvadoreña.
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2018

Mi nombre es Santiago, tengo 32 años y trabajo como psicólogo social en el equipo comunitario de Médicos Sin Fronteras en El Salvador. Son las 8:30 de la mañana en Las Guirnaldas, una de las comunidades más populosas de Soyapango. Esta comunidad también es uno de los microlugares más peligrosos del municipio por la fuerte presencia de la pandilla Mara Salvatrucha 13 (MS13), la más grande y organizada de El Salvador. Con los muchachos –uno de los eufemismos que la sociedad salvadoreña ha acuñado por temor a referirse a jóvenes miembros de pandillas sin hacer alusión directa a estas– no se juega.
Acabamos de llegar a la comunidad para hacer un recorrido por la zona y dos visitas domiciliarias. Parece un día normal, una jornada de trabajo bajo un cielo totalmente azul y un clima fresco. Los vecinos cruzan el parque principal, punto de reunión de los habitantes de la zona. Don Álvaro, líder comunitario, nos hace pasar al patio de su casa para invitarnos a un café. Desde ahí divisamos el parque donde, cada lunes, se emplazan las brigadas médicas.
Dice Don Álvaro que él muele su propio café porque el que venden en los supermercados le sienta mal. Su esposa, Niña Julita, nos prepara una taza de ese café molido en casa. Se trata de un café puro que, mezclado con canela, proporciona un sabor especial. Entre los salvadoreños, saborear una taza de café es un ritual obligado. Rechazarlo puede entenderse como una falta de consideración y respeto.

Todo parece en calma en el parque. Al fondo hay un pequeño bosque que es el pulmón de Las Guirnaldas. Se trata de una de las pocas zonas boscosas de Soyapango, uno de los municipios que forman el Área Metropolitana de San Salvador. Cualquiera podría respirar paz en este lugar.
«Convivir frente a ‘los muchachos’ es hacerlo bajo la sombra de la muerte»
De pronto aparecen seis muchachos a escasos 20 metros. Bajo sus holgadas camisas de estilo angelino portan armas. Corren agitados, con expresión desencajada, en estado de alerta permanente. Van y vienen con el teléfono y los auriculares en mano diciéndose «que los perros –la policía– andan en la zona». Don Álvaro los ha visto, pero continúa tomando café como si nada. Nosotros también observamos sus movimientos con disimulo. Nadie en el parque parece asustarse pero todos toman sus precauciones.
Convivir frente a los muchachos es hacerlo bajo la sombra de la muerte. «Ver, oír y callar» es su lema, y la gente en este país entiende el mensaje profundo de esas tres simples palabras. A nadie sorprende la forma de actuar de los muchachos, pero hay miedo entre los habitantes de esta comunidad. Los habitantes de Las Guirnaldas han aprendido a convivir con uno de los grupos más violentos de la región y a hacer caso omiso de sus acciones. En definitiva, han aprendido a naturalizar la violencia como mecanismo de defensa.
Es hora de irnos, nos despedimos de Don Álvaro y su esposa para seguir con nuestra ronda. Nos esperan dos pacientes a los que vamos a visitar en sus hogares. Viven en la zona más caliente. Casi ningún habitante del resto de Las Guirnaldas se atreve a transitar por allí por temor a ser acosado.

«¡Viene la jura!, ¡viene la jura!», se gritan, agitados, los muchachos por el teléfono.
Hoy nos ha tocado recorrer dos zonas de la comunidad que no hemos visitado desde que pusimos en marcha el proyecto hace tres meses. Sus habitantes permanecen encerrados en sus casas por miedo a que los muchachos entren en sus viviendas para esconderse de la policía. Negarse podría significar la muerte o verse forzados a dejar sus viviendas de toda la vida (con lo costoso que es tener casa propia en este país).
«Los salvadoreños han aprendido a naturalizar la violencia como forma de defensa»
De tanto caminar por las calles principales de la comunidad, uno reconoce los rostros de los muchachos. También ellos lo hacen. No en vano se pasan controlando milimétricamente su territorio los 365 días del año, las 24 horas al día. Nos saludamos, a veces de cerca y con apretón de manos, en otras, desde el otro lado de la calle. Esta vez hay más presencia de lo habitual. El ambiente se siente pesado y tenso. La policía patrulla cerca. Tomamos nuestras precauciones: caminamos por calles sin mostrar temor y sin realizar movimientos bruscos.
Es mediodía. Ya hemos visitado a los dos pacientes. Es curioso como cada área de la comunidad tiene sus particularidades en materia de seguridad. En las zonas que recorremos ahora los muchachos están apostados en cada esquina. No sucedía así en las primeras paradas de nuestro recorrido donde no se dejaban ver con facilidad.
Seguimos caminando entre champas –tenderetes de venta ambulante– que funcionan como tortillerías. Vemos, de lejos, a un muchacho. Vigila la zona para que la policía no les sorprenda. De complexión delgada y piel morena, parece no tener más de 19 años. Con las sienes rapadas y dos pendientes plateados en forma de cruz, viste camiseta negra holgada, pantalón corto beige y zapatillas negras. Presiento que nos va a parar. Pasamos frente a él; le saludamos; se nos queda mirando; no dice nada.

De repente, cuando estamos a unos 15 metros, escucho su voz a mi espalda: «¡Ey, chele vení!», me dice en un tono de voz firme, pero con respeto. Permanece sentado con relativa calma y mirando para todos lados sin hacer movimientos bruscos.
«La comunidad y también ‘los muchachos’ y sus familias pueden recibir atención médica gratuita y confidencial cuando lo necesiten»
Me acerco. Me pregunta qué andamos haciendo y quiénes somos. Es la primera vez que le vemos. Le hablo de Médicos Sin Fronteras, le explico nuestros principios, que ahora estamos trabajando en su comunidad y hago especial énfasis en que no tenemos vinculación con ninguna institución del Gobierno ni con ningún cuerpo policial o militar. Esto resulta muy importante recordarlo para salvaguardar la seguridad de nuestros equipos.
Somos claros. No solo la comunidad, también él, sus compañeros y familia pueden recibir atención médica gratuita cuando lo necesiten y con total confidencialidad. Mientras le cuento todo esto, no deja de escanearme de pie a cabeza y de mirar el carné de 15×10 cm (de gran tamaño para mejor identificación) que llevo en el pecho.
«¡Está bueno, chele! No hay nada. ¡Dale! Solo quería saber eso, ustedes pueden hacer el trabajo aquí al suave, siempre y cuando hagan lo que dicen hacer. ¡No hay nada, dale!», me dice.
Continuamos caminando hacia arriba, en dirección al parque principal donde comenzamos el día. Allí nos recogerá nuestro conductor.
Médicos Sin Fronteras trabaja en El Salvador, en zonas de San Salvador y Soyapango donde la población tiene dificultades para acceder a servicios de salud a causa de las barreras levantadas por la violencia y donde las necesidades de salud mental, derivadas de esa misma violencia, son acuciantes.




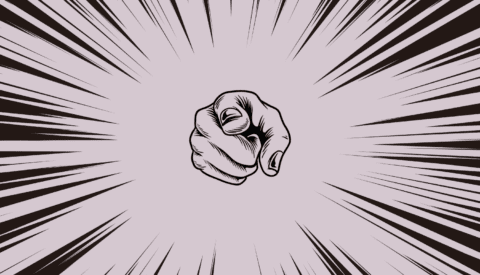






COMENTARIOS