El placer como fin de la vida
La idea del placer, aunque central en la vida humana, no basta para darle sentido, pues las personas valoran vivir experiencias reales y complejas —incluido el dolor— como parte esencial de una vida plena.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2026
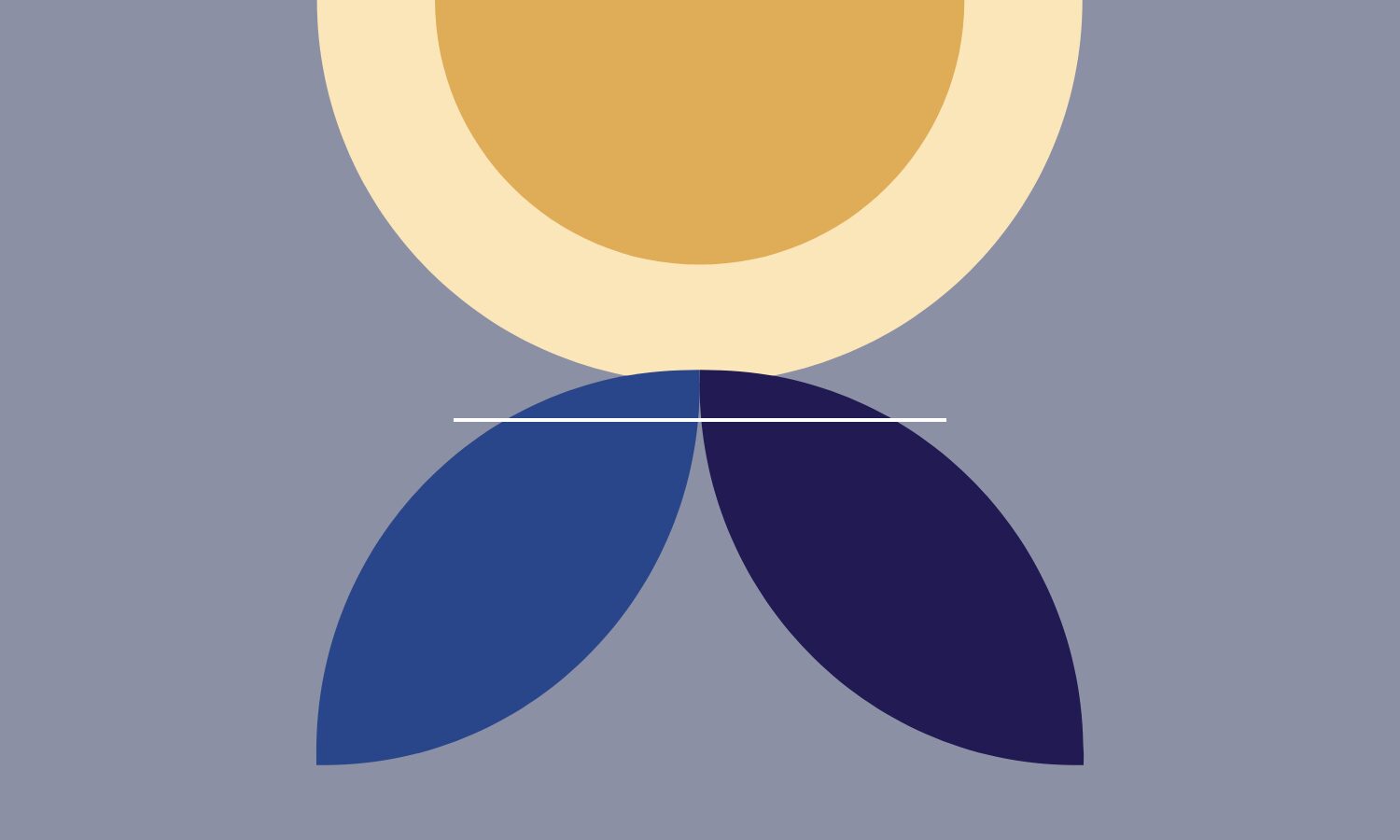
Artículo
Un viejo proverbio latino asegura que «baño, vino y Venus desgastan el cuerpo, pero son la verdadera vida». No hay duda de que el placer, esa experiencia gozosa que genera un gran bienestar, es la meta de un sinfín de acciones cotidianas que todos llevamos a cabo. Hedonistas siempre los ha habido. Un viejo alumno de Sócrates, Aristipo de Cirene (435-350 a. C.) –quien por cierto no hizo buenas migas con Platón–, aseguró que el objetivo de la vida, su sentido, no es otro que la obtención de placeres. Algo similar se encuentra en la figura del marqués de Sade (1740-1814), quien escribió: «Sostuve mis extravíos con razonamientos. No me puse a dudar. Vencí, arranqué de raíz, supe destruir en mi corazón todo lo que podía estorbar mis placeres».
Su perspectiva, desde luego, no es para nada contraintuitiva. Piénsese bien, ¿qué es lo realmente valioso que hay en la vida? ¿Qué nos aporta vivir en última instancia? A bote pronto, la existencia nos ofrece una generosa cantidad de experiencias. Ahí debe residir su valor.
Salta a la vista que las experiencias negativas, las ligadas al sufrimiento, son aquellas que se quieren esquivar. Nadie desea sentir dolor, por lo que el comportamiento está dirigido hacia este fin. Es cierto que hay conductas que parecen escurrirse de la norma, pero, bien vistas, revelan un fondo análogo. Por ejemplo, el masoquista quiere dolor porque le reporta un placer mayor, así como, de un modo afín, la madre que se sacrifica por sus hijos sufre, sí, pero porque el goce de ver crecer a su progenie compensa con creces el precio a pagar.
El marqués de Sade escribió: «Supe destruir en mi corazón todo lo que podía estorbar mis placeres»
Todo apunta a que las personas quieren salir de fiesta, estar guapas, hacer deporte, comer, pasear, ver películas, leer, contemplar el amanecer o bailar, porque todas estas experiencias brindan un placer. Todo puede ser reducido al binomio placer-dolor, donde el placer es aquello que se procura y el dolor, lo que se quiere evitar.
A finales del siglo pasado, el profesor de Harvard Robert Nozick (1938-2002) confrontó esta visión hedonista de la vida. Para ello, en su obra Anarquía, Estado y utopía propuso un conocido experimento mental: la máquina de las experiencias. Figúrese una gran sala llena de camillas a cuyo lado hay una extraña máquina con unos electrodos. Una doctora le informa de que, de conectarse a esa máquina, comenzará a experimentar inmediatamente la mayor sensación de placer que su sistema nervioso es capaz de generar. Un éxtasis que lo dejará huérfano de cualquier otro pensamiento. Hay una regla, no obstante. Una vez conectado, usted ya no podrá volver a levantarse de la camilla (por otra parte, se le informa de que tampoco querrá). Permanecerá enchufado a la máquina a la vez que será alimentado por sonda y cuidado por enfermeros. Hasta el momento de su muerte (pongamos que con unos 80 años), el grado de placer no se atenuará. No extrañará a sus seres queridos ni se aburrirá, pues la máquina lo mantendrá siempre en ese estado de catarsis. ¿Se conecta?
Después de comprobar que la mayor parte de la gente rehusaría conectarse a esta máquina ficticia, Nozick infiere su corolario: el placer no puede ser el fin de la vida ya que, de serlo, una vez ha comprendido racionalmente la propuesta, todo el mundo anhelaría conectarse a la máquina.
De ser esto cierto, cuando alguien desea el abrazo de un ser querido, comer un helado o bañarse en el mar en plena canícula, no procura recolectar el placer. Al menos, ese no es su cometido último. Si así lo fuera, no hay duda de que la mejor opción sería conectarse a la máquina. Pero parece que las personas quieren algo más. Codician degustar la vida con todos sus momentos, por agridulces que sean.
Por mucho que choque contra el sentido común, vistas en retrospectiva, muchas de las experiencias negativas por las que pasamos no resultan una carga. No porque nos hayan reportado, a la larga, algún placer; de hecho, muchos dolores no traen consigo nada bueno. No resultan una carga porque estimamos que estas experiencias han enriquecido nuestra biografía. Y no solo no nos arrepentimos de ellas, hasta nos podemos llegar a enorgullecer.
Tal vez el placer sea un maravilloso aliciente de la vida, pero qué aburrido sería todo bajo ese imperio del goce. Como señala el filósofo alemán Wilhelm Schmid (1953): «Todo placer busca la eternidad pero la eternidad es su perdición. Si no existiera la muerte, tendríamos que inventarla para no tener que vivir una vida mortalmente aburrida».






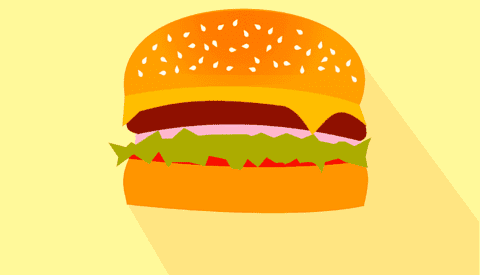

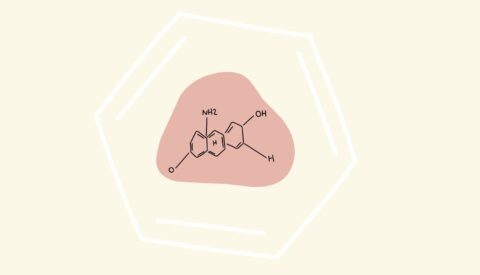


COMENTARIOS