El papa gana a Vargas Llosa
Parece muy revelador que el aplausómetro dé más puntos a un papa que a un escritor. Explica muy bien los tiempos que vivimos.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Si tuviéramos un aplausómetro como el de los concursos de la tele, el papa habría ganado a Vargas Llosa. Descuento antes la pompa vaticana: incluso en su versión más austera, es tan abrumadora que ningún difunto laico puede igualar a un obispo de Roma. Tal vez un Beatle, por aquello de que eran más famosos que Cristo, pero nadie más. En términos estrictos de consternación oficial y popular, Francisco ha salido ganando: los reproches han sido muy marginales en comparación con los ditirambos. En cambio, las necrológicas del escritor venían en su mayoría matizadas, con ciertos peros y no obstantes. Hasta el más entusiasta tenía un reproche, siquiera un pellizquito. En general, el recuerdo ha sido mucho más duro con Vargas Llosa que con el papa. Sobre todo, desde los sectores identificados con una izquierda que no ha tenido reparos en mostrarse abiertamente hostil con la memoria del Nobel, mientras celebraba la bondad del pontífice.
Que una corriente de opinión que supuestamente defiende la democracia, los derechos civiles, las minorías y la igualdad sea más partidaria de una figura de autoridad medieval que de un novelista expresa con crudeza hasta qué punto esa izquierda ha caído en la tentación autoritaria y se ha desmarcado de los valores republicanos que supuestamente la conforman. Esta confusión viene alimentándose de lejos y trasciende los discursos de parte para empapar el espíritu total de los tiempos. Ya no es una cuestión de militantes o de individuos muy ideologizados con una agenda propagandística: creo que hay una mayoría social que se siente más próxima a un papa que a un escritor.
El desprestigio de los intelectuales es tanto un hecho como un tópico donde se mezclan prejuicios y resentimientos que no puedo desmenuzar ahora. Por sí solo, ese desprestigio (ganado a pulso en parte, no lo niego) no explica la hostilidad que la inteligencia literaria provoca. Se percibe al escritor famoso como una autoridad sospechosa al servicio de intereses oscuros, mientras la autoridad real de un soberano absolutista al frente de una organización mundial opaca y verticalísima se percibe como una amigable compañía compasiva.
Hay una mayoría social que se siente más próxima a un papa que a un escritor
Por muy famoso e influyente que sea, un escritor es una cosa frágil e intrascendente. Su poder solo puede entenderse en términos generosamente metafóricos. Incluso los que, como Vargas Llosa, frecuentan a los verdaderos poderosos, no dejan de ser señores y señoras que dicen cosas. Cosas que tal vez lea mucha gente, pero que no son dogmas de fe ni tuercen la voluntad de nadie. Ni siquiera se convierten en ordenanzas municipales. Son cosas con las que se asentirá o se disentirá, y acabarán perdiéndose en el barullo de ese debate eterno que, en su mejor versión, se llama democracia.
No me voy a poner épico, pero para este oficio se necesita una dosis mínima de valentía que no todo el mundo demuestra. El escritor solo se tiene a sí mismo. Se sostiene con su nombre en el aire, ante la voluntad volandera del público, sin policías ni ejércitos a su servicio ni más poder para hacerse leer y oír que su propia voz y su talento para la persuasión. Se le puede ignorar con facilidad. De hecho, se les ignora constantemente, y los mejores son los que saben que todo es provisional, un lío de azares, y que la vida empieza de nuevo cada día.
Dirán que me nubla el gremialismo, y quizá me nuble un poco, pero solo porque sé de qué va el paño. Los escritores —incluso los muy millonarios, incluso los que lo han ganado todo y ya no saben qué hacer con tanto dinero y tanto premio— me dan más pena que rabia. Hasta el autor más despreciable, al que más detesto, aquel con el que he tenido enfrentamientos directos o ese otro que se ha portado como un miserable hijo de puta conmigo (ellos saben quiénes son si me leen), tienen mi compasión. Como yo, son desgraciados que van solos y desarmados por un mundo que no entiende lo solos e indefensos que están.
Para este oficio se necesita una dosis mínima de valentía que no todo el mundo demuestra
El mundo no solo no lo entiende, sino que les (nos) atribuye privilegios fantásticos y se convence cada vez con más fuerza de que hay que ponerles coto. La libertad de palabra, lo único que utiliza un escritor, es un lujo anticuado que urge coartar. Sobran los ejemplos de voluntad censora.
En el caso de la muerte del papa, me sorprendió lo poco que se recordaron las palabras de Francisco sobre la matanza de Charlie Hebdo en enero de 2015. El papa comprendió a los victimarios y abroncó a las víctimas: si te burlas de la fe, te expones a la furia de los creyentes. Esa monstruosidad no le pasó factura ni mermó un gramo la devoción que muchos políticos supuestamente de izquierdas le prestaron en vida y le derrochan en muerte. Tampoco hubo un escándalo muy ruidoso. Pocos nos llevamos las manos a la cabeza. Pocos sentimos rabia ante esa manera de despreciar a unos dibujantes y escritores cuyo crimen imperdonable fue publicar un puñado de chistes.
Hoy creo que no hubo escándalo y que tampoco se ha recordado demasiado ese episodio porque el papa expresaba una opinión que ya en 2015 estaba extendida en la sociedad occidental, y diez años después puede que sea mayoritaria. Creo con dolor que una parte considerable de mis vecinos, de la gente con la que me cruzo a diario e incluso de algunos de mis amigos es que las víctimas de Charlie Hebdo se merecían lo que les pasó, que se lo habían buscado. Quizá no lo enuncien con esa brutalidad, pero en el fondo lo piensan. Y si me pasara a mí mañana, lo pensarían mientras pronunciasen palabras de consuelo a mi mujer y a mi hijo. En el mejor de los casos, lo verían como una catástrofe natural o un accidente laboral: ¿no se arriesga el torero a que le claven los cuernos? Pues eso.
Cunde un desprecio generalizado al oficio que los trabajadores de Charlie Hebdo representaban. Está en el aire, a derecha y a izquierda, ha crecido exponencialmente con las redes sociales, se expresa con brutalidad y sin eufemismos y está en el corazón de proyectos políticos autoritarios como el trumpismo o el lepenismo, ansiosos por apretarles las tuercas a todos los intelectualillos.
Un síntoma brutal de esto es la facilidad con la que el verbo callar aparece en las discusiones políticas. Al adversario no se le rebate. El primer impulso es silenciarlo: cállate. El acto reflejo de la audiencia ante los defensores de los lectores o espectadores es reclamar censura. Que desaparezca todo aquello que me incomoda o desagrada. No basta con apagar la tele o leer otro libro. No basta con oponer la libertad de lectura a la libertad de expresión. El arrebato es puramente censor: hay que eliminar los contenidos que se consideran nocivos.
El arrebato es puramente censor: hay que eliminar los contenidos que se consideran nocivos
Vargas Llosa representaba, al margen de sus opiniones, la libertad rotunda de expresarlas sin tener en cuenta nada que no fuese la libertad misma de la expresión individual, tomada como un fin en sí mismo y no solo como un medio. Su mundo era democrático, de confrontación, debate y pluralidad. No solo no se sumó nunca a ese espíritu censor, sino que utilizó su influencia y su prestigio para ayudar a colegas que sufrían ataques, sin importarle un bledo lo que decían. No había nada lo bastante indecente, contrario a sus ideas, de mal gusto o atroz que no mereciese su defensa. La libertad de expresión estaba por encima de todo.
Hoy, la libertad de expresión está por debajo. En los últimos escándalos, como el caso de Luisgé Martín con su libro no nacido El odio, sobre José Bretón, se enunció claramente que la libre expresión no solo no debería ser un derecho fundamental en litigio con otros derechos, sino que en realidad es un privilegio de señoros que lo han llevado demasiado lejos y a los que hay que meter en vereda. Se abogaba abiertamente por la censura, y se celebró la cobardía de la editorial, aterrada ante la reacción virulenta de una masa de censores.
Ningún censor se ha visto a sí mismo como pérfido o malvado. En ninguna época, de ningún modo. El censor ejerce su oficio para mejorar el mundo. Su labor es un servicio a la sociedad, una aportación al bien común, sajando la roña y la mugre que los depravados pretenden esparcir. Por eso un censor o un partidario de la censura no se redime aduciendo sus buenas intenciones. Eso sirve tanto para los tuiteros de hoy que claman por el boicot a un libro como para el cura del Ministerio de Información que metía tijera a los besos con lengua del cine de los años 50. Los tuiteros y el cura se saben del lado del bien, brazos de la verdad y la justicia.
Será coincidencia, pura cronología. A lo mejor hago deducciones infundadas, pero a mí me parece muy revelador que el aplausómetro dé más puntos a un papa que a un escritor. Explica muy bien los tiempos que vivimos.








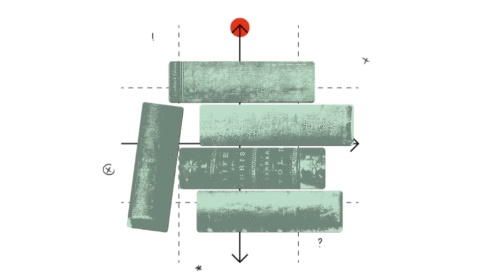



COMENTARIOS