Francisco, un Papa sin estética y, por tanto, sin ética
Entre los mayores reproches que se le puedan hacer a Bergoglio destaca la trivialización de la liturgia y del misterio, como si abjurando del estupor eclesiástico sintiera más cerca el balido del rebaño.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Tiene sentido evocar el «adagio» de Horacio cuando establecía la relación inextricable entre la estética y la ética, pero el enunciado en latín del aforismo –nulla aesthetica sine ethica–puede concebirse también al revés, precisamente porque la ética requiere una noción elevada de la estética.
Podría haberlo valorado el difunto Francisco cuando emprendió la trivialización de su pontificando, adhiriéndose a los turistas que reniegan del estupor vaticano cuando atraviesan indignados el umbral de San Pedro.
«Tanto lujo es impropio de una Iglesia comprometida», viene a decirse en los corrillos iconoclastas, no ya sesgándose un discurso justiciero que abomina del pathos, sino destripando el misterio litúrgico con que los artistas, los estetas, tratan de acercarse a la noción divina de las cosas mediante la estimulación extrema de los sentidos, hasta arañar el cielo.
Fueron los propósitos que alentaron el Concilio de Trento. Y los motivos que arguyeron los cardenales allí reunidos para reaccionar a la «pandemia» de la Reforma protestante. Y vino a convenirse que los artistas debían movilizarse, convertirse en activistas y propagandistas. La exuberancia del manierismo y el desgarro del Barroco repercutieron en el impacto teatral de la religión, predispusieron la capacidad de la estética para remover las emociones.
Francisco renegó de sus obligaciones con la liturgia y se atuvo a un discurso demagógico y populista que abjuraba de la cualificación metafísica del arte. Y no es cuestión de restregarle que Benedicto XVI interpretaba en el piano las sonatas crepusculares de Beethoven, pero sí reprocharle hasta qué extremo la degradación de las formas ha desfigurado la credibilidad del misterio.
Francisco renegó de sus obligaciones con la liturgia y se atuvo a un discurso demagógico y populista que abjuraba de la cualificación metafísica del arte
El Papa no es un feligrés cualquiera, ni un cura arrabalero. La propia intervención del Espíritu Santo en el estadio sagrado y sublime de la Capilla Sixtina exige responsabilizarse de la tradición, del rito y de la dimensión mistérica que identifica el perímetro de San Pedro. No puede vestirse en chándal la guardia vaticana ni puede un pontífice desahogarse como un portero de discoteca cuando alude al «mariconeo de los seminarios» o la fama lenguaraz de las suegras. Bergoglio ha sido un Papa no ya cercano, sino demasiado cercano, extraordinariamente vulgar. Ha cruzado excesivas veces la cuarta pared. Ha parlamentado sin control ni conciencia en los aviones. Y ha descuidado premeditadamente todas las distinciones ornamentales y argumentales que implican aceptar el anillo del Pescador y las llaves de Roma, como si pretendiera eludir la representación de Dios.
La estética sin ética caracteriza los periodos de la cultura y la civilización que más han incurrido en el oscurantismo. Lo demuestra la megalomanía inhumana de Speer. Lo prueban los rascacielos descomunales que han erigido los sátrapas del Golfo para suplir sus complejos fálicos.
El arte se espeja en su compromiso humanístico, del mismo modo que la trivialización de la ética afecta a la noción elemental de la estética. Es la frontera que ha transgredido Francisco fingiéndose franciscano y tratando de extirpar de la Iglesia sus manifestaciones opulentas e inútiles.
Y está claro que carece de expectativa práctica el retorcimiento de una columna salomónica del Baldaquino, pero no hay expresión más humana ni humanística que la creatividad y que la propuesta metafísica con que un cantero de la catedral de Burgos rebatía la incredulidad de sus paisanos mientras cincelaba el pináculo más elevado del templo.
– «Para qué te esmeras tanto con una escultura que nadie ve desde aquí abajo».
– «Porque yo sí la veo. Y Dios también».
Decía el Papa difunto que los obispos debían oler a oveja y a rebaño, mixtificarse con el pueblo, emular a los primeros cristianos en su voto de pobreza
El diálogo imaginable e imaginado concierne al sentido vertical con que los hombres se ha relacionado con los cielos, desde las pirámides de Egipto a los rascacielos medievales de San Gimignano. Y no existe una ciudad parecida a Roma cuando se trata de estimular la expectativa superior de los sentidos. Fue el lugar donde Stendhal padeció sus fiebres, sus rasdaciones. Porque se había encontrado con el Diadúmenos y con el Torso Belvedere. Porque había observado el ojo de Zeus en la cúpula del Panteón. Porque había apreciado la pureza del arte en el templeto de Bramante (San Pietro in Montorio). Y porque había compartido el éxtasis de Santa Teresa en las manos de Bernini.
Es de suponer que Francisco hubiera accedido a la subasta de los bienes eclesiásticos para llevar al extremo y al disparate la desamortización de las ideas y la subordinación conceptual de la cultura grecolatina y cristiana.
Y no es que una catedral gótica o una cantata de Bach demuestren la existencia de Dios, pero el arte mayúsculo, ético y estético, estético y ético, ubica a los humanos en el peldaño más alto que podamos escalar.
Decía el Papa difunto que los obispos debían oler a oveja y a rebaño, mixtificarse con el pueblo, emular a los primeros cristianos en su voto de pobreza, pero cabe preguntarse si las razones de la supervivencia de la Iglesia estriban precisamente en la manera en que ha logrado preservarse el misterio y todas las diferencias litúrgicas y conceptuales del cristianismo, desde la fumata blanca hasta la noción jerárquica del primado.
Renegar de la excepcionalidad papal equivale a una blasfemia. No es voluntario, sino obligatorio fomentar la fe entre los creyentes. Y de sujetarse para hacerlo en todos los recursos que ha inventado e inventariado la Iglesia cultivando a conciencia la relación asimétrica del pastor y el rebaño.
Francisco ha triturado la infalibilidad. Ha sido un pontífice descarado y lenguaraz. Y ha descompuesto las obligaciones con el silencio, como si la idea de mezclarse con la grey pudiera sustanciar la acepción misma del «papulismo», o sea, el populismo que ejerce un papa invirtiendo las obligaciones. Este pastor no ha guiado al rebaño, es el rebaño el que ha guiado el pastor, igual que le ocurre a Chaplin en la memorable escena de Tiempos modernos: transita un camión delante en presencia del mártir proletario y se desprende al suelo la baliza, el pañuelo, que identifica la cristalera que lleva a bordo. Cuando Chaplin la agita para llamar la atención del conductor se ve sorprendido por una manifestación gigantesca que lo convierte en líder y en héroe. Ahí está Francisco. Más cerca del asfalto y de la coyuntura que de sus obligaciones con la ética y con la estética.



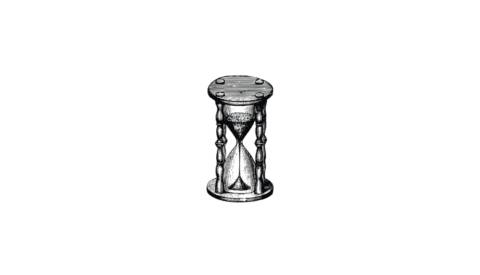








COMENTARIOS