Solteronas
Manuel Jiménez Núñez rescata las voces e historias ocultas de mujeres que desafiaron el estigma de la soltería. Relatos como el de Marian que, camino de los noventa y tres años, sigue con una actividad frenética.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2024

Artículo
El padre de Marian no murió en la guerra. A ella le enfada mucho que sus vecinos piensen que fue así. Pero esta falsa creencia es debida a un malentendido por culpa de un periodista que la entrevistó para un reportaje del Día Internacional de las Mujeres Rurales y que apuntó sus datos de manera errónea. De ahí que mucha gente piense que su padre fue uno de los caídos de la contienda. Pero no fue así.
Es cierto que les dejó cuando era muy jovencita, doce años tenía, pero fue la enfermedad la que se lo llevó, no la mano de ningún otro hombre. Nunca tuvo mucha suerte; se casó joven, pero enviudó cuando tenía dos chiquillos. Así que buscó otra mujer para que le criase a las dos criaturas, que eso era cosa de las mujeres, algo muy habitual en la época. Entonces era así. Con el nuevo matrimonio vinieron nueve hijos más, de los que sobrevivieron seis, entre ellos Marian, que era la novena de los once hermanos.
No estuvieron muy conformes los abuelos maternos de Marian con ese matrimonio, ya que su padre le llevaba dieciocho años a su madre. Y encima, viudo y con hijos. Pero a pesar de esa oposición, se casaron y el tiempo que estuvieron juntos vivieron felices. Él era muy trabajador. Era electricista, aunque también estuvo de minero allá en la cuenca minera de Huelva, la que linda con El Andévalo, El Condado y la Sierra, no demasiado lejos de Sevilla. Ella también trabajaba mucho, porque ayudaba con una tiendecita pequeña de comestibles de sus padres. Que había muchas bocas que alimentar. Eran los años treinta.
—Todavía no había llegado la guerra ni nada.
Y eran todos felices, con sus niños. Marian recuerda una infancia muy alegre, al menos hasta 1941. Ahí ya enfermó su padre con «una cosa mala». Así se llamaba entonces al cáncer. Y esa cosa mala se lo llevó al año siguiente, un frío 3 de diciembre de 1942, en plena posguerra.
Con el nuevo matrimonio vinieron nueve hijos más, de los que sobrevivieron seis, entre ellos Marian, que era la novena de los once hermanos
Y allí se quedó la madre de Marian con una legión de chiquillos, y sin ninguna pensión a la que recurrir.
—Porque entonces tampoco había pensiones ni nada —apunta Marian—. No había Seguridad Social, iba a haber pensiones. Que el médico lo tuvo que pagar mi madre, y las medicinas también. Tuvo que llegar a un acuerdo con el de la farmacia, a un pacto, pero todo se lo pagó. Como está mandado.
Así que, con doce años, Marian decidió que tenía que ayudar a su madre y ponerse a trabajar. Dejó su pequeño pueblo minero del centro de Huelva y se instaló en Sevilla, para emplearse «de muchachita», de niñera. Estaba interna en casa de una señora que había empezado de limpiadora en el aeropuerto de Sevilla y necesitaba a alguien que cuidase de sus tres hijos, dos niños y una niña. Su marido era capataz en una obra. Le pagaban doscientas pesetas, más diez que le daban los sábados para que llevara a los niños al cine.
—Ahí, en Marqués de Paradas, donde ahora está el Avenida 5 Cines —recuerda ella.
Y los domingos se los llevaba a dar una vueltecita por el parque.
—A la plaza del Duque, donde ahora está El Corte Inglés, que entonces ni había Corte Inglés ni nada. Solo una puerta muy grande y un hombre que vendía castañas en invierno, pero de Corte Inglés nada.
La familia estaba muy contenta con Marian, y ella también con su nueva vida. Pero, a los ocho meses, uno de sus hermanos mayores, en una de las llamadas telefónicas que Marian hacía a casa religiosamente todos los viernes, le pidió que volviese. Que la echaban mucho de menos, que ahora pasaban menos estrecheces porque habían empezado con el estraperlo y les iba bien trayendo trigo para los molinos, que todos estaban muy tristes sin ella en casa, que los pequeños lloraban todos los días recordándola…
Y ahí fue la primera vez que Marian renunció por su familia a una vida que la hacía feliz. Y no sería la última, ni la más dolorosa.
Marian volvió a casa, pero no lo hizo para quedarse allí solo dedicada a su familia. Ella trabajó toda su vida, desde muy joven. En realidad, nunca dejó de hacerlo, como ninguna de las mujeres que me han regalado retazos de su historia. No tenían otra opción, porque no disponían de un hombre que las mantuviese, que les llevase dinero a casa como «estaba mandado», como exigían los cánones sociales de la época.
Ahora mismo, Marian, camino de los noventa y tres años, sigue con una actividad frenética. Ha trabajado en el campo; ha vendido gurumelos, garbanzos, habas, altramuces y batidos —la Central Lechera de Sevilla le otorgó el premio al mayor número de batidos vendidos de la provincia—; ha cobrado, finca por finca, derramas de sostenimiento agrario; ha sido taquillera de cine —para lo que tuvo que sacarse el carné profesional de la delegación de espectáculos—; cobradora de recibos de «los muertos» —así se ha llamado siempre a la compañía de seguros El Ocaso en Andalucía—; meritoria en el Ayuntamiento… Hasta montó una zapatería… Y todo eso lo hacía desplazándose en una bicicleta Orbea, pedaleando sin descanso.
—La única mujer que iba en bicicleta por la comarca era yo. Cuatrocientas pesetas ganaba al mes.
—Que era un dinero, ¡eh!
Siempre le ha encantado leer, desde que compraban novelas por entregas entre tres amigas de la misma calle. Así que, con ayuda de uno de sus hermanos mayores, decidió invertir doscientas pesetas al mes para que las monjas del pueblo le enseñasen mecanografía, taquigrafía y cultura general, lo que le valió para obtener la máxima puntuación en unas oposiciones y lograr una plaza fija como administrativa de la Cámara Agraria Provincial, donde ha estado cuarenta y cuatro años y cuatro meses.
—Entre otros trabajillos —precisa—. Hasta el 30 de abril del noventa y cinco en que me jubilé. Ahí yo pensaba dedicarme a leer todos los libros que tenía y sembrar todos los gladiolos que el trabajo no me había dejado sembrar. Verás tú la que voy a liar yo con las flores, que tanto me gustan, pen- saba… ¡Ni un gladiolo he podido plantar todavía!
Este texto es un fragmento de ‘Solteronas’ (Espasa, 2024), de Manuel Jiménez Núñez.







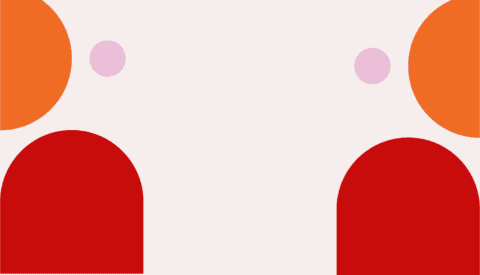



COMENTARIOS