La economía de las emociones
Ya no nos movemos por una economía de productos, sino de hiperconsumo emocional: compramos aquello que satisface nuestras necesidades básicas, pero también todo lo vinculado al ocio y el placer. Y lo hacemos con mayor fuerza en la medida que nuestras insatisfacciones, miedos y vacíos son más intensos.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022
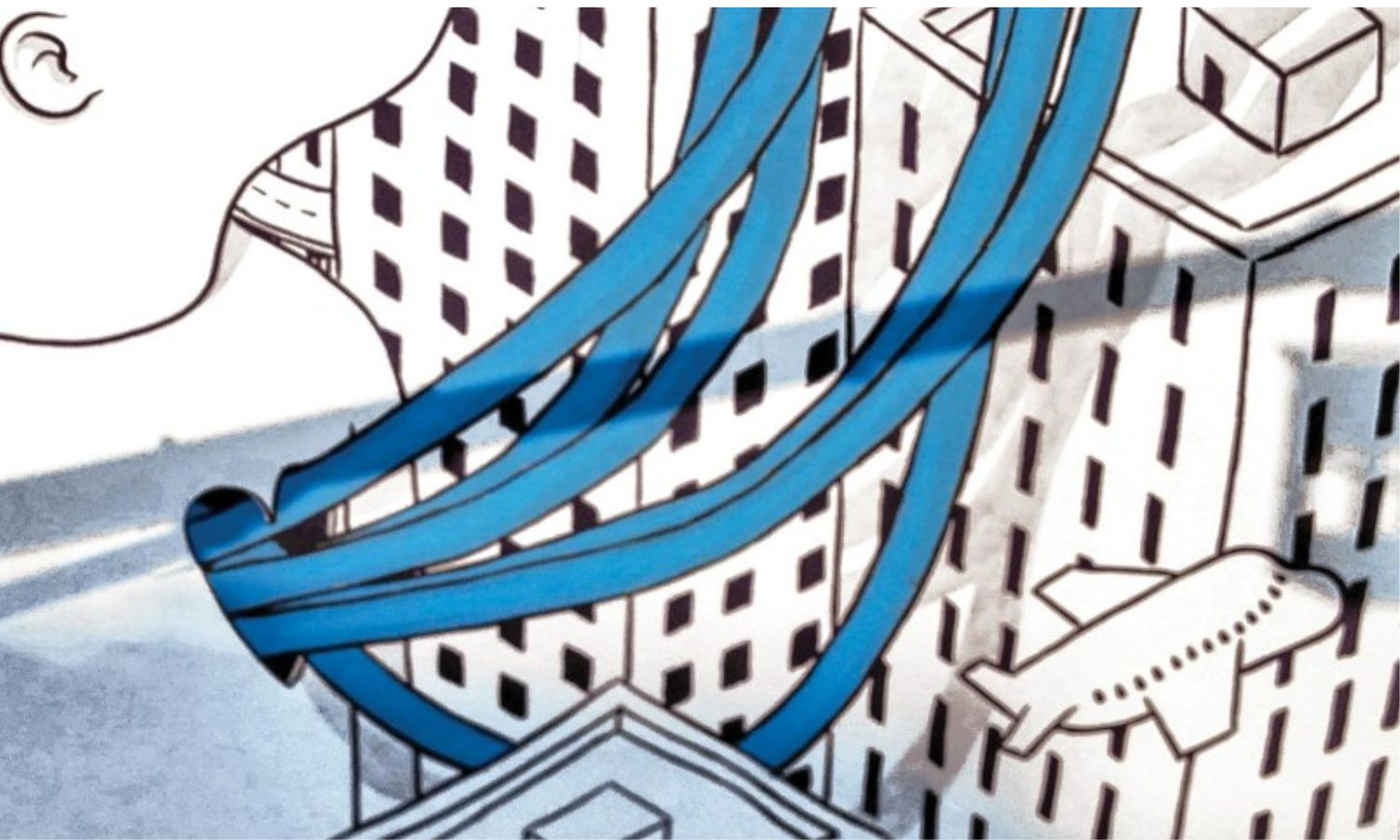
Artículo
«Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo». Muchos lectores recordarán ese mítico anuncio publicitario en el que un tipo vendía un detergente. Por aquel entonces, año 1986, la publicidad todavía trataba de demostrar que lo que ofrecía era –por cuestiones objetivas y prácticas– de entre aquello que necesitábamos, la mejor mercancía posible.
Pero somos animales deseantes. Y el deseo es un conglomerado de impulsos inconscientes, de pulsiones que conciernen a elementos de naturaleza intangible –la felicidad, la placidez, el éxito, el aliento sexual… – y no se sacia jamás. De ahí que, desde la segunda mitad del XX, comprar comenzara a resultar un acto simbólico. No solo adquiríamos un automóvil, sino que el utilitario que comprábamos tenía algunos extras según el modelo escogido: nos convertía en aventureros, en seres independientes, libres, salvajes o bien responsables, serios, comprometidos…
En la actualidad, esta tendencia se ha llevado al extremo. Es lo que el filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky, gran conocedor de la sociedad posmoderna, denominó mercado de sensibilidades. Ya no se trata de una economía de productos, sino de hiperconsumo emocional: no solo consumimos aquello que satisface nuestras necesidades básicas, sino deseos vinculados al ocio y el placer.
Empresas de todo tipo (desde cosméticas a culturales, pasando por las dedicadas a la alimentación, el textil o los viajes) se afanan en movilizar nuestras emociones al presentarnos su producto. Márketing de las experiencias, se llama. Pero la experiencia ha dejado de ser «una práctica prolongada que proporciona con el tiempo conocimiento o habilidad para hacer algo y que contribuye a configurar la personalidad», según el RAE, para convertirse en puro consumo acumulativo.
En un sistema en el que tenemos posibilidades casi infinitas de elección entre las mercancías, las marcas apuestan por la transacción emocional
Una muesca en la culata de nuestras credenciales. Cromos intercambiables, pero etéreos. Hay que vivir la experiencia de ver tal película, llevar unos vaqueros determinados, una sombra de ojos concreta, comer en un restaurante imprescindible… Lo de menos es que una máquina de afeitar apure bien; lo de más, es que al afeitarnos nos sentiremos más dinámicos y dispuestos a encarar el día, más atractivos y hasta más jóvenes.
Según Lipovetvsy, el consumo es más fuerte en la medida en que nuestras insatisfacciones, miedos y vacíos personales lo son. Se convierte en paliativo anímico. Comprar algo en un mal día, por unos instantes, hace que esa compra parezca compensar una jornada difícil, angustiosa. Pero el deseo convertido en ansia consumista es insaciable, por lo que puede arruinarnos (en sentido literal y metafórico).
Emociones al mejor postor
El intelectual galo habla también de capitalismo estético cuando el producto se nos presenta rodeado de un halo de belleza que intensifica la dimensión emocional que pone en juego. En un sistema en el que tenemos posibilidades casi infinitas de elección entre las mercancías, las marcas apuestan por la transacción emocional. Los neurólogos, psicólogos y filósofos aseguran que tomamos decisiones sustentadas, en última instancia, por emociones, aunque después las confirmemos con argumentos racionales. Y las emociones, más sutiles, más volátiles, se encarnan en valores, conductas, expectativas. Así, el diseño no es solo una cuestión de los objetos, sino que ocupa los sentidos de los posibles compradores.
¿Es esto, en sí mismo, una amenaza? Para el intelectual, no. A su juicio, la modernidad ganó la batalla de la cantidad, ese estado del bienestar del que goza la mayoría de los occidentales, y la hipermodernidad; es decir, ese amasijo de subjetividades contemporáneas que viven, sufren y tratan de cuidarse a ritmo acelerado ha de ganar la batalla de la estilización del mundo. Se trata de aprovechar esa oportunidad convirtiendo lo útil en bello.
No es casual que el Nobel de Economía de 2017 fuera a Richard Thaler por su contribución a la economía del comportamiento: si comprendemos cómo actuamos, será más fácil crear modelos económicos efectivos
Todo apela a la emoción. Desde las intervenciones políticas (ya no se trata tanto de medidas efectivas que tiendan al bien común sino de prácticas patrióticas o no, por ejemplo) a las exposiciones (¿cómo perdernos la muestra de Warhol si el mero hecho de ir verla ya nos convierte en rebeldes, en distintos, en únicos?). El consumo no basta, hay que sentir(lo).
No es casual que el Premio Nobel de Economía de 2017 fuera concedido a Richard Thaler por su contribución a la economía del comportamiento, es decir, al análisis de cómo tomamos las decisiones frente a cómo deberíamos de tomarlas. De este modo, si comprendemos cómo actuamos, será mucho más fácil crear modelos económicos más efectivos. La economía del comportamiento sabe que desde el voto que insertamos en una urna hasta el pescado que escogemos en el mercado está dirigido por una emoción. Hay seis emociones básicas: alegría, tristeza, sorpresa, asco, miedo e ira. Luego se añaden otras que matizan y complican las primeras: celos, envidia, vergüenza, ansiedad, frustración…
La vida es emoción, sentimiento. Si Descartes apuntó el eje que condicionó la llegada de la modernidad, su archiconocido «pienso, luego existo», para el neurocientífico portugués Antonio Damasio la cuestión de hoy es «siento, luego existo».











COMENTARIOS