Sociedad
Los vicios ordinarios
En ‘Los vicios ordinarios’ (Página Indómita), la filósofa Judith N. Shklar analiza en qué medida los defectos como la crueldad moldean nuestra realidad personal y, por supuesto, política: la negativa del liberalismo a usar la coerción pública para imponer la unanimidad de creencias y normas exige un enorme grado de autocontrol.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
«La traición, la deslealtad, la tiranía y la crueldad […] son nuestros vicios ordinarios».
Montaigne, De los caníbales.
Los vicios ordinarios son el tipo de conducta que todos esperamos, nada espectacular o infrecuente. La deshonestidad debería agregarse a la lista que hizo Montaigne, porque, como él, estamos muy familiarizados con ella. Quizá la crueldad, la hipocresía, el esnobismo y la traición son tan comunes que no vale la pena discutirlos: los filósofos tienen tan poco que decir sobre la crueldad, especialmente, que podríamos suponer que todo lo que se puede pensar sobre ella es demasiado obvio como para mencionarlo, y ciertamente la virtud ha reclamado más la atención de dichos filósofos. Sin embargo, no es esa una suposición plausible, ya que los historiadores, los dramaturgos y los poetas en verso y en prosa no han ignorado estos vicios, y mucho menos la crueldad. Es a esos escritores a quienes debemos acudir en busca de iluminación y reconocimiento de aquello que la experiencia diaria ya nos ha enseñado. Alguien podría decir que las obras de los teólogos tal vez sean útiles, pero su alcance es en cierto modo limitado. Su principal preocupación debe consistir en las ofensas contra el orden divino –el pecado, para ser exactos–.
Además, los siete pecados capitales del cristianismo tradicional no incluyen estos vicios ordinarios, que reciben escasa atención. Solo si nos salimos del universo moral regido divinamente podremos en efecto prestar atención a los males comunes que nos infligimos unos a otros a diario. Eso es lo que Montaigne hizo, y por eso es el héroe de este libro. En espíritu, está presente en cada una de sus páginas, aun cuando no aparezca su nombre. Él puso la crueldad en primer lugar, y de él he aprendido exactamente lo que se deriva de esa convicción.
La crueldad, la hipocresía, el esnobismo, la traición y la misantropía comparten una cualidad especial: tienen tanto una dimensión personal como una pública. Somos crueles con los niños y con nuestros enemigos políticos; la hipocresía es visible en todos los escenarios, en casa y fuera; el esnobismo es doméstico, pero en una democracia representativa tiene serias implicaciones ideológicas; y traicionamos a nuestros amigos no menos que a nuestros aliados políticos –de hecho, por eso el amor y la guerra son tan similares–. Además, la misantropía puede afligirnos si pensamos demasiado en los vicios ordinarios y los tomamos demasiado en serio. Puede simplemente deprimirnos, pero también puede reducirnos a la furia política hasta el punto del asesinato en masa, que también nos es bastante familiar hoy.
La misantropía puede deprimirnos, pero también puede reducirnos a la furia política hasta el punto del asesinato en masa
Estos vicios dañan nuestro carácter tan profundamente que resultan visibles de manera ordinaria en todas partes. Como tales, plantean complicados rompecabezas a los demócratas liberales, quienes tienen notorias dificultades para establecer los límites entre las esferas pública y privada de la conducta. Algunos vicios personales, que pueden ser completamente repulsivos para un pueblo libre, deben, sin embargo, ser pasados por alto por una cuestión de principio o de prudencia. Ello es especialmente difícil con los vicios que tengo en mente: la crueldad, la misantropía, la hipocresía, el esnobismo y la traición. No son como los puntos de vista impopulares o las ideologías detestables, cosas a las que las personas tienen derecho constitucional, ni abarcan meramente decisiones o actos específicos. Estos vicios pueden afectar a todo nuestro carácter y, por lo tanto, nuestras respuestas a ellos son mucho más profundas, tanto en lo emocional como en lo especulativo. La crueldad, para empezar, es a menudo completamente intolerable para los liberales, porque el miedo destruye la libertad. La hipocresía y la traición, siguientes en la lista, siempre han sido despreciadas. ¿Cómo podemos ser libres para continuar con nuestras vidas si no podemos confiar en nuestros amigos y nuestros conciudadanos? ¿Cómo se puede esperar que soportemos las humillaciones infligidas por un esnobismo incontenible? Nuestro único consuelo bien puede radicar en que no habría hipocresía si no existiesen las aspiraciones morales, y en que no habría traiciones si no existiese la confianza. Pero no hay nada que redima la crueldad y la humillación.
Aunque podemos hablar con calma sobre los límites públicos y privados de la deslealtad y la deshonestidad, tendemos a ser reticentes a la crueldad. Esta es distinta –y no solo, creo, porque seamos demasiado aprensivos–. Al fin y al cabo, estamos en el siglo XX. La crueldad es desconcertante porque no podemos vivir ni con ella ni sin ella. De hecho, nos pone cara a cara con nuestra irracionalidad como nada más lo hace. Y eso no es todo. Tenemos problemas para clasificar en una escala los vicios de manera general, incluso si tendemos a estar de acuerdo en lo que es vicioso; pero cuando ponemos la crueldad a la cabeza de los vicios, algo que quizá haga la teoría liberal, podemos acabar políticamente desorientados y profundamente confusos. Esa no es la razón menos importante para investigarla e investigar los demás vicios comunes. Estos tienen que ser clasificados en una escala, y ello abre la cuestión de las implicaciones de nuestras elecciones morales, en privado y en público.
No obstante, una persona experimentada, de mundo, podría decir muy sabiamente que no conviene hablar tanto del vicio, porque ello hace que uno odie a los hombres. Nos volvemos misántropos si contemplamos la deshonestidad, la infidelidad y la crueldad, especialmente, durante demasiado tiempo. Mejor quizá cambiar de tema. A fin de cuentas, ¿quién puede soportar la queja y la reprimenda? Más grave aún: resulta innegable que es la misantropía la que tiene una potencialidad política más destructiva. Odiar a los hombres tal como son, tanto como para hacer cualquier cosa en aras de una humanidad nueva y mejorada; limpiar la raza humana hasta que solo queden los fuertes y bien parecidos: estos son proyectos sobre los que sabemos ya todo lo que necesitamos saber. Y el misántropo privado que no puede soportar los errores y defectos de sus vecinos es un mal amigo y un tirano doméstico en su pequeña esfera.
Nos volvemos misántropos si contemplamos la deshonestidad, la infidelidad y la crueldad, especialmente, durante demasiado tiempo
Aquí, nuevamente, la clasificación de los vicios en una escala marca la diferencia. Si uno antepone la crueldad, tendrá cuidado de controlar su misantropía, no sea que esta se convierta en ira. No obstante, el liberalismo tiene una profunda y duradera deuda con la misantropía o, para ser exactos, con un temperamento suspicaz que no cree que ningún grupo de funcionarios sea apto para hacer otra cosa que inhibir, dentro de estrictos límites legales, las formas más graves de violencia y fraude. La misantropía es en sí misma un vicio en el que los liberales deben pensar, especialmente si no desean sucumbir a sus formas más amenazantes y cínicas. Si uno clasifica la deshonestidad o la traición en primer lugar, ha de tener en cuenta que no hay una restricción intrínseca de la furia, la cual inspiró los estallidos de misantropía violenta en la temprana Edad Moderna y, de nuevo, en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial.
No es solo que la forma en que ordenamos los vicios sea importante en términos políticos. Además, la libertad, como asunto de la política liberal, exige que aprendamos a soportar las enormes diferencias en la importancia relativa que diversos individuos y grupos otorgan a los vicios. Hay un gran abismo entre la agrupación de los siete pecados capitales, con su énfasis en el orgullo y la autoindulgencia, y la categorización que pone la crueldad en primer lugar. Estas elecciones no son casuales ni se deben simplemente a la variedad de nuestras disposiciones e inclinaciones emocionales puramente personales. Estos diferentes órdenes de clasificación son partes de sistemas de valores muy distintos. Algunos pueden ser muy antiguos, ya que la estructura de creencias no se altera tan rápidamente como las condiciones de vida más tangibles. De hecho, tales órdenes diferentes no desaparecen en absoluto; simplemente se acumulan uno encima del otro. Europa siempre ha tenido una tradición de tradiciones, como lo deja bien claro nuestra historia demográfica y religiosa. De nada sirve mirar hacia atrás en busca de alguna utopía imaginaria, clásica o medieval, de unanimidad moral y política, por no mencionar el horror de planificar una para el futuro. Sin duda, reflexionar sobre los vicios tiene el efecto de mostrar precisamente hasta qué punto la nuestra es una cultura de muchas subculturas, de capas sobre capas de antiguos rituales religiosos y de clase, de legados étnicos de sensibilidad y costumbres, de residuos ideológicos cuyo propósito original ya ha sido completamente olvidado hoy. Con esta perspectiva, la democracia liberal se convierte más en una receta de supervivencia que en un proyecto de perfeccionamiento de la humanidad.
Desde el siglo XVIII, el liberalismo ha sido descrito por sus críticos clericales y militares como una doctrina que logra sus bienes públicos –paz, prosperidad y seguridad– fomentando el vicio privado. Se dice que el egoísmo en todas sus formas posibles es la esencia, el propósito y el resultado de dicho liberalismo. Y ello, se afirma hoy como ayer, es inevitable una vez que la virtud marcial y la disciplina impuesta por Dios han sido descartadas. Pero nada podría estar más alejado de la verdad: la propia negativa a utilizar la coerción pública para imponer la unanimidad de creencias y las normas uniformes de comportamiento exige un enorme grado de autocontrol.
La libertad exige que aprendamos a soportar las enormes diferencias en la importancia relativa que diversos individuos y grupos otorgan a los vicios
La tolerancia aplicada de manera consistente es más difícil y moralmente más exigente que la represión. Además, el liberalismo del miedo, que hace de la crueldad el primer vicio, reconoce acertadamente que el miedo nos reduce a meras unidades reactivas de sensación, y que ello nos impone un ethos público. Anteponemos lo que debe evitarse, y Montaigne temía ante todo tener miedo. El coraje debe ser apreciado, ya que nos impide ser crueles, como lo son muy a menudo los cobardes, y nos fortalece contra el miedo a las amenazas, tanto físicas como morales. Pero aclaremos que este no es el coraje de los armados, sino el de sus posibles víctimas. Este es un liberalismo que nació de las crueldades de las guerras civiles de religión, las cuales hicieron que las exigencias de la caridad cristiana se convirtieran para siempre en un reproche a todas las instituciones y partidos religiosos. Si la fe iba a sobrevivir, lo haría en privado. La disyuntiva entonces establecida, y aún ante nosotros, no es una entre la virtud clásica y la autocomplacencia liberal, sino entre la crueldad de la represión militar y moral y de la violencia, por un lado, y, por otro, una tolerancia autocontrolada que pone coto a los poderosos y protege así la libertad y la seguridad de cada ciudadano, viejo o joven, hombre o mujer, negro o blanco. Lejos de representar una amoral ley de la selva, el liberalismo es en realidad extremadamente difícil y restrictivo, demasiado para quienes no pueden soportar la contradicción, la complejidad, la diversidad y los riesgos de la libertad. Además, los hábitos de la libertad se desarrollan tanto en privado como en público, de modo que es fácil hacerse una idea del carácter liberal. Pero tal carácter, por definición, no deber ser impuesto o incluso promovido mediante el empleo de la autoridad política. Esta restricción no facilita en absoluto las tareas del liberalismo, pero no socava su estructura ética.
A la hora de ubicar a Montaigne y nuestros vicios ordinarios en sus lugares privados y públicos, he buscado en la literatura a esos personajes y situaciones que más información nos pueden aportar sobre tales vicios. El teatro de la época de los Tudor, tan cercano a Montaigne en sus respuestas a la crueldad y la traición, y también a Maquiavelo, ha resultado particularmente útil en esta búsqueda. Dicho teatro resulta revelador tanto por sus diferencias como por sus similitudes y afinidades, mucho más profundas, con ese pasado más próximo al que llamamos presente. En este volumen contaré algunas historias, la mayoría muy familiares, para mostrar algunas de las formas (en absoluto todas) en las que asoman los vicios comunes, y para mostrar también lo que estos les hacen a sus agentes y sus pacientes en tantos escenarios como sea posible. Obviamente, esto no es historia. Y puede que no sea filosofía en un sentido preciso: está demasiado cerca de la psicología y demasiado lejos de esos argumentos y contraargumentos diseñados para evitar la contradicción y la excepción, esos que definen el estilo del discurso filosófico. Por lo tanto, estamos ante algo que no puede ser más que prefilosófico. Nada de lo que tengo que decir depende de disputas de jurisdicción sobre territorios intelectuales. Quizá los vicios, especialmente la crueldad, rehúyen de forma tan completa la racionalización que solo los relatos pueden aprehender su significado. Pero no estoy completamente segura de ello, de nuevo en sintonía con la cautela y el escepticismo de Montaigne.
La crueldad, la hipocresía, el esnobismo y la traición, ciertamente, nunca desaparecerán. Mi propósito no ha sido celebrarlos ni extirparlos, sino explorar las dificultades de reflexionar sobre ellos. Cada uno de los vicios tiene sus ambigüedades, y ello es especialmente cierto de la traición, porque nos hiere profundamente y, sin embargo, puede ser insignificante en lo que atañe a sus causas y sus consecuencias generales. Lo mismo puede decirse del esnobismo, mientras que la hipocresía no carece de sus funciones sociales. Esto, en suma, es una deambulación por un campo de minas moral, no una marcha hacia un destino concreto, y con ese espíritu deben leerse los capítulos siguientes, que abordan sendos vicios ordinarios. El capítulo final consiste en una revisión y un análisis teórico del conjunto, y está diseñado para quienes tienen desarrollado el gusto de la teoría política; pero los capítulos precedentes no dependen de ello, y pueden leerse por separado.
Este es un fragmento de ‘Los vicios ordinarios’ (Página Indómita), por Judith N. Shklar.



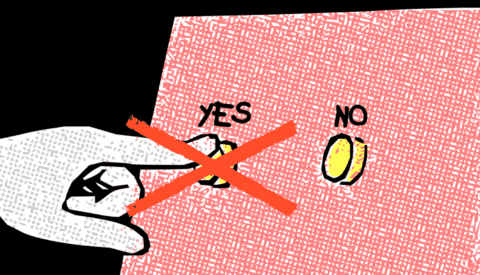
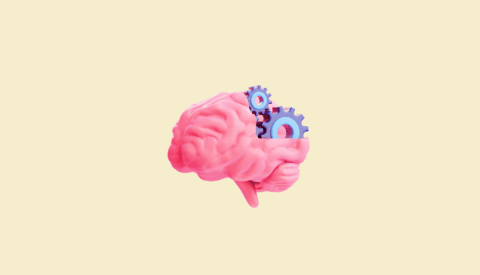





COMENTARIOS