Exiliados de la política
Más del 90% de los españoles está agotado ante el enfrentamiento político, según los informes del CIS. No obstante, ante la creciente desafección con la forma tradicional de hacer política, ¿hacia dónde se dirige el futuro de nuestras democracias?
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Estamos acostumbrados a que la política reverbere en nuestras vidas. Así es la dinámica de la democracia: unos hablan y prometen soluciones o mejoras para la sociedad mientras otros, la mayoría, escogen a quien consideran mejor a través del acto de votar. Cada decisión tomada en un gabinete de gobierno –y en una cámara legislativa– puede suponer una mejora o un empeoramiento en las condiciones materiales de millones de ciudadanos. Es por ello que, en democracia, la participación ciudadana –ya sea desde la base o desde el cargo público– se vuelve indispensable para regular el bienestar colectivo en la medida en que es posible influir.
A pesar de esto, una reciente encuesta llevada a cabo por el CIS revelaba a finales de abril que un 90,4% de los españoles está cansado de la confrontación política. Es más, según el mismo trabajo un 92,2% desearía que los partidos se dejaran de enfrentamientos fútiles y alcanzasen pactos de Estado. Surge una pregunta: ¿estamos hartos de la política o sólo de una manera de ejercerla?
¿Política del espectáculo?
Uno de los grandes peligros de la democracia no es la polarización, sino la dejadez ciudadana a la hora de participar en sus entresijos. Los asuntos del Estado deberían ser, en su medida, los nuestros propios: comprender que el bienestar del prójimo es el nuestro es clave para la salud del sistema. Para ello, las instituciones deben abrirse a la gente, así como ser y percibirse accesibles. Nadie ha inventado un ministerio, una presidencia o un departamento de recaudación de impuestos: ya existían equivalentes en las antiguas civilizaciones mesopotámicas. La diferencia es lo que sentimos: ¿el que gobierna lo hace para su camarilla o su gobierno nos interpela por igual?
Según el CIS, el 92,2% de la ciudadanía desearía que los partidos se dejaran de enfrentamientos fútiles
Y he aquí la creciente desazón: la política, reconvertida de servicio público a profesión, ha seguido el camino de todo oficio, que es crear una idiosincrasia de cierto hermetismo. En otras palabras: la forma en que hacemos política tal cual se concibe en las leyes de la mayoría de países democráticos occidentales avala que quienes acceden a cargos públicos vivan por y para el cargo y sus implicaciones; aunque esta profesionalización se creó para favorecer a aquellos que querían ser servidores públicos con escasos recursos, este modelo genera, a su vez, dos consecuencias que deben ser pulidas cuidadosamente: la conversión de las instituciones en un show y el distanciamiento de nuestros representantes del grupo al que en verdad pertenecen, el común humano.
De la política como espectáculo ya se ha obtenido abundante rédito: los discursos acalorados, las bromas, las ocurrencias dialécticas e incluso el recurso al insulto son elementos de los que hemos sido testigos en mayor o menor medida. Hasta hace poco tiempo era popular que las conversaciones informales se rellenasen de estas disputas políticas, de los vaivenes que sucedían en el parlamento. ¿Qué es lo que ha cambiado, entonces? Todo espectáculo, para aspirar al éxito, ha de apoyarse en unos espectadores anclados en un cierto acomodo. Al cine, al teatro o a un concierto se acude con ganas de centrarse en lo que va a ver y escuchar, pero quien tiene graves problemas personales difícilmente podrá mantener la mente lo suficientemente serena para seguir el hilo de la función.
Eso es precisamente lo que ha cambiado: cuando por fin parecía que la situación comenzaba a remontar las consecuencias arrastradas por la crisis económica de 2008, la pandemia del coronavirus ha asestado un golpe en el último flanco que quedaba más o menos intacto, la estabilidad emocional. La reclusión del confinamiento masivo de 2020, la incertidumbre laboral y los momentos privados de dolor y de zozobra vividos por cada cual han rediseñado definitivamente la percepción de la política. Ello sin añadir la invasión en Ucrania, unida a la creciente inflación, el previsible rearme de las naciones europeas y la crisis de la energía, que afectan directamente a la calidad de vida de los ya de por sí vapuleados trabajadores de la Unión Europea.
En este escenario, las discusiones vacuas aburren e incluso causan resquemor. Si la brecha tradicional había sido hasta ahora desde la clase política hacia el ciudadano de a pie, en estos momentos se está gestando el distanciamiento inverso: las instituciones se sienten lejanas, no parecen asistir a los problemas diarios de la persona; los enfrentamientos políticos, ante un escenario de crisis internacional, se muestran casi como una broma involuntaria. Se trata de un mal que lleva gestándose décadas, pero que está terminando de eclosionar cuando la adversidad nos sacude.
Extremismo y absentismo
Antes de la llegada de la pandemia, los partidos de ideología más radical comenzaron a tomar posiciones avalados por el malestar de quienes peor lo estaban pasando bajo los efectos de la crisis económica de la pasada década. Llegaron en el momento propicio, el único en el que la atención masiva de la ciudadanía puede prestarles atención: cuando pintan bastos y los partidos tradicionales parecen no hacer nada. En esta clase de contextos se presentan como «regeneradores» de una forma de hacer política obsoleta y el ciudadano, crispado ante un clima difícil y un ambiente institucional que se le presenta distante, quiere soluciones. Defender la toma de medidas que aparentan favorecer al votante objetivo consigue el efecto.
Los partidos de ideología más radical comenzaron a tomar posiciones avalados por el malestar de quienes peor lo pasaron con la crisis
La mala noticia para la democracia es que, si se premia la torpeza, los grupos más extremos pueden terminar por alzarse con las riendas; de suceder, la propia democracia podría estar en peligro, al menos tal como la conocemos en cuanto garante de un Estado social. La buena noticia, por otro lado, es que llevamos décadas adscritos a un contexto democrático, lo que significa que incluso la mayoría de los líderes utilizan más el discurso que el hecho. La aspiración no es tanto a conseguir el poder, a secas, como a conseguirlo dentro del juego democrático. De este modo, según transcurre el tiempo, y siempre que no se cumplan las expectativas, la crispación acaba por desinflarlos en intención de voto, como demuestran las estadísticas.
Y mientras esto sucede, la ciudadanía se agota. El juego político se vuelve más agresivo mientras problemas sociales como el paro, la desigualdad económica o el acceso a la vivienda siguen sin solucionarse. Este hastío político conduce a la reclamación de medidas contundentes y a pactos de Estado; en definitiva, a que desde el prisma político se vuelva a dirigir la mirada hacia el ciudadano de a pie. No obstante, y como ya se ha remarcado en líneas anteriores, hay quienes optan por aislarse en el pesimismo ante un sistema que sienten que no les representa. En esta situación, y agotadas las opciones de identificarse con alguna postura política, deciden pasar página, desarrollando un desinterés que se refleja en la abstención de voto como muestra más rotunda, pero también a la hora de participar en encuestas y proyectos de colaboración popular, incluso a nivel municipal.
Participar en un juego que es de todos
¿Cuál es el devenir, entonces, de la posición política del ciudadano de nuestra década? ¿Estamos condenado a atraer a extremistas? Sociólogos y politólogos sugieren que no: salvo que se produjesen unas circunstancias muy destructivas hacia el sistema de partidos y las instituciones de las naciones demócratas, lo cierto es que todo apunta a que el interés por la participación política se caracterizará por constantes vaivenes.
Es previsible que el ciudadano vuelva a participar en política: somos seres a los que nos gusta participar en los asuntos comunes
Este contexto sugiere que el desarraigo político debería ir en alza hasta tocar techo en algún momento, comenzando luego a revertirse. Las causas procederían, en este supuesto, desde los dos extremos de la participación política. Por un lado, los partidos, una vez disminuidos en apoyo los extremos, tenderían a reconfigurarse de un modo tendente al bipartidismo o al tripartidismo funcional; es decir, de un modo capaz de crear consensos, como mínimo, en aquellos asuntos del interés público. Además, la experiencia de peligro y decaimiento soportadas por el auge de los partidos más inhóspitos hacia la democracia liberal de nuestro país debería obligar a repensar cómo los partidos tradicionales han hecho política, de manera que moderen en el futuro su distanciamiento con la ciudadanía, al menos en discurso, pero sobre todo en acto.
Por el otro extremo, y según se regule el propio sistema, es muy previsible que el ciudadano regrese a la participación política en alguna de sus facetas. No sólo por una reconfiguración de la política, sino también por una cuestión de raíz: somos seres a los que nos gusta participar en los asuntos comunes. Ante un distanciamiento longevo en el tiempo es de esperar un tímido pero creciente retorno a la participación, la opinión y la distinción. Y es que, a quien le gustan las tartas, aunque haga dieta, acabará asaltando la pastelería tarde o temprano.



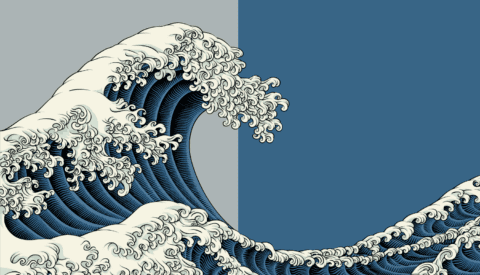


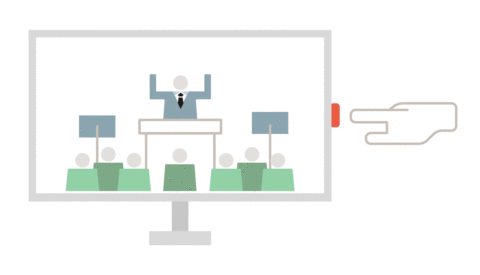

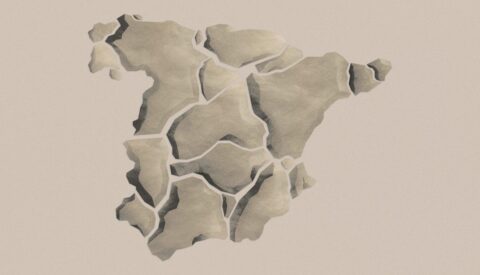


COMENTARIOS