Opinión
Contra el paternalismo
Últimamente, desde numerosos ámbitos, se intenta implantar y difundir una relación culpabilizadora con los adolescentes que no hace más que condenarlos a un incómodo estado de minoría de edad intelectual y emocional. Sin embargo, culpar –bajo la capa de intentar proteger– a las nuevas generaciones de los males que les invaden solo consigue mutilar sus capacidades intelectuales y afectivas.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
El ejercicio de la docencia encierra un continuo aprendizaje. La relación cotidiana con adolescentes, con sus preocupaciones e inquietudes, con sus anhelos y esperanzas, ubica al profesorado en una situación privilegiada para evaluar el ritmo de los tiempos. Y también le recuerda que, alguna vez, todos sentimos el pulso herido de la pujante juventud: los primeros amores, las primeras decepciones, las primeras decisiones, los primeros desasosiegos. La vida reinaugurándose a sí misma, sintiéndose a sí misma en el ejercicio de una creciente libertad.
Últimamente, y desde numerosos foros, se intenta implantar y difundir una relación culpabilizadora y paternalista con los adolescentes actuales que no hace más que condenarlos a un incómodo e indefinido estado de minoría de edad intelectual y emocional. Culpar –bajo la capa de intentar proteger– a las nuevas generaciones de los males epocales que padecen (influencia de las redes sociales, crecientes déficits de atención, problemas psicológicos, creciente precarización laboral, etc.), señalándolos como víctimas inactivas o inoperantes, no ayuda a que adopten una perspectiva crítica y consciente sobre su realidad.
Más bien, les hunde y encadena a la imposibilidad de salir de su posición con sus propias armas intelectuales y afectivas. Además, las actitudes paternalistas (haz esto, no hagas aquello) les procuran un parapeto tras el que resguardarse, provocándoles miedo y generando inseguridades difíciles de superar a la hora de ejercer la propia libertad. Tan importante es saber dar la mano como saber cuándo hay que soltarla.
El paternalismo más rancio y edadista arruina la capacidad para desarrollar la autonomía y el autogobierno. Pretende, además, arrogarse el derecho (al amparo de la ilusión de contar con la experiencia necesaria) para indicar el camino más correcto al transitar los senderos de la vida. Pero la edad, por sí misma, no es –ni puede ser– un argumento. Sobre todo, y esto es fundamental, porque no sentimos como ellos, porque cada generación tiene su propia manera de sentir la realidad. No sólo de pensarla, sino de sentirla.
Ya escribió nuestra María Zambrano que «el sentir nos constituye más que ninguna otra de las funciones psíquicas, diríase que las demás las tenemos, mientras que el sentir lo somos». Tener en cuenta las disposiciones afectivas de los otros es el primer paso para poder (y querer) entenderlos.
«Los adolescentes son, casi siempre, conocedores de los males que los acechan»
Resulta indudable que, mucho más que en tiempos pasados, los adolescentes de hoy están expuestos a una cantidad ingente de estímulos que tienen que aprender a filtrar y dominar. La adicción a las pantallas, también en adultos, es un asunto que debería preocuparnos porque está en juego el imperio de nuestra atención y, con ello, el de nuestra libertad. Pero justamente por ello, lejos de señalar y estigmatizar, debemos proveerles de las herramientas necesarias para que, por sí mismos, puedan encontrar no tanto las respuestas como las preguntas precisas y necesarias.
Los adolescentes son, casi siempre (en función de su desarrollo madurativo), conocedores de los males que los acechan. Sea cual sea la rama o especialidad de sus estudios, saben muy bien que el futuro que les aguarda no será sencillo, que no será tarea fácil encontrar trabajo, que las relaciones afectivas parecen cada vez más volubles, que los nexos de amistad están cada vez más supeditados a un uso perverso de las redes sociales y del andamiaje del (a)parecer… Saben todo esto y mucho más. Lo saben y lo sienten. Y se muestran preocupados, inquietos y, a veces, también desesperados. Que a veces quieran ocultar este hecho responde, primero, a un natural temor por enfrentarse a la desazón y, después, a la creciente incomprensión y culpabilización por parte de ciertos sectores de la población.
En un escrito de Albert Camus, fechado en 1945 y recogido en sus Carnets, apuntaba el autor argelino algo fundamental refiriéndose a los jóvenes: «No os predicaré la virtud, sino pasiones. No cedan cuando les digan que la inteligencia está siempre de más, cuando quieran demostrarles que está permitido mentir para tener éxito. No cedan, y habrá libertad y pasión por la verdad».
«Es paternalista afirmar alegremente que los adolescentes son una generación mimada»
Un adolescente que por primera vez se enfrenta a la realidad y es sabedor de que, tarde o temprano, tendrá que elegir su propio camino, tiende a aceptar con mejor disposición un acompañamiento que valora su autonomía a una autoridad cercenadora que le priva de su capacidad para decidir. No por una simplona e instintiva disposición a la rebeldía, como suele decirse, sino porque se siente con ganas de elegir pero necesita, a la vez, de una cierta seguridad, de un suelo en el que apoyarse. La adolescencia se mueve en estas necesarias contradicciones. Y así debe ser.
La función de los adultos con respecto a los adolescentes, en especial de quienes trabajamos con ellos a diario, no ha de ser (como tan bien explica Camus) la de predicar virtudes (la de dictar la verdad), sino la de disponerlos y capacitarlos afectiva e intelectualmente ante un horizonte que resulta zozobrante. Disponerlos, no predisponerlos. Profesores, educadores, familias y agentes sociales, pero también el Estado a través de sus diversas instituciones, deberíamos evitar el paternalismo que culpa, señala e intenta proteger y situarnos en un lugar capacitante, adoptar un papel comprensivo que, sin renunciar al necesario papel público de las normas y las leyes, implique a los adolescentes en el escenario en el que pronto habrán de desenvolverse.
Siempre recordaré los veranos de los años 1998-1999 cuando, a escondidas de mis padres (y de toda la familia), mi abuelo Pepe me enseñó a montar en moto, una Gilera con marchas de los ochenta que antes había sido de mi madre. Yo tenía unos trece o catorce años y sabía muy bien que estaba haciendo algo peligroso, incluso prohibido, y sin embargo aquella actividad estaba auspiciada por mi abuelo, es decir, por la autoridad competente, un hombre de carácter contundente y arraigadas convicciones religiosas.
«Debemos enseñar pasiones, y no virtudes: la pasión por conocer, la pasión por pensar(se)»
Nunca olvidaré su mano en la parte trasera de la moto hasta que lograba conseguir el equilibrio, hasta que el vehículo tomaba ritmo. Aquel cuidado por conservar y fomentar mi natural curiosidad y energía. Mi abuelo, que debía rozar los setenta, salía temprano cada mañana para cuidar sus tierras en la ribera del Segura a su paso por Murcia (en una pedanía que lleva por nombre La Raya de Santiago); cada una de aquellas mañanas, sin excepción, yo encontraba en mi mesilla de noche una moneda de 500 pesetas que seguramente gastaría en golosinas y petardos para impresionar a las chiquillas de mi edad en las fiestas del pueblo. Mi abuela Sole discutía con mi abuelo no pocas veces, y le pedía explicaciones: «A saber en qué gasta el dinero el zagal». Pero transigía.
Aquel contraste entre la cercanía, el cariño y el fomento de la propia autonomía me hicieron sentir, quizá por primera vez, la necesidad de tener que elegir. De que lo que hiciera, de que lo que me pasara, era asunto mío. Pero sobre todo sentí, y siempre sentiré, una enorme gratitud a mis abuelos por tolerar y potenciar lo que ese chaval deseaba hacer. Siempre hubo normas, desde luego; siempre estuvo el límite. Pero la decisión de traspasarlo y asumir las correspondientes consecuencias siempre quedaba de mi parte.
Es erróneo y paternalista afirmar alegremente que los adolescentes no están sujetos a la competitividad o que son una generación blandita o mimada; la publicidad, las redes sociales y un sinfín de estímulos de muy diverso tipo espolean perversa y permanentemente a la juventud. Son muchos y tiránicos los códigos estéticos, sociales y laborales a los que se les «invita» (eufemismo de obligar) a avenirse. Ya viven en –y sufren– una sociedad tremendamente competitiva, resultado del desenfreno consumista y de la hiperproductividad e hipercompetitividad en todos los ámbitos.
Lejos de señalar, debemos enseñar a discernir qué tipos de competitividades son superfluas y dañinas, motivar para que aprendan a crear un juicio autónomo más allá de convencionalismos e imperativos sociales. Enseñar pasiones, y no virtudes: la pasión por conocer, por pensar(se). La pasión por conquistar la propia autonomía.





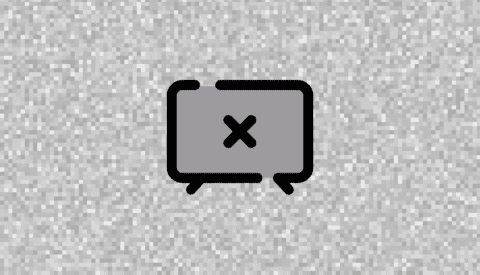






COMENTARIOS