Opinión
Prefiero que me espíe Zuckerberg a que lo haga un cura
El mundo solo concibe la soledad como una maldición posmoderna, pero ¿no constituye esta también una conquista democrática? La soledad es, al fin y al cabo, el precio que pagamos por ser libres.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Los padres de hijos únicos nos preguntamos a veces si echan de menos un hermano. Es un dilema falso: no puedes añorar lo que no has conocido. A lo sumo, puedes envidiar a los hermanos de los demás, pero la envidia es un sentimiento casi adulto, no una carencia infantil. Cuántos hermanos pequeños han nacido con el único propósito de ofrecer compañía a sus mayores. La soledad es un horizonte tan indeseable que hasta estamos dispuestos a fabricar niños para eludirlo.
Por supuesto, los hermanos te abren una experiencia de relaciones que no se puede comparar a ninguna otra. El vínculo fraterno es de los más extraños e intensos, tanto si funciona como si se malogra, tanto en la cercanía como en la distancia. En la China de los hijos únicos, es común que los amigos íntimos se llamen «hermanos», no como los chavales de aquí, que se llaman bro por imitación afroamericana, sino como sucedáneo consciente de una hermandad imposible.
Tal vez nuestro hijo nos reproche algún día no haber tenido la generosidad ginecológica y obstétrica de proporcionarle un hermano. Al menos –quizá dirá–, lo podríais haber adoptado, si no queríais pasar otra vez por la fatiga de un embarazo. Los adolescentes reprochan muchas cosas a sus padres, incluso haberles engendrado («¡yo no pedí nacer!», gritan antes del portazo), así que no descarto enfrentarme al sinhermanismo tras los pocos años que quedan antes de que las hormonas me lo devoren, pero de momento es un niño sano y feliz que nunca ha pedido un hermano y que –esto es lo importante– sabe estar solo. A su manera de niño, claro, con uno de sus padres siempre a mano, aunque sea en la habitación de al lado, pero a su aire, con sus pensamientos y sus juegos. Tengo la esperanza de que valore así el privilegio de la soledad y no la sienta como una maldición.
Muchas actividades que para la mayoría de la gente son estrictamente sociales, como ir al cine, viajar o cenar en un restaurante, para mí pueden ser placeres solitarios. El cine, muy en especial (no me gusta ir acompañado y busco las sesiones menos concurridas), pero lo que he apreciado viajando solo, con los sentidos proyectados exclusivamente hacia afuera, o lo feliz que he sido en una barra de sushi de un restaurante japonés de una ciudad extranjera, suponen recuerdos gratísimos.
«Vivir en una comunidad con lazos fuertes puede ser tan reconfortante como agónico: la misma mano que te consuela y protege puede estrangularte»
Por aquello de las afinidades electivas, me he casado con una solitaria y la mayoría de mis amigos adultos son solitarios: no es fácil encontrarlos en verbenas, charangas, fiestas populares ni otras liturgias de comunión. Un verano, mi mujer quiso enseñar a nuestro hijo las fiestas de su pueblo, para que conectase con sus raíces y sus ancestros y su tierra. Aguantó día y medio. Yo estaba en México, de viaje solitario de trabajo, y me llamó para decirme que no soportaba tanta hermandad, que le aturdía. Con un océano de por medio y a través del teléfono, nos acompañamos mucho mejor que en el jolgorio de una plaza.
En un mundo que solo entiende la soledad como maldición posmoderna, somos raros, casi eremitas. Basta ver documentales como La teoría sueca del amor, de Erik Gandini, leer ensayos como Una biografía de la soledad, de Fay Bound Alberti, o asistir a la creación de los ministerios y agencias públicas contra la soledad que se instituyen en países donde este sentimiento se considera una epidemia y una amenaza social, para entender que vivimos de espaldas al mundo. Por supuesto, la soledad como problema es la que llaman «no deseada»; la mía, tan bien construida, no entra en esa categoría.
Casi todos los análisis culpan al capitalismo neoliberal de haber destruido todos los lazos que unían a la gente: tomar la fresca en el pueblo, preocuparte por los vecinos, participar en los ritos de la comunidad. Se quedan cortos en la búsqueda de culpables, pues la destrucción de esos lazos empezó mucho antes, en los albores de la sociedad burguesa, cuando la casa, poco a poco, se fue imponiendo como el centro del mundo, por encima del foro, el templo y el mercado. Siempre que voy a Londres me guardo un ratito para contemplar El matrimonio Arnolfini de Van Eyck, en la National Gallery. Si no tengo tiempo de ver el museo entero, corro a colocarme frente al cuadro y asomarme al primer manifiesto de soledad de la historia europea (la soledad compartida de un matrimonio también es soledad). Ahí están, en el salón de su casa, soberanos de un lugar privado de cuya conquista presumen como Alejandro presumía de reinos sometidos.
Muerto Dios, muerta la patria y agonizante la familia, queda una sociedad de individuos con tendencia al narcisismo. Es tan rotundo el cliché del solitario suicida o del anciano que muere en el centro de la ciudad sin que nadie se entere, que nos cuesta entender que la soledad fue también una conquista democrática. Más bien lo fue la intimidad, una de cuyas consecuencias es el sentimiento de soledad moderno, desconocido en Occidente antes del 1800. En las sociedades tradicionales era imposible sentirse solo: ni siquiera había dormitorios o espacios privados en las casas.
La soledad es el precio que pagamos por ser libres. Si es un precio demasiado alto tendremos que decidirlo entre todos a partir de debates intelectuales y ciudadanos, pero no deberíamos perder de vista que una alternativa evidente a la soledad no deseada es la compañía no deseada. Recuperar los vínculos tradicionales que impedían la soledad supone también recuperar las relaciones de poder y las estructuras de opresión y vigilancia. Por supuesto que la vida en una aldea es menos solitaria, pero las exigencias para formar parte de la comunidad son mucho más fuertes que en las urbes deshumanizadas. No estarás solo a condición de que consientas que tu vida sea escrutada y juzgada. Vivir en una comunidad con lazos fuertes, tradiciones vivas y un sentimiento de hermandad cimentado en rituales de vida en común puede ser tan reconfortante como agónico: la misma mano comunitaria que te consuela y protege puede estrangularte. Los mismos ojos que se dan cuenta de que estás enfermo y necesitas ayuda sirven para vigilar con quién te acuestas. Los mismos oídos que atienden tus llantos escuchan también tus conversaciones más privadas.
Yo prefiero que me espíe Zuckerberg a que lo haga un párroco, y no me parece mal que el Estado del bienestar sustituya a la familia en el cuidado de ancianos y en la asistencia a quienes viven solos. Pero la mía es solo la opinión de un solitario que echa de menos algunas perspectivas en los lamentos tópicos sobre la epidemia de la soledad y la crueldad de las ciudades.





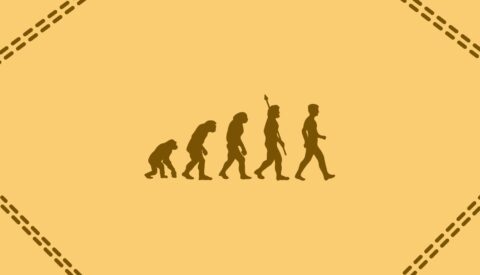






COMENTARIOS