Economía
Solos ante el peligro: ¿somos capaces de vivir en una autarquía?
Desprestigiada y elogiada a partes iguales, la autarquía se presenta, según quien la esboce, como una anomalía o una necesidad. Pero ¿es siquiera posible mantener actualmente la autarquía?
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Los primeros asentamientos humanos de la historia surgieron a la vera de los conocimientos básicos en agricultura, si bien el reparto de la tierra condicionó notablemente a las poblaciones. No ocurrió lo mismo con los Estados desarrollados, que lo hicieron alrededor de una fuente de riqueza cuantificable: los cereales. Así parece atestiguarlo un reciente estudio publicado en la revista Journal of Political Economy. De este primer desarrollo, que obligó a crear complejas leyes y sinuosos entramados funcionariales e ideológicos, surgió la autarquía.
Desprestigiada por ciertas corrientes ideológicas (como ocurre con el liberalismo) o integrada en otras posturas económicas (como sucede con las doctrinas marxistas y anarcosindicalistas), la autarquía representa, en cierta medida, la estabilidad de la nación y el ejercicio de buen gobierno. No es para menos: esta resume la posibilidad de autoabastecerse sin tener que depender de los caprichosos designios del comercio y la diplomacia. Por eso se ha revelado en múltiples ocasiones como una hoja de ruta imprescindible para el sostenimiento de un país que aspire a ser desarrollado. Sin embargo, ¿tiene sentido anhelar la autarquía en un mundo cada vez más globalizado?
Historia de un deseo
La autarquía invoca un objetivo legítimo, racional y natural: valerse por sí mismo. Esta es una condición indispensable para la supervivencia individual y colectiva, y es el leitmotiv, reconocido o velado, de toda acción política desde la fundación de los primeros asentamientos. En cuanto reflejo del individuo humano, todas las sociedades son autárquicas en esencia, algo que estoicos y epicúreos –a su manera– tuvieron muy claro. Los primeros, más radicales, destacaban la aspiración a una independencia lo más absoluta posible de todo elemento que imponga el azar sobre la virtud, de todo aquello que escape a nuestro control individual o común. Los segundos, más mesurados, señalaban el desprendimiento de aquellos elementos o circunstancias que nos conducen a la desproporción ante los deseos y las necesidades (y que, por tanto, nos esclavizan). En definitiva: somos autárquicos o, al menos, aspiramos a ello.
Los Estados más ricos son aquellos que dependen menos del comercio externo para su subsistencia
Admiramos a las personas más versátiles, y lo mismo sucede con los Estados: los más ricos son aquellos con mayor capacidad industrial, los que menos dependen del comercio externo para su subsistencia y, por tanto, aquellos que pueden permitirse que su población se especialice en el estudio técnico y práctico para producir excedente con el que comerciar, negociar e inventar. En cambio, aquellos países que tanto ayer como hoy se han limitado a obtener riqueza sin preguntarse cómo, apelando al famoso alegato de Miguel de Unamuno de que inventen otros, son los que más dificultades presentan para regular su propia economía: desde carencias en los combustibles y en materia energética hasta descensos en la competitividad de su industria. Sin unos cimientos autárquicos, toda economía de libre comercio es, sencillamente, imposible.
Sin embargo, nuestros tiempos son diferentes a los que hemos soportado los seres humanos hasta 1945. La globalización, impulsada por un desarrollo tecnológico capaz de facilitar el transporte entre los distintos extremos del planeta en pocas horas, plantea un escenario donde la autarquía se convertiría bien en la totalidad de la economía de libre comercio, bien en un concepto diluido en el interior de las complejas transacciones de compra-venta de deuda y en lazos económicos demasiado intrincados. Según se mire, el Estado se habría revelado ya ineficaz frente al leviatán financiero del siglo XXI, un monstruo capaz de mantenerse más o menos inalterable ante un conflicto regional como la invasión de Ucrania, en la que ni Rusia ni la agredida nación eslava han cerrado el flujo de su gasoducto. En este sentido, la democracia sería una emanación idealista y estoica de la autarquía en su doble sentido: que el pueblo, como una masa indeterminada, regule mediante el debate –o al menos periodos cortos de gobierno– su propio devenir sin contar con el capricho de tiranos u oligarcas. ¿Debería la democracia aceptar su dependencia y su inevitable inclinación a la tiranía para, mal que bien, esquivar sus posibles excesos en esa dirección?
¿Es viable la autarquía en nuestros días?
Desde el surgimiento de la Ilustración ha emanado con fuerza este debate. Se trata de un conflicto que viene de lejos y que resulta bien conocido: la divergencia entre la vida en la ciudad y en el campo. Pero ¿qué tiene que ver la cuestión rural, que ya aparece en las Bucólicas de Virgilio? Lo cierto es que mientras el cultivo de la tierra y el desarrollo de la ganadería mantenían a salvo del hambre a la población, la riqueza de las naciones emanaba de la actividad comercial y de la talasocracia. Un ejemplo lo ofrece la civilización minoica, instalada en Creta antes de la época de Homero, que invita en sus descubrimientos arqueológicos a explorar los frutos de esta disputa sempiterna. Pensadores como John Locke, Isaac Newton o Adam Smith bailarán entre el aperturismo comercial y la defensa de los intereses económicos y tributarios del Estados en sus actuaciones, sentando las bases de una posterior discusión intelectual que en la actualidad permanece inclinada hacia el comercio libre tras la caída de la Unión Soviética en 1991 (y, por tanto, de ciertos preceptos autárquicos). No es el único argumento: también se presenta como ineficacia de la autarquía el aperturismo financiero de la actual China comunista.
Según se mire, el Estado se habría revelado ya ineficaz frente al leviatán financiero del siglo XXI
No obstante, este celebrado triunfo de la globalización no es para muchos más que una entelequia. Según sostienen sus detractores, el intercambio de bienes y servicios sometido a las leyes del mercado, aún regidas por los postulados darwinistas, es inviable por sí mismo. Si se sigue este postulado, son los países más ricos –con una población, unas sociedades civiles y unas instituciones más capaces de intervenir en el mercado global– los que arrebatan los bienes de los más pobres, que en manos privadas acaban por contemplar cómo los frutos de su trabajo, además de su territorio, se esfuman en aviones o cargueros con destino a otros continentes.
El conflicto por la dependencia energética europea respecto del gas ruso demuestra que incluso quienes aún son ricos pueden adolecer de la flaqueza del libre comercio: si la Unión Europea dispusiera de abundantes yacimientos petrolíferos y gasísticos serían impensables estas diatribas. Es solo uno de los infinitos ejemplos en los que la libre economía conduce a una inevitable fragilidad ante cualquier evento adverso capaz de alterar el orden de intercambio establecido, como es el caso de una guerra. Más cercano resulta quizás el caso de que las naranjas de la huerta valenciana sean más difíciles de localizar en ciertas regiones de la Península Ibérica que en el extranjero.
Tampoco la autarquía extrema es un modelo adecuado: la dependencia climatológica, geográfica, cultural y social de un país condiciona que haya Estados más inclinados que otros a una prosperidad natural. Como no existe el país ideal ni la sociedad perfecta, una autarquía hermética conduciría a la humanidad a un peligroso aislamiento en comunidades diferenciadas que limitaría el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y el bienestar general, además de provocar graves carencias; todo por una simple razón: no se pueden obtener en todas partes los mismos productos y materias.
Ante el dilema, la mesura: regresando al justo medio aristotélico, las naciones que aspiren al bienestar deben esforzarse por combinar la autarquía con cierta libertad comercial y financiera controlada de forma adecuada desde el Estado. Permanecen muchos matices sobre los que se pueden reflexionar y debatir, pero lo que es evidente es que la autarquía, manifestada de una manera más radical o más mesurada, seguirá acompañando nuestro paso.





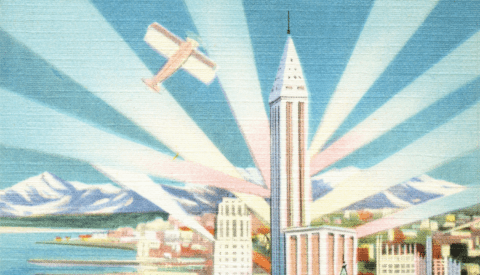






COMENTARIOS