Sociedad
Por qué nos sentimos enfadados y asustados al mismo tiempo
Tras dos años de pandemia, la población se encuentra sumida en un estado de ambivalencia afectiva. Entre el enfado y el miedo nos alejamos cada vez más de esa normalidad que antes dábamos por sentada.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Han pasado dos años y dos meses desde que las autoridades sanitarias alertaron de los primeros contagios de coronavirus en la ciudad china de Wuhan. Lo que parecía una gripe como otra cualquiera, rápidamente se convirtió en una pandemia global; nuestra vida tal y como la conocíamos cambió.
No teníamos muy claro cómo nos afectaría el coronavirus y, sobre todo, cuánto tiempo tardaríamos en volver a la normalidad. Esa incertidumbre fue el mayor reto al que nos enfrentamos en 2020, y precisamente por eso la llegada de las vacunas al año siguiente supuso un soplo de aire fresco. Depositamos todas nuestras esperanzas en los viales de Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca y la ciencia terminó por vencer al miedo: aproximadamente el 81% de la población española está hoy completamente vacunada. Pero la aparición de nuevas variantes no cesa, las mascarillas continúan siendo casi una extremidad más de nuestro cuerpo y la luz al final del túnel es cada vez más tenue.
Hoy seguimos teniendo miedo, ya que lo que está en juego es nuestra salud, pero también sentimos un enfado generalizado
Progresivamente, hemos asumido que volver a la antigua normalidad es un deseo utópico. Este proceso ha infundido en los ciudadanos un estado de ambivalencia afectiva: por un lado, seguimos teniendo miedo, ya que lo que está en juego es nuestra salud. Sin embargo, también sentimos un enfado generalizado. Odiamos a los médicos que no vieron venir la pandemia y a los que avisaron precozmente de lo que estaba por llegar; a los políticos que han implementado medidas especialmente restrictivas; a aquellos los que han restado gravedad al coronavirus fomentando indirectamente un aumento de contagios; a los ciudadanos que han actuado con extrema prudencia; a quienes han intentado seguir con su vida como si no pasase nada; y a aquellos medios de comunicación que exclusivamente hablan de la pandemia.
Esta alternancia constante entre miedo y enfado no surge de la nada, ni es algo idiosincrásico de cada individuo. Se trata de una reacción masiva en la población fruto de dos fenómenos psicológicos: la «indefensión aprendida» y la «reactancia». La indefensión aprendida fue estudiada por primera vez en 1967 por el psicólogo Martin Seligman. En un experimento relacionado con la depresión, Seligman sometió a dos grupos de perros a descargas eléctricas: los canes del primer grupo podían desactivar las descargas pulsando una pequeña palanca; los del segundo grupo, en cambio, no podían hacer nada para evitar el dolor, puesto que la aplicación de las descargas era completamente aleatoria. En la siguiente fase de la investigación, Seligman colocó a todos los perros en una habitación en la que el suelo emitía descargas que podían esquivarse saltando una pequeña barrera. Los perros del primer grupo lo hacían, huyendo asustados y protegiéndose al fondo de la sala. Los perros del segundo grupo no: se quedaban paralizados, sin ni siquiera lamentarse; tenían miedo, pero no huían, pues ya habían aprendido que no podían hacer nada para evitar esas incontrolables descargas. Seligman denominó a ese fenómeno «indefensión aprendida», y muchos expertos en salud mental han comparado el estado psicológico de la población a día de hoy con el que experimentaron aquellos perros entonces.
Durante estos dos años nos hemos enfrentado a nuestras propias descargas eléctricas incontrolables. Daba igual que usásemos la mascarilla, que renunciásemos a las vacaciones de Navidad, que teletrabajásemos o que nos aislásemos de todo (y de todos): los casos no cesaban. Hemos asumido ya que la evolución de la pandemia no depende exclusivamente de nuestro comportamiento y que la normalidad que conocíamos ya no existe. Hoy, aunque sentimos miedo, pesa más la frustración.
La frustración puede derivar muy rápidamente en enfado, sobre todo si vemos amenazada nuestra libertad
Esa frustración puede derivar muy rápidamente en enfado, sobre todo si vemos amenazada nuestra libertad. Aquí es donde entra en juego la reactancia psicológica. Sharon y Jack Brehm, psicólogos de la Universidad de Kansas, definieron en 1981 la reactancia como una fuerza motivacional que se activa cuando se amenaza o elimina nuestra libertad para actuar. Durante la pandemia hemos tenido que renunciar a nuestra autonomía por un bien mayor, como es la salud pública y privada. Este estado de sumisión a las normas no es sostenible en el tiempo; no podemos privarnos durante años de nuestra libertad, porque la reactancia aumenta hasta ser insostenible.
Cuando una persona experimenta reactancia durante meses, desarrolla también una serie de reacciones cognitivas, conductuales y emocionales. La más típica es la restauración directa: aunque no puede, quiere llevar a cabo la conducta amenazada. Por ejemplo, saltándose el toque de queda o el confinamiento perimetral cuando lo había, o negándose a usar mascarilla.
En el caso del coronavirus, la conciencia colectiva de gravedad reduce la posibilidad de restaurar directamente nuestra libertad amenazada: sabemos que la situación es demasiado crítica como para «actuar como si nada». Por eso surgen otras reacciones, como la hostilidad hacia la fuente de la amenaza, en este caso sanitarios, políticos y medios de comunicación. Dicha hostilidad puede incluso extrapolarse al resto de miembros de la sociedad, generando un clima de tensión que hoy ya es evidente en las redes sociales y que cada día parece más palpable en nuestras interacciones cara a cara.
Tanto la indefensión aprendida como la reactancia confluyen en un mismo punto: la percepción de control. Si sentimos que no podemos actuar libremente –bien porque no sirve para nada o bien porque nos lo prohíben– es más probable que la ambivalencia afectiva de miedo y hostilidad se incremente. La ambivalencia es como una cuerda de nylon: se puede tensar y tiene mucha resistencia, pero con el tiempo se desgasta hasta romperse. El resultado es nefasto a nivel individual, provocando un auge de malestar psicológico y de trastornos mentales como bien está aconteciendo, pero también desde un punto de vista colectivo, ya que perdemos el sentido de pertenencia grupal y, poco a poco, nos cuesta más confiar los unos en los otros. En una sociedad gobernada por el mantra de «sálvese quien pueda», es inviable superar una pandemia. Aunque nos pese, todavía quedan peldaños que subir en esta escalada hacia la normalidad; cuanto antes nos quitemos el peso que provoca la ambivalencia, más fácil será la subida.



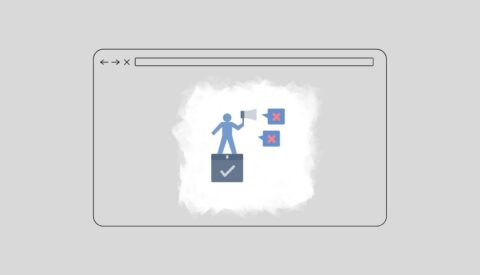


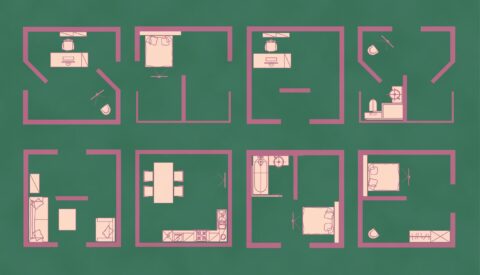




COMENTARIOS