Medio Ambiente
Una crisis de la sensibilidad
La crisis ecológica no solo supone un reto a nuestra propia existencia, sino también a la función de todo aquello que nos rodea. En ‘Maneras de estar vivo. La crisis ecológica global y las políticas de lo salvaje’ (Errata Naturae), Baptiste Morizot revela la fragilidad de nuestras relaciones con otros seres vivos y lo fallido de nuestra perspectiva.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2021

Artículo
Nuestra crisis ecológica es, sin lugar a dudas, una crisis de las sociedades humanas: pone en peligro la suerte de las generaciones futuras, las bases mismas de nuestra subsistencia y la calidad de nuestras vidas en entornos contaminados. También es una crisis de los seres vivos: en forma de sexta extinción de las especies, de defaunación, así como de fragilización de las dinámicas ecológicas y los potenciales de evolución de la biosfera debido al cambio climático. Pero también es una crisis de otra cosa, de algo más sutil y, quizá, más fundamental. Ese punto ciego, me planteo como hipótesis, consiste en que la crisis ecológica actual, más que una crisis de las sociedades humanas por un lado, o de los seres vivos por otro, es una crisis de nuestras relaciones con los seres vivos.
Para empezar, es, de forma espectacular, una crisis de nuestras relaciones productivas con los entornos vivos, visible en el frenesí extractivista y financiarizado de la economía política dominante. Pero también es una crisis de nuestras relaciones colectivas y existenciales, de nuestras conexiones y vínculos con los seres vivos, que determinan la cuestión de su importancia, por medio de las cuales estos están dentro de nuestro mundo o fuera de nuestro mundo perceptivo, afectivo y político.
Esta crisis es difícil de nombrar y comprender. No obstante, todos notamos con claridad aquello a lo que nos conmina: tenemos que entablar otras relaciones con los seres vivos.
El entusiasmo actual que traen los experimentos políticos sobre nuevas formas de habitar y de establecer relación con los seres vivos, el auge de las formas alternativas de vida colectiva, la querencia por la agricultura ecológica y las ciencias subversivas que re-describen de otro modo la naturaleza viva, rica en comunicaciones y significaciones, son señales frágiles, pero potentes, de ese pivote en nuestra coyuntura.
Hay un aspecto de esta crisis que pasa, sin embargo, más desapercibido, por el carácter sutil y apenas susurrante de su dimensión política; es decir, de sus posibilidades de politización. Este aspecto consiste en considerarla una crisis de la sensibilidad.
Nuestra crisis ecológica es, sin lugar a dudas, una crisis de las sociedades humanas: pone en peligro la suerte de las generaciones futuras
La crisis de nuestras relaciones con los seres vivos es una crisis de la sensibilidad porque las relaciones que nos hemos acostumbrado a mantener con los seres vivos son relaciones con la «naturaleza». Como explica el antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro, como herederos de la modernidad occidental pensamos que mantenemos relaciones de carácter «natural» con todo el ámbito de los seres vivos no humanos, pues cualquier otra relación con ellos es imposible. Las relaciones posibles en el cosmos de los modernos son de dos órdenes: o bien naturales o bien sociopolíticas, y las relaciones sociopolíticas están reservadas exclusivamente a los humanos. Por consiguiente, consideramos a los seres vivos, en esencia, como un decorado, como una reserva de recursos disponible para la producción, como un lugar de vuelta a los orígenes o como un soporte para la proyección emocional y simbólica. Ser un decorado y un soporte para la proyección supone haber perdido la consistencia ontológica propia. Algo pierde su consistencia ontológica cuando se pierde la facultad de prestarle atención como un ser de pleno derecho, que cuenta en la vida colectiva. La caída del mundo vivo fuera del ámbito de la atención colectiva y política, fuera del ámbito de lo importante, es el acto inaugural de la crisis de la sensibilidad.
Por ‘crisis de la sensibilidad’ entiendo un empobrecimiento de las relaciones que podemos sentir, percibir, comprender y tejer con los seres vivos. Una reducción de la gama de afectos, de objetos, de conceptos y de prácticas que nos vinculan a ellos. Tenemos multitud de palabras, tipos de relaciones, tipos de afectos para calificar las relaciones entre humanos, entre colectivos, entre instituciones, con los objetos técnicos o con las obras de arte, pero muchas menos para nuestras relaciones con los seres vivos. Este empobrecimiento del alcance de la sensibilidad hacia los seres vivos, es decir, de las formas de atención y de las cualidades de la disponibilidad hacia ellos, es, a la vez, efecto y parte de las causas de nuestra crisis ecológica.
Por ‘crisis de la sensibilidad’ entiendo un empobrecimiento de las relaciones que podemos sentir, percibir, comprender y tejer con los seres vivos
Un primer síntoma de esta crisis de la sensibilidad, quizá el más espectacular, se expresa en el concepto de «extinción de la experiencia de la naturaleza», propuesto por el escritor y lepidopterista Robert Pyle: la desaparición de las relaciones cotidianas y reales con los seres vivos. Un estudio reciente demuestra, así, que un niño norteamericano de entre cuatro y diez años es capaz de reconocer y distinguir, en un abrir y cerrar de ojos expertos, más de mil logotipos de marcas, pero no está en condiciones de identificar las hojas de diez plantas de su región. La capacidad de discriminación de las formas y los estilos de existencia de los otros seres vivos se redirige, en grandísima medida, hacia los productos manufacturados, a lo que se suma una sensibilidad muy pobre con respecto a los seres que habitan la Tierra con nosotros. Reaccionar a la extinción de la experiencia, a la crisis de la sensibilidad, es enriquecer la gama de las relaciones que podemos sentir, comprender y tejer con la multiplicidad de los seres vivos.
Existe un vínculo sutil pero profundo entre la actual desaparición masiva de aves de los campos, documentada por estudios científicos, y la capacidad de un canto de ave urbana para resultarle significativo al oído humano. Cuando un amerindio koyukón oye el chillido de una corneja en Alaska, el sonido se introduce en él y, por concatenación de recuerdos, le restituye simultáneamente la identidad del ave, los mitos que narran sus costumbres, sus conexiones comunes y sus alianzas inmemoriales en el tiempo del mito. Nuestras ciudades están llenas de cornejas, sus cantos nos llegan hasta el oído a diario pero no oímos nada porque en nuestros imaginarios las hemos transformado en bestias: en «naturaleza». Hay algo triste en el hecho de que los diez cantos de aves distintos que de media oímos todos los días solo lleguen a nuestro cerebro en forma de ‘ruido blanco’ o, en el mejor de los casos, evoquen un nombre de ave vacío de sentido: son como lenguas antiguas que ya nadie habla y cuyos tesoros resultan invisibles.
Los cantos de las aves y los grillos constituyen, para quien quiera intentar traducirlos y sacarlos de la condición de ruido blanco, infinidad de mensajes
La violencia de nuestra creencia en la «Naturaleza» se manifiesta en el hecho de que los cantos de las aves, de los grillos, de las chicharras, en los que nos sumergimos en verano cuando nos alejamos del centro de la ciudad, se viven en la mitología actual como un silencio apacible. Y, sin embargo, constituyen, para quien quiera intentar traducirlos y sacarlos de la condición de ruido blanco, infinidad de mensajes geopolíticos, de negociaciones territoriales, de serenatas, de intimidaciones, de juegos, de placeres colectivos, de desafíos lanzados, de conversaciones sin palabras. La pradera florida más pequeña es un caravasar cosmopolita, multilingüe, multiespecie y bullente de actividad. Una nave espacial en los confines del universo, donde cientos de formas de vida distintas se encuentran y establecen modus vivendi, comunicándose mediante el sonido. En las noches de primavera se oye resonar en esta nave el canto-láser del ruiseñor, que lucha sin violencia, con grandes golpes de belleza, para atraer a las compañeras que llegan tras ellos en su migración y recorren por la noche los bosques en busca de su macho; se oyen también, con desconcierto, los ladridos de los corzos, borborigmos guturales de fieras intergalácticas que aúllan la desesperación del deseo.
Lo que llamamos «campo» una noche de verano es el zoco interespecies más variopinto y ruidoso, que bulle con una energía industriosa, un Times Square no humano un lunes por la mañana (y qué locos los modernos, qué autorrealizadora su metafísica, para ver ahí un silencio que revitaliza, una soledad cósmica, un espacio en calma. Un lugar vacío de presencias reales y mudo).
Salir de la ciudad, pues, no es alejarse bucólicamente de los ruidos y las molestias, no es irse a vivir al campo, es irse a vivir en minoría. En cuanto la naturaleza se desnaturaliza (deja de ser un fondo liso continuo, un decorado de una sola estancia, un fondo contra el que se representan las tribulaciones humanas), en cuanto los seres vivos se retraducen en seres y no en objetos, el cosmopolitismo multiespecie se vuelve desbordante, casi irrespirable, abrumador para la mente: hemos pasado a estar en minoría. Una buena terapia para los modernos, que han adquirido la mala costumbre de transformar a todos sus «otros» en minorías.
Si no vemos nada en la «naturaleza» es porque vivimos en una cosmología según la cual supuestamente allí no hay nada que ver
Desde un punto de vista, es verdad que hemos perdido una cierta sensibilidad: la urbanización masiva y el hecho de no vivir día a día en contacto con formas de vida múltiples nos han despojado de las capacidades para el rastreo, y entiendo el rastreo en un sentido filosóficamente enriquecido, como la sensibilidad y la disponibilidad ante los signos de las otras formas de vida. Este arte de leer se ha perdido: «no vemos nada ahí» y resulta todo un desafío reconstruir vías de sensibilidad; para empezar, re-aprender a ver. Si no vemos nada en la «naturaleza», no es solo por ignorancia de los saberes ecológicos, etológicos y evolutivos, sino porque vivimos en una cosmología según la cual supuestamente allí no hay nada que ver; es decir, nada que traducir: no hay ningún sentido que interpretar. Entonces el reto filosófico consiste en hacer sensible y evidente que sí que hay algo que ver y unos significados ricos que traducir en los entornos vivos que nos rodean. Basta, sin embargo, con dar ese paso y todo el paisaje se reconstruye. Y ese es el objeto del primer ensayo de este libro, que lleva al lector en una expedición de rastreo de una manada de lobos en las nieves del Vercors, entre thriller etológico y relato de un primer contacto con formas de vida ajenas.
La idea de «pérdida» de sensibilidad es, no obstante, ambigua en su formulación misma. El malentendido de esta idea estriba, en efecto, en que parece esconder algo así como un primitivismo nostálgico, que no es pertinente en este asunto. No era «mejor antes», por fuerza, y no se trata de volver a una vida de corretear desnudos por los bosques. El desafío estriba, precisamente, en que se trata de inventar esas otras vidas.
Este es un fragmento de ‘Maneras de estar vivo. La crisis ecológica global y las políticas de lo salvaje‘ (Errata Naturae), por Baptiste Morizot.



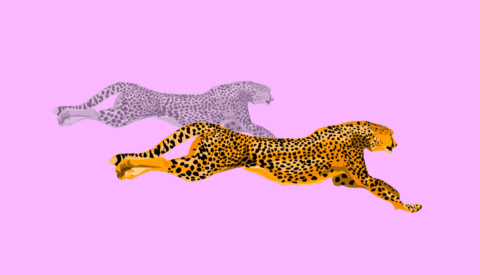






COMENTARIOS