Sociedad
El futuro del miedo
No nos queda más opción que pensar formas de bienestar inéditas o, al menos, renovadas, que partan, como poco, de la constatación de esos límites actuales de la vieja seguridad colectiva que pivotaba en torno a la producción, el derecho al trabajo y su universalización.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2021

Artículo
Hay dos formas distintas, aunque entrelazadas, de miedo recorriendo los hogares españoles: el miedo al contagio y el miedo a contagiar. En las líneas que siguen intentaré mostrar la diferencia que existe entre ambas formas de miedo y, sobre todo, los temores o angustias sociales que reflejan. Lo haré porque considero que la dirección que tome la salida política y social a la crisis que atravesamos dependerá, en buena medida, de cómo se enfrenten y contengan estas dos figuras del miedo.
Empiezo por la segunda forma, la del miedo a contagiar, pues en ella se introduce de manera decisiva lo colectivo, el otro generalizado y la inevitable sociabilidad humana: vivimos de y con otros. Si las últimas cuatro décadas han sido las de una antropología individualizante, más preocupada por los temores propios, esos que hoy se traducen en el miedo al contagio que tiene la población sana o joven, o al desabastecimiento y la acumulación, incluso, de papel higiénico, la crisis del coronavirus está haciendo aflorar, también y de forma cada vez más decisiva, una forma colectiva de miedo que nos afecta a todos no en tanto que meros individuos agregados, sino como colectividad o comunidad. Un miedo por el bienestar del otro, una apelación a la seguridad como protección no de uno mismo, sino de cualquier otro, de los vulnerables, los dependientes -que somos todos- o, y esto es del todo sustantivo, de lo común, de aquello que es de todos. Hay, en este miedo, una asunción o una constatación: el lugar que cada uno tenemos en la crisis del coronavirus ni es elegido ni es merecido. Unos tienen que seguir trabajando por estar ocupados en sectores hoy estratégicos, otros han perdido o van a perder el trabajo; unos han caído enfermos y otros no, unos corren el riesgo de perder la vida simplemente por haber nacido antes que el resto, otros muchos están confinados en pisos sin luz y de a penas 30 metros cuadrados, pero ninguno ha elegido su lugar en este azar social y, por tanto, nadie merece ni es responsable de su suerte en esta lotería perversa.
El lugar que cada uno tenemos en la crisis del coronavirus ni es elegido ni es merecido
Sin embargo, llevábamos demasiado tiempo socializándonos en una forma dominante de miedo, la que nos arroja a un futuro incierto que debemos, sin embargo, asumir o vivir como merecido, fruto de nuestra responsabilidad, de nuestras propias decisiones: si algo imprevisto me puede pasar, si puedo quedarme sin casa, sin trabajo, sin el lugar social laboriosamente conquistado, si mis sueños o deseos se pueden truncar del día a la mañana, o si pueden ser mis hijos los que se queden sin futuro; si ante una crisis puedo perder lo mucho o poco que he conseguido construir para mí o para los míos, entonces tengo que adelantarme, asegurarme, evitar riesgos para esquivar el mal que pueda sucederme. Tengo, así, que prever y calcular, invertir e intervenir en ese destino incierto y, claro, competir y luchar para lograrlo. Ganar o perder en una lucha contra el tiempo y el miedo. Y, claro, en esa búsqueda individual y angustiosa de seguridad, el otro ha acabado convirtiéndose más en una amenaza que en un igual con el que contar.
Este miedo, que evidentemente podemos definir como el resultado de la antropología o la subjetividad neoliberal, ha conducido a que en momentos de aparente normalidad solo podamos imaginar lo político como una ausencia: solo mis acciones y mis cálculos pueden darme seguridad ante la incertidumbre. Pero, en situaciones de crisis como la actual, esa política ausente tiende a aparecer bajo su forma invertida: un Estado fortaleza que actúa desde el lugar dejado vacío por una comunidad disuelta. La paradoja neoliberal es clara, hoy más que nunca: al anular lo político como fundamento de la vida social, sustituido por la búsqueda constante y angustiada de valor (la conversión de la acción en inversión, de la biografía en capital humano, del destino colectivo en el cálculo de riesgos individuales en pos de una seguridad siempre precaria y que nos enfrenta a los demás), pareciera como si la política solo pudiera confiar, cuando vienen mal dadas, en un Estado de excepción autoritario, único capaz de imponerse sobre la antropología egoísta que se ha desencadenado: un Leviatán para tiempos de excepción que las políticas recientes de EEUU y Gran Bretaña anuncian sin demasiado disimulo.
Pero, como decía, otra forma del miedo se afirma estos días en nuestro país. Lo apreciamos en los balcones que aplauden y en las fantasmáticas calles y plazas vacías. En comportamientos de un civismo y una preocupación por el cuidado del otro y de lo común impensables hace a penas unas semanas. Con todo, esta forma de miedo no es ancestral, tampoco el retorno a una suerte de naturalidad o autenticidad de las relaciones humanas negada por la artificialidad moderna o capitalista. Es, antes bien, el resultado de luchas, demandas y movilizaciones pasadas, pero también de aspiraciones y deseos presentes aún sin articularse o institucionalizarse plenamente. Es, en parte y solo en parte, herencia y memoria de la colonización del futuro que definió a los Estados occidentales después de la II Guerra Mundial: ese Estado del bienestar que se edificaba como resultado de la aseguración colectiva de los tiempos de vida y los cursos de acción. Pero no solo, y corremos el riesgo de quedar atrapados en la impotencia política si no somos capaces de pensar desde esta herencia, pero para ir más allá de ella, siempre más allá de ella. Entre otras cosas porque la contención de la incertidumbre, la integración social y temporal características de esa regulación fordista -o ese Estado keynesianismo-, tiene hoy suficientes límites como para obligarnos a evitar un repliegue nostálgico a los viejos buenos tiempos de la seguridad y la estabilidad.
En esa búsqueda individual y angustiosa de seguridad, el otro ha acabado convirtiéndose más en una amenaza que en un igual
Estos límites, sin duda complejos y en constante debate, refieren tanto a los horizontes temporales con los que somos capaces de imaginar y abordar el futuro (definidos hoy por una contracción temporal y, por tanto, por unos intervalos o plazos en la capacidad de previsión cada vez más estrechos) como espaciales (la evidente pérdida de soberanía de los Estado nacionales en favor de una globalización sin control político ni democrático, de la que la Unión Europea es cada vez más parte del problema que de su solución). Límites, también, dadas las mutaciones estructurales en el fundamento de esa aseguración colectiva de los Estados del bienestar, que no era otro que la universalización del trabajo asalariado como vía de acceso a la ciudadanía (al menos para la población masculina y autóctona de los Estados nacionales). Y, claro, límites a cuenta del declive inevitable de los imaginarios sociales que se asentaban en esa ecuación entre tiempo de vida, derecho al trabajo y condición ciudadana (vidas pautadas por la dupla consumo/trabajo, tiempos de vida organizados por las biografías y jerarquías laborales, sujeción de esa imaginación social a los tiempos productivos y consiguiente invisibilización de los tiempos reproductivos, ampliación de un tiempo de ocio como compensación del tiempo productivo antes que como su liberación o emancipación). Y límites, en fin, dada la inoperancia actual de la ecuación que dotaba de materialidad a toda esa arquitectura temporal: la que hacía coincidir, en dirección y sentido, el tiempo de los sujetos y el tiempo de la historia, vale decir, las vidas de trabajo y el progreso social, los proyectos individuales de vida y el crecimiento económico de los Estados.
Así que no, aquella regulación de los tiempos de vida, aquella aseguración colectiva del porvenir que conocimos hace décadas, no volverá, al menos no tal y como la conocimos. La ofensiva desde arriba a este modo de regulación social (financiarización de la economía, deslocalización y globalización, diferenciación acrecentada de las figuras productivas, robotización y sustitución de mano de obra por tecnología…), pero también y de manera no menos importante desde abajo (rechazo a la disciplina y los tiempos de la fábrica, rechazo, también, a hipotecar los tiempos de vida a los tiempos del empleo, a intercambiar libertad por seguridad en nuestros planes de vida, rechazo, por último, a definir las identidades desde los espacios laborales ocupados, a confinar el ser social al ser laboral…), junto a los límites estructurales antes señalados, hacen de esa organización social del miedo un recuerdo, políticamente sustantivo, sin duda, necesario también para apoyar toda reflexión política sobre la salida a la crisis actual, pero inútil si queda encerrado en la ensoñación melancólica de lo que fue y ya no será.
«Aquella aseguración colectiva del porvenir que conocimos hace décadas, no volverá, al menos no tal y como la conocimos»
No, ante la posibilidad bien inmediata de una salida a la crisis que agudice los miedos individuales, la incertidumbre y el desamparo, necesitamos ir más allá de este recuerdo. Sabemos, además, que frente a nosotros las alternativas son conocidas, demasiado conocidas: un darwinismo social acentuado por los frenos maltusianos del coronavirus y gobernado por un Estado cuasi autoritario que contenga o reprima la contestación, la ira y el inmenso dolor social generado (el modelo anglosajón que se perfilaba las primeras semanas de la crisis); o una más o menos original combinación de economía de guerra y control inédito de las poblaciones vía big data, ejército y medios de comunicación enmudecidos (el modelo Shanghai). Si esta es la cruda alternativa que nos promete la continuación del neoliberalismo por otros medios, nos jugamos mucho en no idealizar y apostarlo todo a un keynesiansimo just in time que, en forma de reacción necesaria al ajuste económico (ya saben, aumento del déficit, inyección de liquidez y ayudas en forma de créditos a empresas, compensaciones a autónomos y asalariados, moratorias en pagos a la seguridad social o a suministros, en versiones light a lo Gobierno de España o más republicanas y decididas a lo Macron o Conte), pretenda no solo contener los efectos de la crisis (y, dicho sea de paso, sin una profunda reforma fiscal el pan de hoy se convertirá en recortes para mañana), sino prefigurar un reordenamiento más justo de nuestros órdenes socio económicos
No, no nos queda más opción que pensar y actuar formas de bienestar inéditas o, al menos, renovadas, que partan, como poco, de la constatación de esos límites actuales de la vieja seguridad colectiva que pivotaba en torno a la producción, el derecho al trabajo y su universalización (y compensación o invisibilización social en caso de ausencia temporal o definitiva). Es, creo, el momento de pensar desde lo que nos enseña ya la crisis del coronavirus: la necesidad de garantizar la existencia, la salud, el cuidado, la vivienda y la seguridad en las trayectorias de vida de todos y todas. De considerar al otro en tanto que otro, y no en tanto que empleado, desempleado, autónomo, precario, jubilado, recién llegado al mercado de trabajo… y un largo etcétera de distintas, y acaso enfrentadas, figuras productivas que buscan ser protegidas en función de la posición que ocupan en la muy desigual jerarquía socioeconómica para, claro, reproducirla. Se trata de pensar y actuar un derecho a la existencia como socialización de lo común, de concebirnos como miembros de una comunidad abierta que nos protege y nos define con independencia de nuestro estatuto productivo: si el coronavirus no distingue, la protección y la seguridad ante el miedo no debe hacerlo tampoco. Y en esta reordenación social que surge de contener y organizar el miedo tal y como hoy se nos presenta, una herramienta aparece como indispensable, aunque no suficiente: rentas básicas y universales de ciudadanía. Si la vida en común y de cada uno debe ser garantizada, si la incertidumbre y el miedo al porvenir deben ser colectivamente conjurados, ya no podemos confiar en aquella vieja universalidad productivista hoy resquebrajada, pues ni es capaz de garantizar seguridad y bienestar, ni de forjar identidades viables al conjunto de las poblaciones. Tampoco su ausencia debe ser pensada ya como fruto de un accidente que podamos corregir o compensar. Es tiempo de pensar en otro futuro para el miedo.
Este artículo fue publicado originalmente por el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social (IECCS). Lea el original en este enlace.





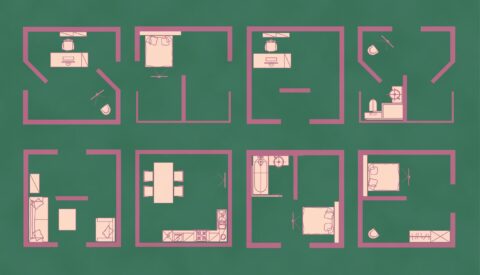




COMENTARIOS