Opinión
El totalitarismo simpático
Llevamos décadas sufriendo la progresiva infantilización de una sociedad que lloriquea y se victimiza ante cualquier traspié. Por eso, durante los peores días de la pandemia, no se hizo lo que hacen los adultos, que es serenarse y enfrentarse a la desgracia con sobriedad, y transmitir un pensamiento inteligente o útil.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2020

Artículo
Cada mañana, al dejar a mi hijo de ocho años en la puerta del colegio, me quedo tiritando aunque no haga frío. Como el resto de padres, corro a mis obligaciones, aunque a mí, autónomo domiciliario desde hace mucho tiempo, no me espere ningún jefe ni nadie me vaya a abroncar por pasar la mañana paseando o por meterme otra vez en la cama hasta la hora de comer. Corro como los que tienen trabajos de verdad porque es lo que hacemos los adultos, fingir que algo importante nos fustiga, cosas de mayores, serias y responsables. Corro para camuflarme entre los padres y para que lo urgente disimule lo importante y nadie note que, tanto tiempo después del primer día, aún siento esa separación como un desgarro. Echo a mi hijo sin anestesia a un mundo que no veo y no controlo.
Se pierde en los pasillos y me emociona su disciplina y aplomo. Entra con sus compañeros a un sucedáneo de colegio, con sus mascarillas y sus mírame pero no me toques, con recreos en días alternos y con una tristeza más parecida a la melancolía de lluvia tras los cristales del poema de Machado que a la jarana a la que estaba acostumbrado en otros cursos. Desde el primer día, todos han asimilado su nueva normalidad de mierda con un desenfado asombroso. Una niña se hizo viral al comienzo del curso al decir en un telediario que sí, que la mascarilla era una lata, pero es peor morirse.
«Vivimos en una sociedad que lloriquea y se victimiza ante cualquier traspié»
No es extraño que los niños den lecciones de dignidad y adultez a una sociedad histérica e infantilizada. A diferencia de los mayores, no he visto a los amigos de mi hijo montar verbenas en el balcón cantando el Dúo Dinámico, ni aplaudiendo desesperados en un acto de comunión tribal, como si su psique reblandecida no pudiera enfrentarse a la adversidad de cara. Es bien triste que los únicos personajes a la altura de la tragedia sean los niños, que tienen licencia legal y moral para desesperarse y transgredir.
Digo que no es extraño porque llevamos décadas sufriendo la progresiva infantilización de una sociedad que lloriquea y se victimiza ante cualquier traspié. Cabía la esperanza de desechar todos esos síntomas como quejitas de primer mundo, como las despreciaban algunos amigos latinoamericanos cuando les contábamos lo que a este lado del charco se consideraban problemas –por ejemplo, que mi provincia riquísima no consigue la independencia del país, que la publicidad solo saca a tíos buenos o que no me dejan aparcar en el centro de la ciudad–. Cuando uno no tiene de qué quejarse, se lo inventa. Pero llegó la peste, el mundo se puso del revés, y tras unos días de asombro y silencio, la sociedad reaccionó como venía reaccionando a todo, con berrinches, con negaciones infantiles, con frases de Mr. Wonderful –«todo va a salir bien»– y con juegos y aplausos como los que proponen los monitores de los campamentos cristianos. El mundo, a través de los balcones, se convirtió en una mezcla entre misa posconciliar con guitarras y un muro de Berlín con vigilantes y delatores tras cada visillo, en una sublimación de lo que Félix de Azúa llamaba totalitarismo simpático.
Internet se colapsó por hiperestimulación, porque había tantos músicos tocando, tantos actores haciendo monólogos y tantos dietistas dando consejos de nutrición para comer en casa, que no había banda lo bastante ancha para tanta huida hacia adelante. Si hubiéramos hecho lo que hacen los adultos, que es serenarse y enfrentarse a la desgracia con sobriedad, habría quedado algún hueco en los datos para transmitir un pensamiento inteligente o útil. No fue así.
Por eso busco en mi hijo el aplomo y la entereza que no encuentro en casi ningún sitio. Le doy cada mañana las gracias, y él no sabe por qué. Ojalá no lo averigüe nunca.
Sergio del Molino es periodista y escritor, autor de ‘La España vacía’





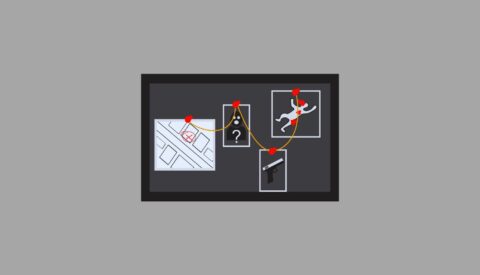






COMENTARIOS