La enfermedad del tiempo
Con agendas llenas y vidas vacías
Vivimos rodeados de estímulos que dispersan la atención. Esta hiperactividad de la atención, que parece mantenernos ocupados, en realidad nos impide estar presentes. Saltamos de un estímulo a otro con la ilusión de no perdernos nada, pero perdemos lo esencial: la profundidad.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025
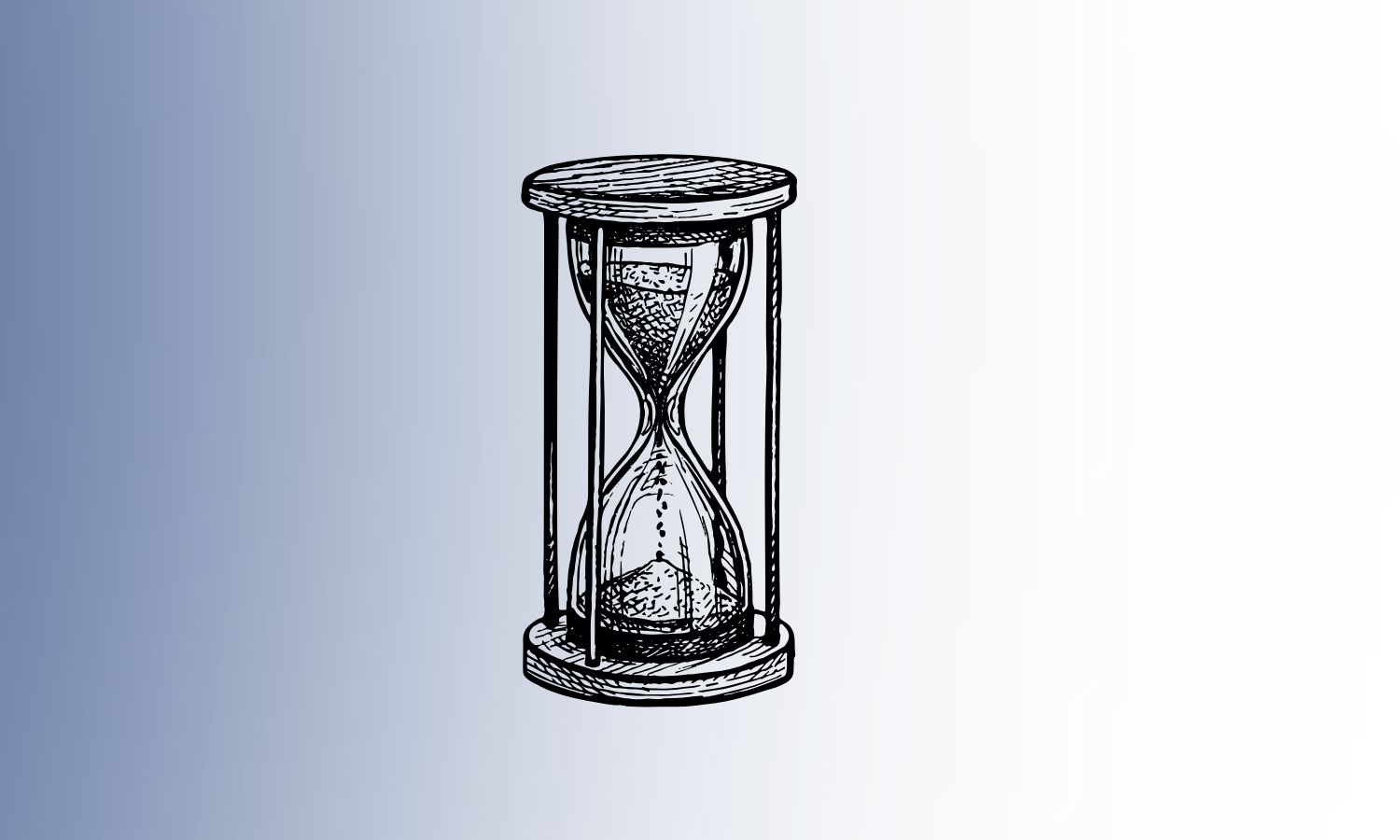
Artículo
He dedicado buena parte de mi reflexión filosófica al estudio del tiempo y del aburrimiento, y sigo convencido de que ambos revelan más sobre nosotros mismos de lo que parece. En una época en la que lo urgente sustituye a lo importante, olvidamos algo esencial: el tiempo no es una mera sucesión de minutos, sino el tejido mismo de la vida. Cuando ese tejido se rasga —cuando perdemos la continuidad que otorga sentido— aparece el aburrimiento.
El aburrimiento es, en realidad, una enfermedad del espíritu. Este mal surge cuando perdemos la capacidad de relacionarnos con el mundo, cuando nada nos atrae, nos motiva ni nos interpela. No es lo mismo «aburrirse con algo» que «estar aburrido». En el primer caso la atención se desplaza: dejamos una actividad y buscamos otra. En el segundo, la atención desaparece. Es el «aburrimiento profundo» que describió Heidegger: un estado en el que el espíritu no logra establecer vínculos con la realidad.
Para entenderlo conviene recordar que somos seres temporales. La muerte marca el límite de nuestra existencia y nos recuerda que el tiempo es finito; por eso es nuestro bien más valioso. No disponer de un tiempo ilimitado nos obliga a decidir qué hacer con él, y esa elección otorga valor a las cosas.
De aquí nace la gran pregunta: ¿qué voy a hacer con el tiempo de mi vida? La respuesta nos conduce a dos elementos: el sentido y el proyecto vital. Dar sentido significa lograr que las acciones tengan continuidad y no sean instantes sueltos. Sin esa integración, el tiempo se fragmenta y nos perdemos.
Cuando se rompe la continuidad, asoma el aburrimiento. Lo que llamo «enfermedad del tiempo» son esos desajustes que nos impiden vivir integrados. El aburrimiento es de los más comunes porque implica desconexión interior: seguimos moviéndonos, pero sin dirección. En el fondo es la experiencia de un tiempo vacío, que pasa sin dejar rastro.
El trabajo ha ocupado todo el espacio del valor, y el ocio se ha degradado a pasividad
La sociedad actual favorece este mal. Vivimos rodeados de estímulos que dispersan la atención. Esta hiperactividad de la atención, que parece mantenernos ocupados, en realidad nos impide estar presentes. Saltamos de un estímulo a otro con la ilusión de no perdernos nada, pero perdemos lo esencial: la profundidad. Un espíritu disperso no se concentra; habita una superficie constante.
Este fenómeno tiene también una dimensión cultural. El trabajo ha ocupado todo el espacio del valor, y el ocio se ha degradado a pasividad. Descansar el cuerpo está bien, pero si el espíritu no halla un modo activo de crecer, el tiempo libre se vuelve insoportable.
Por eso tantas personas se sienten vacías cuando cesa la actividad laboral. Se han habituado a que solo el trabajo otorgue sentido al tiempo. Sin embargo, necesitamos también un tiempo no productivo: un espacio en el que la acción no esté orientada al rendimiento. Un tiempo para la contemplación, el estudio, el arte, la conversación. Cuando ese tiempo desaparece, el aburrimiento se vuelve inevitable.
Podríamos creer que el aburrimiento es pereza, pero es más bien un síntoma. Indica que hemos perdido el equilibrio entre acción y reflexión, ruido y silencio, presencia y dispersión. En una cultura que idolatra la productividad, el descanso sin propósito parece una pérdida. Y, sin embargo, ahí se renueva el espíritu y recupera continuidad.
Reeducar la atención es una necesidad. El tiempo de no trabajo no debería ser un descanso vacío, sino una oportunidad para cultivar el espíritu. Recuperar el ocio en su sentido clásico —actividad formativa y creadora— es quizás la tarea más urgente. Se trata de aprender a estar presentes, a permanecer en lo que hacemos y a resistir la tentación de la dispersión.
El aburrimiento funciona como un espejo. Nos muestra hasta qué punto hemos dejado de habitar el tiempo
En este marco, el aburrimiento funciona como un espejo. Nos muestra hasta qué punto hemos dejado de habitar el tiempo. También puede ser una llamada: la ocasión de detenernos y preguntarnos si la forma en que vivimos corresponde al sentido que deseamos para nuestra vida. Quizá por eso inquieta tanto: porque obliga a mirar de frente aquello que preferimos posponer.
Al final, todo se reduce a esto: reconciliarnos con el tiempo. Comprender que no es algo que pasa fuera de nosotros, sino lo que somos mientras vivimos. Que el tiempo no se gestiona como un recurso ni se mide en productividad, sino que se habita como experiencia. Y que solo cuando lo llenamos de presencia, de atención y de continuidad, deja de ser una sucesión vacía para convertirse en lo que verdaderamente es: nuestra forma de estar en el mundo.
Habitar el tiempo, entonces, no es apretar más la agenda, sino ensanchar el alma. Es conceder a cada instante la dignidad de ser parte de una historia mayor —la nuestra—. Cuando aceptamos esa tarea, el aburrimiento pierde su dominio y el tiempo recupera su verdad: la de un don finito que merece ser vivido con hondura, como si cada día fuera —de nuevo— el primero.
Jesús Baiget Pons es profesor de Filosofía Contemporánea y Filosofía Política en la Universidad Francisco de Vitoria.
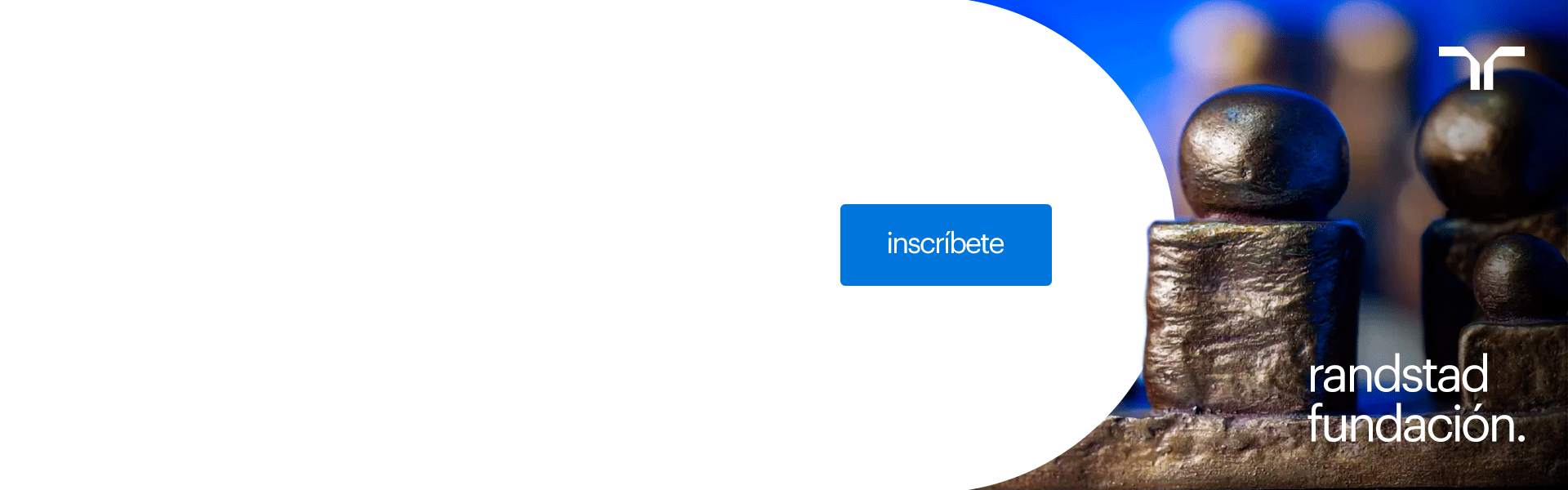











COMENTARIOS