La guerra cultural existe… en Twitter
En una sociedad hiperconectada, la percepción de que hay una confrontación a favor o en contra de cualquier cosa crece, y la cultura se convierte en un lugar para la trinchera. O, al menos, eso se desprende de las redes sociales.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022
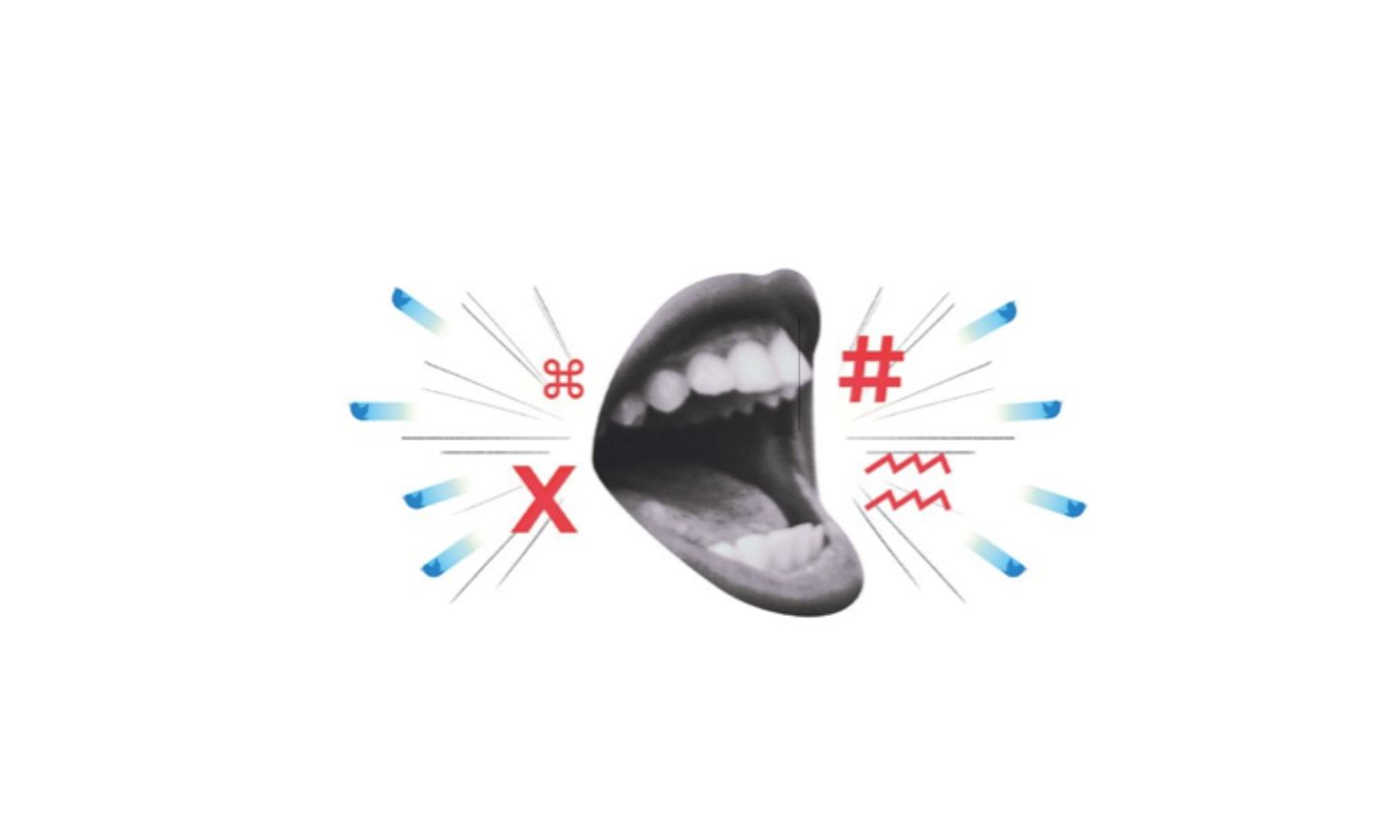
Artículo
Las palabras se pueden retorcer, estrujar y aporrear para que adquieran una forma e intención concretas. El sustantivo guerra, por ejemplo, viene siempre acompañado de un adjetivo: civil o fría, de los cien años o la de las rosas, híbrida o asimétrica. Ahora, en los mercadillos de ideas le añaden el de cultural, un término que se ha convertido en un lugar para la trinchera. Y no se trata de un fenómeno nuevo, sino todo lo contrario. Por eso conviene desmontar algunas falacias que se repiten una y otra vez.
La reciente exhumación del término guerra cultural está emparentada con la orfandad que dejó a su paso la demolición del materialismo histórico. Al desplomarse el marxismo y fracasar la posibilidad de construcción de una sociedad sin clases, la izquierda se quedó sin sustancia propia, sin señas de identidad. De ahí que, durante los años 60 y 70, ante la certeza de que el capitalismo no desaparecía, el marxismo se volcó en la crítica cultural. Es esa misma crítica la que hoy regresa ungida con el don de la viralidad.
En una sociedad hiperconectada crece la percepción de la confrontación a favor o en contra de casi cualquier cosa: veganos contra carnívoros, negacionistas versus epidemiólogos, hombres contra mujeres, feministas de izquierdas frente a feministas de derechas o –en el combate más reciente– progresistas contra neorrancios, el epíteto con el que una parte de la izquierda acusa de conservadora a la otra. Son los apocalípticos y los integrados de Umberto Eco, pero sesenta años después.
La disidencia está proscrita al pensamiento dominante. Cualquier opinión distinta en materia de discriminación racial, igualdad de género, derechos de los homosexuales y colectivos LGTBI o la revisión del discurso colonialista es ahora objeto de cancelación. Lo que comenzó con la corrección política ha acabado en un programa ideológico y profundamente autoritario que cristaliza en el término guerra cultural, ese trampantojo del que conviene desmontar algunos elementos. Entre ellos, la pregunta sobre cuál es la incidencia que tiene en el mundo real más allá de Twitter.
La primera muerte
Las palabras no bastan para modificar una realidad, pero sí para construir una versión interesada de ella. Precisamente, es la receta clásica de populismos y totalitarismos, donde se vacían las palabras de un contenido y se rellenan de otro para que sea más eficaz su efecto segregador. Es también la lógica de los bandos que distingue entre el facha y el rojo o el revolucionario y el contrarrevolucionario, y que consiste en enunciar al otro con la condición que le atribuimos, no como realmente es.
Este sistema convierte la convivencia en combate y nos entrena para una batalla que irá librándose en el tiempo y que ocupa todos los espacios de la vida. Ahí, las palabras actúan como una fuerza de ocupación, porque no todo el mundo puede usar un revólver, pero sí las palabras. Por ese motivo a cada ciudadano se le entrega un racimo de ellas, por lo general con un nuevo significado deliberadamente simple cuyo fin es generar la absorción de una idea.
«La crítica cultural sobre la que se volcó el marxismo regresa hoy ungida con el don de la viralidad»
El uso machacón de un término peyorativo o ambiguo acaba en asimilación, hasta convertir en normal algo que no lo es. Es el sustrato de lo que la guerra cultural persigue. Al travestir la verdad en relato se funda una nueva realidad que no se puede comparar y acaba dándose por buena. Así, el ladrón queda convertido en libertario, la víctima en culpable y la verdad en utilería.
La pasión por silenciar y confundir es tan antigua porque sus resultados son irreversibles y duraderos. Escritores que han padecido procesos como el apartheid han sido capaces de identificarlo con la claridad con la que lo hizo Doris Lessing en su ensayo Las cárceles que elegimos (Lumen) y donde recoge que la primera tarea de quien ejerce el poder es la degradación del lenguaje, la segunda es la repetición y la tercera, el recurso del eslogan, que consiste en reducir ideas complejas a una fórmula verbal simple. Vuelve ahora la vieja receta, servida en nuevas y relumbrantes presentaciones.
Twitter y equidistancia
La guerra cultural la libran quienes ocupan los extremos. El centro se ha vuelto un lugar tan inverosímil como sospechoso –incluso incómodo–, en el que los conservadores, liberales y socialdemócratas coinciden, justamente, en la refutación de las posiciones más beligerantes, ya sean de la ultra izquierda o la ultra derecha. Esa categoría que Pedro Herrero ha calificado como «no-izquierda», y que actúa como una categoría de descarte.
Más que una ideología, a los integrantes de una supuesta «no-izquierda» los une el derecho a la refutación y la disensión; la posibilidad de resistirse. La informidad de la etiqueta «no-izquierda» como categoría no exime al pensamiento conservador de padecer una parálisis, incluso una cierta sensación de complejo, que algunos actores culturales, sobre todo los más jóvenes, desean corregir: no hay por qué asumir una agenda impuesta, sino crear una propia. El espíritu de los tiempos, su prisa sobre todo, inducen a la simplificación; la necesita. La guerra cultural no existiría sin Twitter.



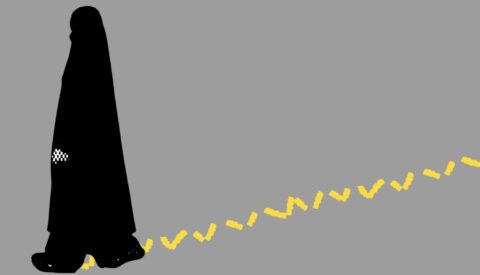







COMENTARIOS