Es hora de despertarse
Importunar a los adultos de una sociedad abierta, compleja, libre y sin jerarquías fuertes es muy difícil. Cualquiera saca de quicio a un padre facha, pero hay que ser muy creativo para buscarle las cosquillas a un padre bonachón que presume de poliamoroso.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2024

Artículo
La tercera ley de la ciencia retórica dice que cualquier conversación entre amigos adultos en bañador un domingo de piscina deriva siempre, a partir de la cuarta cerveza, en una diatriba sobre la decadencia del mundo y la corrupción de la juventud. Todo ha ido indudablemente a peor, sobre todo los jóvenes y los niños, y cada contertulio tiene ejemplos sobrados que lo demuestran. Un buen amigo mío, metido en la calentura de la discusión, recordó algo que sucedió sobre la misma hierba que nos servía de escenario. Se encontraba durmiendo una siesta veraniega —una de esas obras de arte de la pereza que glosó mi querido Miguel Ángel Hernández en El don de la siesta— cuando a unos críos que jugaban al fútbol se les escapó la pelota, que fue a golpearle. Mi amigo se levantó furioso e imprecó a los niños, pero estos, lejos de sentirse intimidados o avergonzados, se rieron, y uno de ellos le replicó: «¡Es hora de despertarse!».
La moraleja de la fábula era que la juventud ya no respeta nada y que se han perdido las nociones más elementales de jerarquía, pero a nadie le sorprendió demasiado que yo me pusiera de parte del niño y que me divirtieran mucho su descaro y su ingenio. Siempre me han caído bien los niños respondones. ¿Y a quién no, pardiez? Hay que ser un trol del bosque con el moco chorreando hasta los tobillos para llevarse un disgusto serio por que un chavalín te vacile, y como mi amigo es un tío estupendo, enseguida olvidó las malas pulgas del recuerdo y se rió conmigo. El resto de la tarde la pasamos citando al pequeño genio: «¡Es hora de despertarse!». Es lo que tienen las fábulas, que sus moralejas son reversibles y dependen de quién las cuenta. Más que como un ejemplo de la degradación moral de la juventud, la escena podía leerse como metáfora del relevo generacional.
Decía el personaje de Clint Eastwood en El bueno, el feo y el malo que el mundo se divide en dos clases de personas, las que tienen una pistola cargada y las que cavan. En realidad, se divide en los que pegan balonazos y los que los reciben. Y lo bonito del cuento es que son la misma persona: el niño que da balonazos será el adulto que los recibirá, en un eterno retorno ineludible. Pero ni el niño sospecha que un día le despertarán a él de una siesta, ni el de la siesta recuerda que hubo un tiempo en el que él se partía de la risa con los adultos enfurecidos por sus balonazos.
Si la cultura juvenil ofende a los mayores es que está bien hecha
Pese a todo, cuando la charla piscinera subió de tono sobre lo mala que es la juventud, estuve tentado de buscar en el móvil esta cita de autoridad, para pronunciarla textualmente y dar argumentos a mis amigos: «Cuando la juventud va de la mano de la ociosidad y se educa de algo tan nocivo como los juegos, acaba siendo la más brutal de las fieras». La escribió san Juan Crisóstomo, cristiano del siglo V y obispo en Antioquía cuando era una provincia del Imperio Romano, pero podemos verla escrita con levísimas variantes en cualquier periódico de hoy (cambien «juegos» por «videojuegos», et voilà). También las habrá más antiguas.
Desde la madrugada más negra de la historia, los viejos se han quejado de los jóvenes. La cultura juvenil es un invento del siglo XX, pero, como todo invento, en realidad no creó nada nuevo, tan solo sublimó un antagonismo que antecede al uso de la escritura: estoy convencido de que hay pinturas rupestres que expresan la decepción de los padres al ver que los hijos ya no cazan como ellos y se ha perdido el respeto por las artes de abatir bisontes. La cultura juvenil estilizó el descaro, levantando aranceles y garitas aduaneras con el país de los viejos, inventando lenguas y códigos incomprensibles para ellos. Por eso, si los jóvenes te parecen extraterrestres, enhorabuena: eso solo significa que eres viejo. Disfrútalo.
Si la cultura juvenil —su música, sus medios, su conducta e incluso sus cortes de pelo— ofende a los mayores es que está bien hecha. Su propósito principal es mantener alejados a los adultos y delimitar un territorio seguro y libre de plastas y carcamales. Por eso es fundamental ahuyentar a estos mediante el escándalo. Al crecer, los jóvenes identifican las querencias y los miedos de los adultos para usarlos en su contra, y hay que reconocer que cada generación lo tiene más difícil que la anterior. Para la chavalada de mediados del siglo XX era muy sencillo sofocar a sus viejos: un par de meneos de la pelvis de Elvis y una minifalda bastaban para enfurecer a una sociedad pacata. Lo difícil es ofender a los adultos posteriores. Los jóvenes siempre encuentran la fórmula, pero cuanto menos autoritarios son los padres, más cuesta dar con la tecla. Importunar a los adultos de una sociedad abierta, compleja, libre y sin jerarquías fuertes es muy difícil. En otras palabras: cualquiera saca de quicio a un padre facha, pero hay que ser muy creativo para buscarle las cosquillas a un padre bonachón que presume de poliamoroso.
De ahí el atractivo de las ultraderechas europeas, cuyos votantes son mayoritariamente jóvenes. Con el auge de Vox, varios amigos me comentaron en voz baja y muy asustados que sospechaban que sus hijos adolescentes simpatizaban con la ultraderecha. Normal, les respondí: dime de qué otra forma podrían escandalizar a sus padres progres y buenrolleros. Es culpa vuestra, les dije: teníais el umbral de escándalo demasiado alto, nada parecía molestaros. No les habéis dejado muchas alternativas a vuestros hijos. Los habéis colmado de amor y libertad, prácticamente les habéis obligado a apostar a lo grande en la adolescencia. Pobres chavales, estarían desesperados: la cantidad de veces que habrán intentado escandalizaros sin éxito, hasta que han encontrado el modo.
Si los jóvenes te parecen extraterrestres, enhorabuena: eso solo significa que eres viejo
La adolescencia es una etapa inventada en la sociedad opulenta de la guerra fría, cuando los jóvenes estudiaron masivamente, perdieron la urgencia de ponerse a trabajar a los catorce años y se instalaron en un limbo entre la dependencia de la niñez y la emancipación del adulto. No es que antes no hubiera música ni códigos juveniles —ahí está el jazz y muchas modas anteriores, incluida la coquetería suicida de Werther y los románticos, y mucho más lejos, el amor cortés de los trovadores—, pero eran elitistas, privativas de las clases ociosas, y sobre todo estaban pensadas para el cortejo. Los bailes se acababan cuando se cazaba novio, por lo que la desinhibición juvenil era solo un arrebato necesario para el apareamiento y la continuidad de la institución matrimonial.
La cultura juvenil de masas, con el rock como expresión principal, se dirigía a una juventud que no sentía la necesidad de casarse y formar familias y ni siquiera percibía la adolescencia como un estado transitorio, sino como una manera de vivir. Esto ha acabado añadiendo más confusión, pues uno puede abrazar la cultura de su juventud toda la vida y llevar camisetas de sus grupos a los noventa, e incluso seguir viendo conciertos de sus grupos favoritos, que se benefician del aumento de la esperanza de vida y hacen bueno el aserto de Miguel Ríos de que los viejos rockeros nunca mueren. Y como no mueren, les cuesta entender que su cultura juvenil es ya senecta y hace mucho tiempo que no molesta a nadie. La cultura de su juventud les ciega y les vuelve intolerantes, de la misma forma que los sermones del cura sobre las minifaldas volvían carcas a sus padres. Cuando un viejo rockero se burla de Taylor Swift o del reguetón está haciendo lo mismo que aquel señor barrigón de la canción de Leño cuyo talle se confundía con un martillo pilón.
Lo más digno que podemos hacer los viejos cuando nos damos cuenta de que lo somos es asumirlo y dejar de moralizar. Hay que cantar, como en el lied de Schubert: bien creí que era un anciano, y me puse muy contento. Un viejo feliz recibe los balonazos con filosofía, pues sabe que aquel mocoso será peloteado algún día. Pero no hay que decírselo. Conviene esquivar esa soberbia del ya verás cuando seas mayor. Es privilegio del adulto la elegancia del silencio y concluir, como dijo aquel, que, por suerte, no somos tan jóvenes como para saberlo todo.




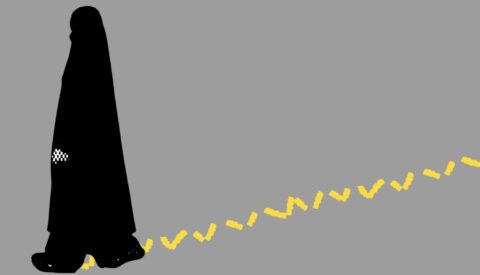
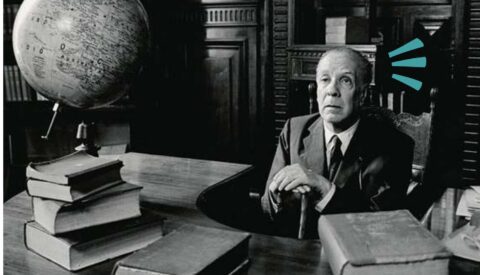






COMENTARIOS