Pensamiento
Thauma, la madre de la sabiduría
La admiración y la perplejidad fueron consideradas por filósofos como Platón o Aristóteles como impulsoras de la sabiduría. ¿Cuánto le debemos a la capacidad para asombrarnos en la génesis del conocimiento?
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2024
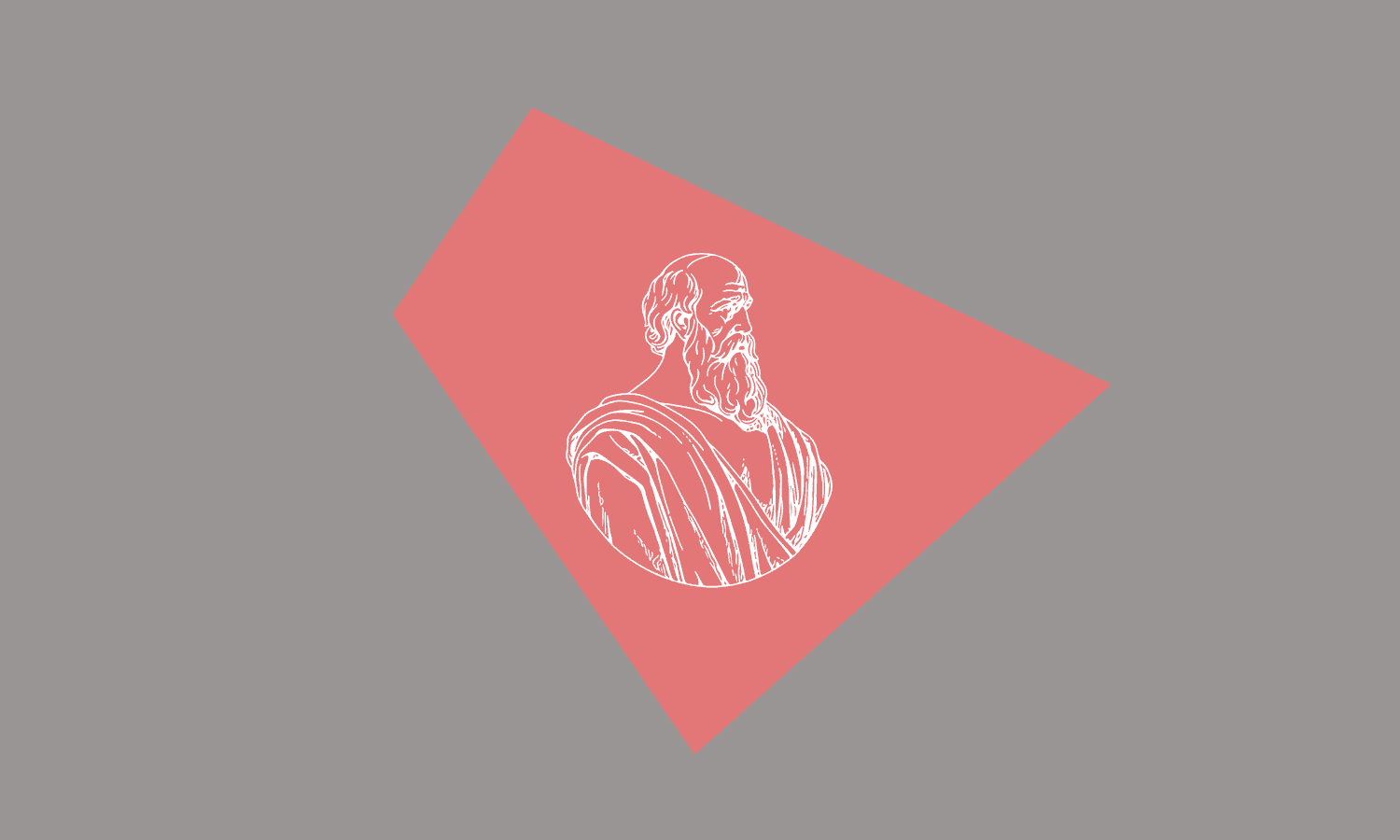
Artículo
Vemos para creer, aunque no siempre creamos en lo que vemos. En contra de quienes exigen escudriñar tan solo con la mirada para admitir la realidad, la inteligencia de la que los seres humanos participamos nos ha dotado del pensamiento abstracto. Es curioso cómo de la antigua raíz de la reconstruida lengua protoindoeuropea, *dheie-, que invoca el acto mismo de ver, han surgido familias léxicas tan dispares en su forma y, al mismo tiempo, tan próximas en relación con su contenido. Dhyai, en sánscrito, inaugura el campo semántico de la contemplación y de la meditación como sendas para «ver» la realidad con ojos renovados, mientras el griego nos ha dejado los vocablos thea (vista) y thauma. Este último es la «maravilla», la causa de la admiración. Y cuando admiramos a algo o a alguien, el sentimiento que nos produce es el asombro.
La prolífica mitología griega incluye a deidades grandilocuentes: Zeus, originariamente el propio cielo; Atenea, con su justa y combativa pureza; también Poseidón, señor de los mares. De entre la interminable lista, una sibilina diosa hubiera pasado desapercibida si no fuese por su peculiar misión entre el Olimpo y los extensos rincones del cosmos. Iris, hija de Taumante y Electra, fue elegida como mensajera y consejera de los dioses. Como hija de un padre «maravilloso», su rastro, el arcoíris, nos recuerda que la palabra puede causar tanto asombro como la imagen de la reconciliación entre el cielo y la tierra después de la terrorífica galerna.
Platón fue el primer gran filósofo que concedió a la actividad dialogante y comunicadora de Iris. La filosofía, por tanto, se desarrolla en la palabra, pero partiendo siempre del asombro. «Querido amigo, parece que Teodoro no se ha equivocado al juzgar tu condición natural, pues experimentar eso que llamamos la admiración es muy característico del filósofo. Este y no otro, efectivamente, es el origen de la filosofía. El que dijo que Iris era hija de Taumante parece que no trazó erróneamente su genealogía», puso el ateniense en boca de Sócrates en su diálogo Teeteto.
La filosofía se desarrolla en la palabra, partiendo siempre del asombro
Es decir, el filósofo alimenta su intelecto de las maravillas que encuentra y que descubre mediante el lenguaje oral, que Platón, como atribuye también en opinión de Sócrates, defiende como el principal mecanismo para buscar la sabiduría. Ante la cosa o acontecimiento maravilloso, el amante de la verdad enmudece, queda perplejo y se entrega a la reflexión. Mantener una mente abierta a la sorpresa y al desafío constante de nuestros prejuicios y clichés permite que seamos capaces de distinguir matices, de distinguir y diferenciar, de conocer, en definitiva.
En la misma línea argumentó Aristóteles en Metafísica: «Que la filosofía no se trata de una ciencia productiva es evidente ya por los primeros que filosofaron. Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración; al principio admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes; luego avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos a sol y a las estrellas, y la generación del universo».
Y continúa: «Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento, y no por alguna utilidad». En otras palabras, nuestra capacidad de asombro imbuida por el thauma permite atravesar una barrera determinante para cualquier buscador de la verdad: reconocerse un ignorante. Una vez aceptada la condición del no saber (y superado cualquier sombra narcisista sobre nuestro juicio) estamos en disposición de investigar.
Asombrarse es cosa de sabios, pero también una hermosa disposición del espíritu humano. Ante la perplejidad, enmudecemos, silenciamos la palabra y le otorgamos voz a la realidad. Porque las cosas hablan cuando nosotros decidimos callar. Se muestran al intelecto, obviamente, al ejercitar, en silencio, la común característica de la reflexión. De esta manera, el asombro nos hace más permeables a la idiosincrasia de la vida. Claro está, un asombro mesurado, ajustado a la «maravilla» o cosa que nos fascina. La diferencia entre alguien inteligente o un bobo está delimitada por esta sutil frontera.
La filóloga barcelonesa Teresa Guardans, en su ensayo La verdad del silencio (Herder), hace un acercamiento a la impronta que el silencio tiene en la búsqueda del camino interior, en el desarrollo de lo místico y como vía afortunada para alcanzar conocimiento. Debemos admirar más aquellos detalles maravillosos de la vida cotidiana desde el asombro, entregarnos a la meditación, profunda o superficial, que nos permita acallar la mente y silenciar el ego. Porque sin aspiración al conocimiento tan solo somos sombras que vagan por el mundo en busca de un consuelo: el olvido, la disolución gregaria, la negación de la individualidad, la nada.



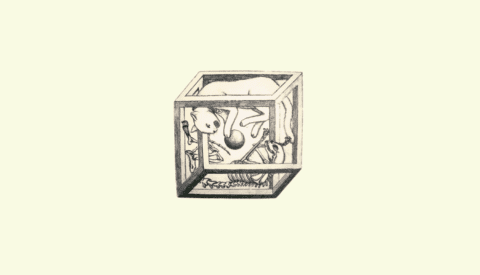







COMENTARIOS