El perverso placer de la desconexión
El concepto de la desconexión, en apariencia inocuo, es un eufemismo que oculta una esclavitud intelectual y emocional: al igual que dormir, constituye tan solo una pausa para seguir produciendo.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2023

Artículo
Cada día, en el ejercicio de mi profesión como docente y orientador, observo con creciente inquietud la constante e insidiosa presión a la que jóvenes y adolescentes se ven sometidos por permanecer atentos a las notificaciones de sus dispositivos móviles, transformados en artilugios disciplinarios que cincelan silenciosamente su conducta. Desde muy temprano, y en esto no hay variación respecto a los adultos, consultan compulsivamente sus aparatos electrónicos, que ya no son apéndices o instrumentos, sino partes constitutivas de su propio cuerpo. Han perdido su condición de objeto. Un objeto se domina, manipula y altera a voluntad; al contrario, el smartphone ha objetivizado a los sujetos, los ha domado y domesticado. A mi juicio, el auténtico transhumanismo no consiste en la implantación de tecnología en nuestro cuerpo, sino en la expropiación de nuestra subjetividad –y con ello, de nuestra libertad– en beneficio del uso y la imposición de los tiempos propios de la tecnología digital.
A causa de esta arraigada y normativizada costumbre, que ha terminado por instrumentalizar nuestra conducta y desapropiarnos de nuestra capacidad atencional, se ha hecho común el uso de la voz «desconexión» para apelar a la necesidad de alejarnos –voluntariamente o no– del permanente ruido estimular al que nos somete la esfera digital. Quisiera aquí defender brevemente por qué esta palabra, en apariencia tan inocua, es un eufemismo que oculta una esclavitud intelectual y emocional.
Son innumerables los volúmenes de autoayuda y coaching que prometen enseñarnos a gestionar nuestro tiempo con el fin de ser funcionales, eficientes y productivos sin dejar de ejercer una desconexión convenientemente administrada. Existen, incluso, títulos dirigidos a altos ejecutivos que viven «ultraconectados» y a quienes se les invita a «pasarse al modo avión» a través de técnicas de relajación o respiración consciente, mindfulness u originales y ludificados ejercicios de «disrupción digital». La desconexión es, por tanto, una faceta más de nuestras intrincadas y ajetreadas vidas a la que tenemos que dar espacio en nuestro cotidiano existir. Desconectar es un deber, un imperativo productivo más: al igual que dormir se ha convertido en una actividad meramente administrativa o burocrática (a la que debemos entregarnos con ayuda de melatonina, en el mejor de los casos, o de hipnóticos y ansiolíticos, en los más preocupantes, tras haber ingerido un par de bebidas energéticas o tres o cuatro cafés bien cargados para aguantar el ritmo de la jornada), desconectar se ha transformado en una vía emocionalmente admitida para desprendernos de la culpa productivista. Desconectar es la oración laica que entonamos para poder encomendarnos al día siguiente con garantías de provecho y productividad.
«El intento persistente de desconectar nos introduce en idénticos circuitos de angustia y nerviosismo que los que prevalecen en la permanente conexión»
Nos invitan a desconectar porque es un ejercicio rentable. La desconexión no es, pues, más que un ingrediente –aceptado socialmente– necesario para validar el proceso productivo por el que nuestros cuerpos y nuestras conductas son modelados para normalizar y perpetuar exitosa y afanosamente el continuo trasiego de nuestro acontecer cotidiano. Todo ello a pesar de nuestros malestares, de nuestras precariedades, de nuestras fragilidades y nuestros anhelos nunca cumplidos. Todo ello a pesar de que sabemos que no necesitamos desconectar, sino vivir de otra forma, adoptar otros tiempos y otras cadencias. Otros hábitos.
La desconexión es, al igual que la permanente conexión, un comportamiento adictivo. Los patrones conductuales que subyacen a la ansiada desconexión son los mismos que seguimos cuando vivimos dulcemente asediados por sonidos, notificaciones y avisos. Por la gratificación vacua e instantánea. El intento persistente de desconectar nos introduce en idénticos circuitos de angustia y nerviosismo que los que prevalecen en la permanente conexión. Nos asfixia igualmente pensar que estamos conectados sin descanso (con el consiguiente cansancio cognitivo y un creciente agotamiento emocional) como desear una codiciada desconexión que nos resulta poco factible.
«Si, como explicó Aristóteles, el movimiento de nuestra vida se nutre de los hábitos que introducimos en ella, lo que debemos hacer es reconquistar lo olvidado»
Lo que aquí quisiera poner de manifiesto es que la conexión digital, al igual que cualquier otra actividad humana, es producto de una rutina y de una serie de costumbres que hemos normativizado y que se visten de imperativos funcionales para responder eficazmente a las demandas de un escenario hiperconectado e hiperproductivo. Y que, por otra parte, no nos basta con la desconexión, sino que debemos recuperar ciertos hábitos perdidos a causa de la adquisición de otros nuevos que –en nombre del progreso– han disciplinado nuestra conducta y nos han hecho olvidar que existe otra manera de habitar el mundo.
Cuando las vacaciones, los fines de semana o nuestro tiempo de ocio son exhibidos melosamente como periodos propicios para la desconexión no se nos dice más que debemos estar preparados para el momento de volver a conectar, que traerá, de nuevo, los mismos desasosiegos, los mismos malestares y zozobras. Si, como explicó Aristóteles, el movimiento de nuestra vida se nutre de los hábitos que introducimos en ella, lo que debemos hacer es reconquistar lo olvidado (el paseo sin rumbo, la lectura improductiva y placentera, la contemplación, la charla, el aprendizaje por deleite) para resistir y contrarrestar las dinámicas disciplinarias por las cuales la desconexión se ha encumbrado como exigencia productivista. Porque tales dinámicas disciplinarias esconden, a su vez, artilugios punitivos por los que se culpa al individuo por su propia desazón ante la constante intimidación de un mundo que pide de nosotros una ininterrumpida disponibilidad.
La desconexión, al igual que la persistente conexión, nos somete. La única vía para rebelarse frente a esta doma conductual y emocional es la de instaurar nuevas maneras de vivir, nuevos modos de hacer, nuevas formas de estar. Nuevos estilos de habitar nuestro cuerpo y de pensar nuestra agencia: nuestro hacer consciente y deliberado. Y comprender que sólo a través de la acción, y de los hábitos que configuramos a través de ella, podemos llegar a desarraigar de nuestros malestares la pérfida necesidad de desconectar.



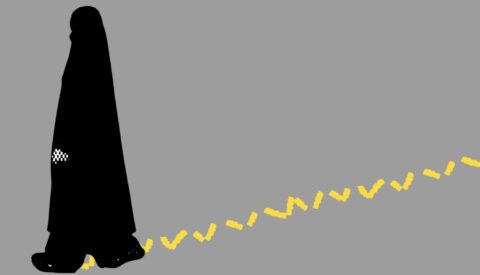

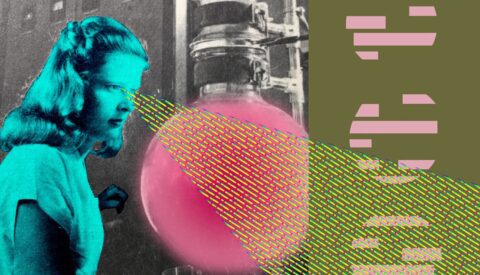






COMENTARIOS