Sociedad
La bondad, en el epicentro de la civilización
La práctica de la bondad ha jugado un papel esencial en la construcción de la civilización por encima de imposiciones, leyes y consensos.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2023

Artículo
¿Cuál es la fuerza motora que nos aglutina? Se trata de una cuestión sin resolver, al menos, desde un consenso epistémico. Es decir, que cada filósofo y, en nuestros días, cada especialista académico aporta sus razones. Pero hay una cuestión que, casi siempre, queda oculta tras artificiosos discursos y divagaciones encorsetadas que conducen a la superficie de la genuina cuestión. Esta verdad última es la bondad. ¿Es acaso una cualidad civilizatoria? ¿Debemos a nuestros buenos actos cotidianos la consistencia de la sociedad?
Hasta donde conocemos, las primeras ciudades surgieron alrededor del IV milenio antes de nuestra era. Antes, las primigenias tribus de la prehistoria habían dado lugar a las aldeas neolíticas. La coexistencia de los miembros de las pequeñas sociedades se debía asemejar mucho a la de nuestros pueblos en la actualidad, como se transluce de los últimos descubrimientos arqueológicos: los miembros eran conocidos, existían parentescos más o menos difusos y las funciones de cada habitante estaban organizadas y controladas desde la comunidad. Existía, por tanto, un doble poder: el que surgía del individuo, de la natural interacción en el seno de la sociedad, y de la estructura de gobierno, surgida como entidad neutral. Este «proto-Estado» tenía la función de descargar a la sociedad de los litigios que podían disolver la armonía que se había construido en las normas culturales y convencionales de la comunidad. Por ejemplo, ante una disputa de lindes entre tierras de cultivo, zonas de pesca y caza, artesanías, viviendas y derechos más o menos ligados a la actividad directa humana, que constituía la cotidianeidad de la mayoría de habitantes de las civilizaciones previas a la existencia de ciudades.
El crecimiento de las aldeas para convertirse en ciudades supuso un cambio de paradigma. Las comunidades se volvieron complejas, las familias ya no siempre se conocían entre sí ni tenían por qué albergar lazos de sangre. Las normas de conducta de la sociedad previa a la construcción de las primeras ciudades quedaban integradas en el derecho de costumbre hasta permeabilizar, generación tras generación, en la convención social, es decir, las normas de conducta de cada cultura.
Pero en la ciudad, cuna del mestizaje, pero también de la mezcolanza social, ya no era suficiente conque la gestión neutral de la sociedad perteneciese a un grupúsculo político-religioso (oráculos en el Mediterráneo, el templo en Sumeria, etc.). Era necesaria una ruptura de facto entre el poder humano y el divino, pero no en derecho: precisamente, la variedad de gentes y de intereses desligados de vínculos de sangre o de conveniencia entre sí amenazaban constantemente la legitimidad de quienes ostentaban el gobierno, fueran monarcas o complejas asambleas.
De la diversidad urbanita surgieron los monarcas, con sus templos y palacios. De sus cortesanos y de las clases adineradas que se trasladaban a vivir a la ciudad en busca de la riqueza que proporcionaban sus mercados, el refinamiento intelectual: la escritura y la enseñanza organizada, las matemáticas, la astronomía, filósofos (Tales, el primer pensador reconocido en Occidente, perteneció a la élite milesia), científicos, ingenieros, constructores, artesanías complejas, tabernas y toda clase de servicios que la imaginación puede proporcionar. Igualmente, las clases sociales fueron distinguiéndose según el origen o la dedicación. También en función de su posición económica o su influencia con quienes ostentaban el poder. Una situación equivalente a la de nuestro tiempo, salvando las diferencias: quienes apelaban a la divinidad ahora lo hacen en nombre de una Carta Magna y de la voluntad de los sufragistas.
El único elemento aglutinante entre los seres humanos únicamente puede residir en las pequeñas acciones
El primer código legal conocido fue el de Hammurabi, rey de Babilonia en el II milenio a.C. Su objetivo fue revelador: unificar las convenciones normativas en todo su país. En otras palabras, crear leyes, con un poder superior al del consenso de la comunidad. A esta tradición dialogante, o a su anhelo ante la complejidad social, apela también Homero en la Ilíada cuando los próceres se reúnen en asambleas y el discurso más astuto permite la convicción. Aquiles, en su negativa a luchar para Agamenón cuando decidió arrebatarle a su cautiva, Briseida, representa una actitud arcana que simboliza la terquedad: frente al consenso del grupo, que obedece a leyes y a convenciones enrevesadas, como el estatus social o la capacidad de cada orador para engatusar los oídos del prójimo, el individuo puede mostrarse arrogante y romper con la sociedad, aunque hacerlo implicará pagar un alto precio, quedar aislado de los asuntos comunes.
Pero, precisamente, si nos fijamos en el detalle del individuo que rompe con la comunidad, el análisis de la realidad nos dirige hacia un vacío evidente. Ningún sistema político, incluido el emanado de unas urnas, es capaz por sí mismo de sostener el vaivén de uno o muchos individuos si su voluntad es contraria. La ley, por tanto, si converge con principios éticos de justicia, armoniza y ofrece un espacio más o menos neutral en el que pueden resolverse las disputas, pero no es capaz de sostener por sí misma la estructura de la sociedad ni explica un necesario estado pacífico de convivencia entre sus miembros. Tampoco las convenciones, los «modales»: ni siquiera son idénticos de una familia a otra, entre individuos. Mucho menos puede serlo el temor.
Porque el ser humano, ¿a qué ha de temer? ¿A un poder humano insuficiente para detenerle, a una naturaleza caprichosa en apariencia, a una divinidad cuestionada en su existencia? Mucho menos puede someterse el ser humano a disposiciones de sí mismo que no son universales, como el deseo, el interés o la voluntad, que varían según su grado de comprensión de la realidad y de las circunstancias, siempre cambiantes.
La bondad, tesoro humano
El único elemento aglutinante entre los seres humanos únicamente puede residir en las pequeñas acciones. Y son los diminutos gestos cotidianos los que establecen los lazos que permiten, sin grandes pasiones, una convivencia respetuosa: el auxilio del necesitado, aunque ningún interés nos una a él; el elogio sincero durante la conversación, la preocupación por el semejante, el cuidado del bien ajeno, el cuidado ante la enfermedad y la fragilidad. Toda esta disparidad procede de una práctica que podemos elegir realizar o renegar, la bondad.
Si no existiese una continua y genuina práctica de la bondad y de la generosidad que emana de ella, la vida en sociedad sería insoportable
Al mirar al semejante desprovistos del lastre del interés somos capaces de construir vínculos que generan amistades, conducen a buen puerto los negocios y facilitan cada acuerdo cotidiano. El peso y la cotidianeidad de la bondad como práctica necesaria y aglutinante es tan intensa que ha permeabilizado en el acervo de cualquier sociedad desarrollada, extinta o vigente en nuestros días: la simple amabilidad, incluso la cortesía, que no dejan de ser acciones vaciadas de la práctica de la bondad, son consideradas el único mecanismo aceptable para ser bien aceptado por la comunidad. De igual manera, el solo pensamiento en el derecho humano y el deseo de prosperidad civil más allá del propio beneficio ya implica en sí un reconocimiento de esta bondad. Porque refinada o no por la rutilancia del intelecto, pensar en el bien común por encima del estrecho margen individual ya supone el acto de generosidad necesario para el progreso de la civilización.
De hecho, si no existiese una continua y genuina práctica de la bondad y de la generosidad que emana de ella, la vida en sociedad sería insoportable, voluble e imposible. De gobernar tan solo el interés, los litigios y la violencia abundarían casi en cada contacto personal. De hacerlo, en su lugar, la fuerza de las leyes humanas, todos seríamos estudiosos de las leyes y cualquier empresa sería imposible de realizar: quedaríamos atascados en sus límites burocráticos, midiendo cada paso y recurriendo cada pequeña discrepancia. Tendríamos leyes incluso para las cuestiones más instintivas, la percepción de libertad de la que presumimos sería imposible.
En el caso de otras propuestas, como el miedo, nos paralizaría en la desconfianza al semejante. Se analice la vía que se quiera inventar que no sea la bondad, toda posibilidad converge a un mismo destino final: la ruptura de la comunidad, que colapsa por su incapacidad de funcionar, y el aislamiento del individuo, como Aquiles con su cólera, que a punto estuvo de ocasionar la derrota definitiva de los aqueos frente a los troyanos.
Un debate abierto
La cuestión sobre la causa mínima necesaria para que una sociedad funcione y pueda prosperar lleva atormentando a los pensadores y científicos de todos los tiempos. Para Aristóteles, por ejemplo, la benevolencia sustituye a la bondad en su plenitud ética bajo el pensamiento del estagirita, como comentó Nicola Abbagnano en su obra. El motivo es sencillo: la utilidad resulta un fin necesario para Aristóteles, y la benevolencia posee la utilidad de producir bien común. Sin la benevolencia, las leyes del animal político serían imposibles. Una percepción que se refleja en el análisis que Confucio estableció sobre la naturaleza humana y su comportamiento en sociedad al idealizar los amables tiempos de la unificación de China bajo el Duque de Zhou. La benevolencia, de nuevo, era imprescindible para generar el amor filial capaz de sostener y hacer prosperar la sociedad de manera directa o simbólica.
En el polo opuesto, León Tolstói o Mo Di fueron ejemplos de una postura más radical. El escritor y pensador ruso apeló al «reino de Dios» del cristianismo original, el que se desprende de las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús de Nazaret. La no violencia y el amor universal son indispensables para abandonar todo impulso violento y trascender hacia un estado civilizatorio superior, abarcando de lo humano a lo divino. Mo Di, en su época, apeló a al amor universal como un mandato del cielo (de lo divino y absoluto) como práctica y herramienta para la armonía en la relación entre los seres humanos. Huelga decir que, en las filosofías surgidas en el subcontinente indio, las prácticas derivadas de la bondad son reconocidas, como en la tradición europea y china, virtudes necesarias para una elevación común e individual.
Regresando, por último, a la investigación occidental, Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes rebuscaron en la vieja cuestión del signo de la naturaleza humana. Para el florentino, importa el gobierno fuerte capaz de imponer su liderazgo sobre la sociedad por los medios que mejor permitan obtener unos fines útiles. El inglés, por su parte, el ser humano posee una inclinación negativa y es el temor a la fuerza lo que ha de inspirar la conducta aceptable del individuo.
Para los renacentistas españoles, la sola pertenencia al género humano concedía los mismos derechos existenciales reconocidos para sus semejantes, al margen de la cultura, su lengua, sus creencias o el color de la piel. Ideas que quedaron recogidas por los ilustrados, quienes depositaron en la razón y en la práctica del buen gobierno la construcción civilizatoria: la separación de poderes, el germen del Estado moderno, los derechos civiles como los conocemos en Occidente y el ideal de una humanidad hermanada proceden de mentes como las de Diderot, Voltaire, Montesquieu o Kant, entre tantos otros.
En nuestros días, la pregunta sigue abierta. Unida a esta respuesta queda la discusión replanteada desde la neurociencia, la psicología y la antropología científica. Sí queda claro que los seres humanos somos capaces de engendrar los mejores y los peores instintos, pero también, mientras sigue girando la rueda del conocimiento, que si la maldad nos impulsase sin estar compensada con una sibilina inclinación hacia la bondad sería muy difícil, si no imposible, que usted estuviese leyendo estas líneas y que yo las hubiera escrito para su deleite.






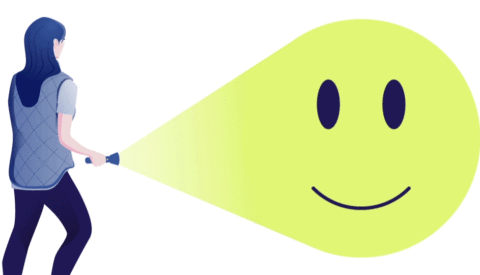

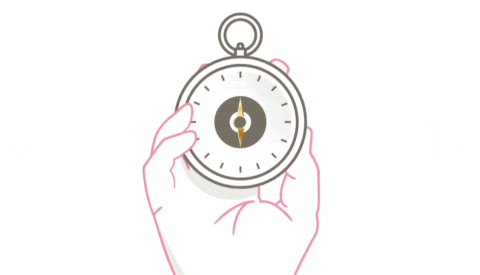
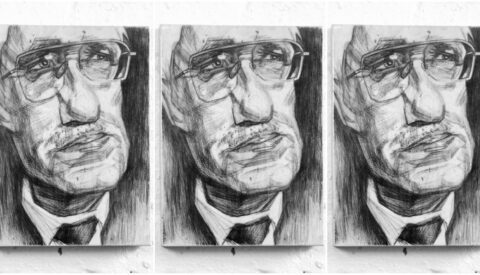

COMENTARIOS