Sociedad
¿Puede ser más ético mentir que decir la verdad?
A primera vista, la moral de mentir está clara. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando se siente que la mentira aporta un bien mayor? Es ahí cuando empiezan los dilemas y se busca lo relativo.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2023
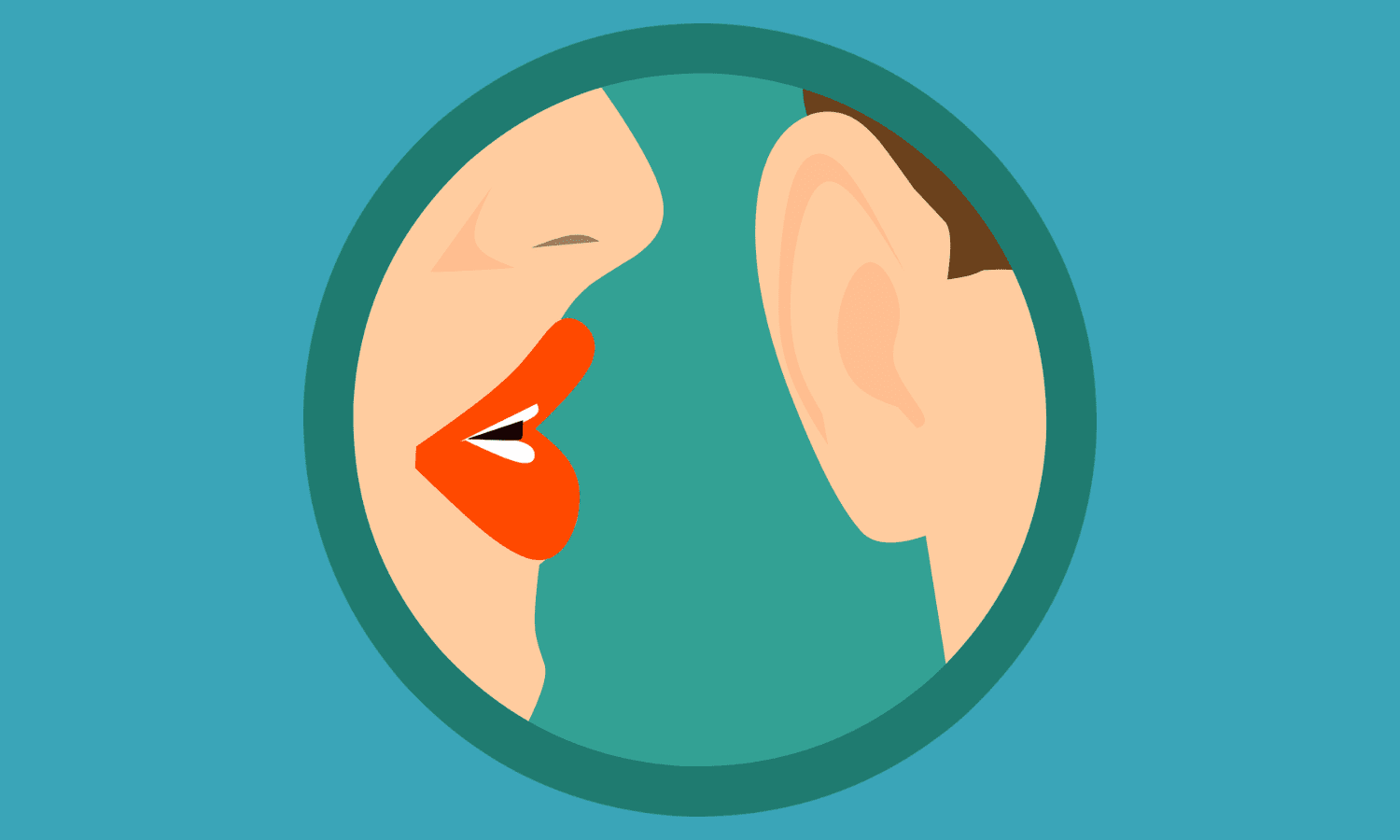
Artículo
Dos marionetas, un escenario y varios bebés de ambos sexos que atienden sus movimientos. Uno de los personajes le asesta un golpe al otro. Terminada la función, las marionetas ofrecen galletas a sus particulares espectadores. Y una y otra vez se repite el resultado. Aunque cambien de colores, de atuendos y de relato, los bebés prefieren por unanimidad escoger las galletas que les ofrece la marioneta que actúa bien, a pesar de que la cantidad es menor que la que podrían recibir de la otra.
Este estudio, realizado en el año 2011 y repetido con semejantes resultados en siguientes trabajos científicos, reveló que parece existir una tendencia innata para distinguir el bien del mal. La ética, aunque quede enmarcada en el contexto de una cultura, es, realmente, universal: lo preferible y lo detestable existen al margen de precisiones subjetivas, como por otra parte ya había sido demostrado desde el pensamiento filosófico.
Una de nuestras infamias cotidianas es mentir. Mentimos por interés, pero también por vergüenza, por una mala gestión de nuestros actos y sentimientos ante determinadas situaciones o, entre otras muchas inclinaciones psicológicas hacia esa actitud, por bondad. ¿Puede llegar a ser el ejercicio de la mentira un deber ético? ¿Puede ser más ético engañar que ser franco con nuestros semejantes?
No solo ante la interacción humana, sino que, en su origen, en nuestros propios pensamientos enseguida aprendemos a desarrollar el arte de decir la verdad y de evadirnos de ella. Cuando un suceso o estado real nos es reconfortante intentamos ser objetivos: desatacamos los detalles que nos enorgullecen, revisamos la secuencia de los acontecimientos, nos deleitamos del resultado definitivo. Sucede todo lo contrario ante aquellas circunstancias que nos resultan desagradables o que atentan contra nuestros intereses con los demás, como la imagen que éstos puedan tener de nosotros, por ejemplo. Así que convertimos nuestros recuerdos en un relato bastante distorsionado. Cada vez que esto sucede ejercitamos el mecanismo mental para construir mentiras.
A mentir aprendemos, por tanto, justo después de saber decir la verdad. El contacto con los demás, o sea, con sus intenciones, forma de entender el mundo y distinta personalidad nos conduce a enriquecer ambas dimensiones del discurso y del saber pensar. La franqueza y la falsedad pueden tener múltiples grados: desde los niveles más abyectos y burdos hasta el refinamiento dialéctico y narrativo más delicado y elegante. Por supuesto, la elevación de estas dos posturas éticas depende de la naturaleza de cada cual y de su esfuerzo por desarrollar ambas vises.
A casi nadie se le escapa que mentir posee unas frecuentes implicaciones negativas, y no solo para quienes se dirige el engaño. El mentiroso siempre acaba perjudicado por el ardid. El mejor reflejo de esta verdad se vislumbra en el refranero popular que advierte aquello de que «la mentira tiene las garras muy cortas». En efecto, para mentir, primero, debemos ser actores de nuestro propio engaño, y para eso necesitamos construir un papel, decidir cómo va a ser el relato que queramos hacer pasar por el original, el real y veraz. Este proceso nos obliga a convencernos a nosotros mismos de que nuestra invención es real a pesar de que sabemos muy bien que la verdad es muy diferente a lo que nos estamos contando a nosotros mismos, salvo que perdamos el juicio como el bueno de Don Quijote de tanto leer novelas de caballerías. El buen mentiroso no es, por tanto, un buen actor, sino un magnífico crédulo de su propia inventiva.
Preferimos disfrutar de la ficción que indagar si lo que nos cuentan es cierto, de la misma manera que no hacemos asco a un buen dulce
En cuanto al éxito de una mentira depende, además de la verosimilitud del relato, de la calidad con la que sea planteado y de la experiencia comunicativa que genere en el espectador. Porque, en efecto, rara vez reflexionamos con una profundidad cual que nos permita analizar cada detalle de lo que nos cuentan. Menos aún desconfiamos de cuanto que creemos que percibimos. Y si personas de nuestra confianza asumen la trola, las posibilidades de que también nosotros la aceptemos como interpretación de la realidad aumentan muy considerablemente. En resumen, una buena mentira hace daño mientras deleita. Preferimos disfrutar de la ficción que indagar si lo que nos cuentan es cierto, de la misma manera que no hacemos asco a un buen dulce antes que limitarnos a comer una pieza de fruta.
La mentira contamina el sentido de la realidad al mentiroso y a quienes es dirigida, limita las capacidades para actuar y solucionar problemas, puede generar abundante dolor tanto en el nivel físico como en el emocional y el mental. Otra cosa es que este daño quede asumido por la rentabilidad que aspire a llegar a extraer el deshonesto de su falsedad, aunque el resultado de estos particulares cálculos sean bastante cuestionables desde una perspectiva analítica que aspire a la certera objetividad. Ahora bien, ¿mentir es siempre un acto perverso? A este dilema ético nos enfrentamos, de nuevo, desde que somos muy pequeños. Es en la niñez cuando descubrimos los posibles beneficios de la mentira, como señaló un estudio realizado por el Instituto de Estudios sobre el Niño de la Universidad de Toronto.
El dilema de la mentira blanca
Sin embargo, junto con la utilidad del arte de mentir pronto surge un dilema ético más profundo: ¿qué hacer cuando el engaño tiene utilidades positivas y «preferibles» a las que podría provocar decir la verdad? Son las llamadas «mentiras blancas», una particularidad de la singularidad ética del «mal menor». La situación es sencilla: existen unas circunstancias en las que, al analizar todas las posibilidades, se descubre que idear un engaño genera más beneficios hacia quienes va dirigido que asumir una realidad que, desnuda, podría causar grandes daños. Es el caso de enfermedades terminales donde el paciente puede sufrir gran angustia ante su terrible pronóstico. En las parejas, ante asuntos obviados, infidelidades e ocasiones en las que pueden existir enfrentamientos. O cuando sufrimos un trauma, para permitirnos continuar con renovada ilusión, convenciéndonos de que algo grave que ha sucedido no ha sido tan importante, por poner algunos ejemplos entre miles posibles.
El problema es que todas estas estratagemas acaban por enfrentarse con la realidad. La verdad, como reconocimiento conciso y objetivo de la naturaleza de las cosas que existen, es ineludible. Más allá de que las mentiras se descubran o no como tales, es el devenir de los acontecimientos que sí existen y son consecuencia los unos de los otros los que acaban por revelarse. Al obrar conforme una visión desfasada de los hechos que existen se producen disonancias que invitan o bien a reconsiderar su postura al mentiroso o bien a revisar la narración que hemos asumido como cierta y que no lo es.
La verdad, como reconocimiento conciso y objetivo de la naturaleza de las cosas que existen, es ineludible
Aprender a aceptar las cualidades de nuestros semejantes, a encajar los acontecimientos y a actuar en consecuencia es indispensable para aspirar a lo que el filósofo alemán Arthur Schopenhauer denominó «eudemonología», o la ciencia de aspirar a conservar un espíritu feliz. Si bien la filosofía debe ocuparse de la felicidad política (o sea, de la que afecta al conjunto, de las condiciones que permitan a los ciudadanos desarrollar su propia felicidad individual), esta es imposible sin atender al estudio de aquellos elementos de la condición humana que intervienen en la génesis de la felicidad. La psicología moderna acepta las observaciones de filósofos, científicos y diletantes desde la antigüedad: profundizar en una ética, construir un sistema de valores (propio y social) y practicar el bien ayuda a mantener la mente y el cuerpo sanos.
No se trata, en consecuencia, de un gesto estratégico, porque de hacerse mediante esta mira implicaría un fin egoísta y, por tanto, la imposibilidad de alcanzar un beneficio personal y común significativos, hundiendo el modelo. La práctica del bien ha de realizarse desde un estado superior del pensamiento humano como es una conciencia superior a la asumida por contexto social y cultural de que realizar ese bien es el camino correcto. Bajo esta perspectiva, la mentira blanca o piadosa resulta un obstáculo, ya que si bien nos auxilia a corto plazo nos impone una pesada carga para nuestro desarrollo perceptivo en tiempos algo más generosos.
¿Hasta dónde se reduce el valor de la mentira piadosa? Como la situación de mal menor sigue motivando esta clase de mentira «beneficiosa», su límite queda reducido a aquellas situaciones extremas en las que sirva para aliviar un sufrimiento inevitable previo a un resultado devastador. En el resto de los casos, decir la verdad, con tacto y con inteligencia, por dolorosa que resulte, siempre acaba por ser la opción más justa y favorecedora para quien la reciba. De igual manera que un antiséptico puede llegar a escocer en la herida, pero, a la larga, será clave para su curación.











COMENTARIOS