Sociedad
La gran gripe
El arma más fuerte contra la pandemia es la verdad. En ‘La gran gripe: la pandemia más mortal de la historia’ (Capitan Swing), el historiador John M. Barry aporta un modelo preciso y esclarecedor en el contexto de pandemia: el relato de la epidemia de gripe de 1918 que acabó con 100 millones de personas en el mundo.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2021

Artículo
En 1918, la Gran Guerra llevó a Paul Lewis a la Marina, en calidad de capitán de corbeta, pero él nunca se sintió a gusto dentro de aquel uniforme. No le ajustaba bien, no se le acomodaba, y normalmente se aturullaba y no respondía adecuadamente cuando los marineros lo saludaban. A pesar de todo, Paul Lewis tenía alma de guerrero e iba en busca de la muerte.
Cuando la encontró y se enfrentó a ella, la desafió y trató de clavarle un alfiler como habría hecho un lepidopterólogo con una mariposa, para así diseccionarla, trocearla, analizarla y encontrar la manera de confundirla. Lo hizo tantas veces que arriesgarse se convirtió en rutina. Aun así, la muerte no se le había presentado nunca como lo hizo a mediados de septiembre de 1918. Presenció filas y filas de hombres tendidos en una sala de hospital, muchos de ellos ensangrentados, que morían de una forma nueva y horrorosa.
Le convocaron para resolver un misterio que dejaba sin habla a los médicos, porque él era científico. Aunque tenía formación de médico, nunca había ejercido como tal, ni asistido a pacientes. Como muchos de aquella primera generación de médicos científicos, su vida había transcurrido en un laboratorio: su carrera hasta el momento era extraordinaria, se había labrado una reputación internacional y era todavía lo bastante joven para considerar que aún no había llegado su mejor momento.
Muchos se retorcían de dolor o deliraban; casi todos los que podían hablar se quejaban de un fuerte dolor de cabeza
Hacía una década, cuando trabajaba con su mentor en el Rockefeller Institute de Nueva York, había demostrado que era un virus lo que provocaba la polio, un descubrimiento que seguía considerándose todo un hito en la historia de la virología. Después desarrolló una vacuna que protegía a los primates de la polio con una eficacia cercana al cien por cien.
Ese y otros éxitos le valieron el cargo de director de organización en el Henry Phipps Institute –un centro de investigación asociado a la Universidad de Pensilvania–, y en 1917 fue distinguido con un gran honor: dar la conferencia anual de Harvey. A aquella distinción le seguirían muchas otras, y hoy en día los hijos de dos destacados científicos que trataron con él en aquellos tiempos y que habían conocido a muchos premios Nobel aseguran que sus padres les habían hablado de Lewis como el hombre más inteligente con el que se habían encontrado en la vida.
Los médicos del hospital se dirigían a él para explicarle cuáles eran los síntomas tan violentos que presentaban los marineros. La sangre que cubría a tantos de ellos no procedía de una herida, al menos no de una herida causada por metralla o explosivos que les hubieran desgarrado algún miembro: les salía por la nariz o la expulsaban, al toser; unos por la boca, otros por los oídos. Algunos tosían con tal fuerza que las autopsias revelarían después que se les habían desgarrado los músculos abdominales o los cartílagos de las costillas. Muchos de ellos se retorcían de dolor o deliraban; casi todos los que podían hablar se quejaban de un fuerte dolor de cabeza, como si les estuvieran golpeando con una maza para clavarles una cuña de madera en el cerebro, justo detrás de los ojos, y describían unos dolores de cuerpo generalizados y tan intensos que parecía que se les estaban rompiendo todos los huesos. Unos cuantos vomitaban. Al final del proceso, la piel de algunos de ellos adquiría tonalidades inusuales, otros mostraban una tinción azulada en torno a los labios o en las yemas de los dedos, y a otros se les oscurecía tanto el rostro que era imposible distinguir si eran negros o blancos.
Los hombres a los que vio Lewis en el hospital dos meses después no solo le causaron sorpresa, también desazón y miedo
Lewis solo había visto una enfermedad en su vida que se pareciera a aquello: dos meses atrás, algunos miembros de la tripulación de un barco inglés habían salido en ambulancia de un muelle sellado rumbo a otro hospital de Filadelfia, donde ingresaron en pabellones aislados. Otros tantos miembros de la tripulación habían muerto, y en la autopsia se vio que los pulmones de aquellos hombres se parecían a los de los muertos por gas venenoso o por la peste neumónica, una forma aún más virulenta de la llamada peste bubónica. Por suerte, no se había extendido: no había enfermado nadie más.
Los hombres a los que vio Lewis en el hospital dos meses después no solo le causaron sorpresa, también desazón y miedo. Miedo por sí mismo y por lo que pudiera provocar aquella enfermedad. Y lo que fuese aquello que les había atacado se estaba extendiendo como un explosivo. Y se estaba extendiendo a pesar de todos los esfuerzos bien planeados y concertados por contenerlo. La misma enfermedad había estallado diez días antes en una base de la Marina, en Boston. Milton Rosenau –también capitán de corbeta–, del Hospital Naval de Chelsea, se lo había comunicado a Lewis, al que conocía bien. Rosenau también era científico: había dejado su puesto de catedrático de Harvard y se había enrolado en la Marina cuando los Estados Unidos entraron en guerra, y todos los médicos militares del ejército y de la Marina consideraban que su libro sobre salud pública era «la Biblia».
Acababa de llegar de Boston un destacamento de marineros y las autoridades navales de Filadelfia se habían tomado en serio las advertencias de Rosenau: habían llevado a cabo todos los preparativos necesarios para aislar a los enfermos, por si se producía un brote. Confiaban en que el aislamiento pudiera contener la expansión.
Pero a los cuatro días de la llegada del destacamento, 19 marineros de Filadelfia fueron hospitalizados, aparentemente con la misma dolencia. A pesar de aislarlos inmediatamente, a ellos y a todos los que hubieran tenido contacto con ellos, al día siguiente ingresaron a ochenta y siete marineros más. También se aisló a estos y a sus contactos, pero dos días después ingresaron seiscientos hombres con aquella extraña enfermedad. El hospital se quedó sin camas libres y el personal sanitario comenzó a caer enfermo. Entonces la Marina comenzó a enviar a cientos de marineros enfermos a un hospital civil. Mientras esto sucedía, los marinos y los trabajadores civiles no cesaban de moverse de la ciudad a las instalaciones de la Marina, como había ocurrido en Boston. Y tanto el personal de Boston como el de Filadelfia iba y venía por todo el país.
Aquello también iba a conmocionar a Lewis.
Este es un fragmento de ‘La gran gripe: la pandemia más mortal de la historia’ (Capitan Swing), por John M. Barry.





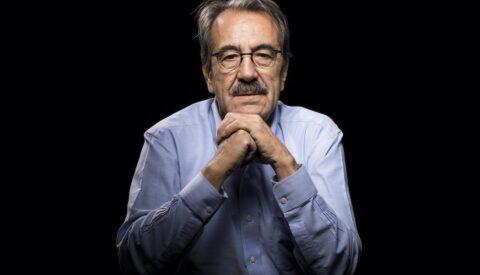




COMENTARIOS