Opinión
Bajo el viento oceánico
En ‘Bajo el viento oceánico’ (Errata Naturae), la precursora del movimiento ecologista Rachel Carson muestra su amor por el misterio y las maravillas de la naturaleza y, en especial, de nuestros mares, nuestros bosques y los seres que los habitan.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2019

Artículo
En ‘Bajo el viento oceánico’ (Errata Naturae), Rachel Carson muestra su amor por el misterio y las maravillas de la naturaleza y, en especial, de nuestros mares, nuestros bosques y los seres que los habitan. No en vano, la autora estadounidense reconoció en vida que este era, sin duda, su libro favorito de todos aquellos que había escrito. Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente no puede faltar la mirada íntima de la precursora del movimiento ecologista.
El invierno aún sujetaba en su tenaza las tierras del norte cuando los correlimos llegaron a las costas de una bahía situada en el extremo de las tundras heladas del páramo, y cuya forma recordaba a una marsopa dando un brinco. De entre todas las aves costeras migratorias, eran de las primeras en llegar. La nieve cubría las montañas y formaba profundos ventisqueros en los valles de los arroyos. El hielo aún no se había roto en la bahía y, en la costa, se apilaba en montones verdes e irregulares que se movían, entre tirones y crujidos, con las mareas.
Pero los días, cada vez más largos, llenos de sol, ya habían empezado a derretir la nieve en las laderas meridionales de las montañas y, en las crestas, el viento había ayudado a adelgazar el manto de nieve. Allí asomaban el marrón de la tierra y el gris plateado del liquen que alimenta a los renos y, por primera vez en la temporada, el caribú podía ya comer sin tener que apartar la nieve con sus afilados cascos. A mediodía, los búhos blancos que batían las alas por la tundra contemplaban su propio reflejo en muchas pocillas que se formaban entre las rocas, pero, a media tarde, los espejos acuáticos volvían a enturbiarse por la escarcha.
[…] Había poca comida para las aves migratorias, amantes del cálido sol y de las olas verdes y agitadas. Los correlimos se agrupaban desolados bajo unos cuantos sauces enanos que estaban protegidos de los vientos del noroeste por una morrena glacial. Allí subsistían gracias a los primeros brotes verdes de la saxífraga y esperaban la llegada del deshielo, que liberaría el rico alimento animal de la primavera ártica.
Había poca comida para las aves migratorias, amantes del cálido sol y de las olas verdes y agitadas
Pero el invierno aún tenía que extinguirse. El segundo sol tras el regreso de los correlimos al Ártico ardía débilmente en el aire turbio. Las nubes se espesaron y se interpusieron entre la tundra y el sol; a mediodía, el cielo estaba ya cargado de nieve, aún sin caer. Llegó el viento desde el mar abierto y con él las masas de hielo, un aire cortante que se convertía en neblina al pasar en remolinos sobre las planicies, más templadas.
[…] En el crepúsculo de aquel día, un zorro blanco se detuvo sobre la madriguera de los lemmings y ahí se quedó, erguido, con una zarpa levantada. Su aguzado oído captó en el silencio el sonido de unas patitas que recorrían los túneles inferiores. Aquella primavera, el zorro había excavado muchas veces la nieve hasta llegar a esas madrigueras y atrapado cuantos lemmings fue capaz de comer. De repente emitió un brusco gimoteo y pateó un poco la nieve. No tenía hambre: había matado y devorado una perdiz nival una hora antes, tras encontrársela en un bosquecillo de sauces, partiendo ramitas; así que se limitó a escuchar, tal vez para confirmar que las comadrejas no hubieran saqueado la colonia de lemmings desde su última visita. Luego se dio la vuelta y echó a correr sin hacer ruido por el sendero que habían trazado muchos zorros, sin detenerse siquiera a mirar los correlimos apiñados al sotavento de la morrena, y cruzó la montaña hasta la cresta distante en la que una colonia de treinta zorros nivales tenía su madriguera.
Aquella noche, más tarde, cuando el sol debía de estar poniéndose en algún lugar tras la espesa capa de nubes, cayó la primera nieve. Pronto se levantó un viento que se vertió sobre la tundra como una inundación de agua gélida que atravesaba las plumas más esperar y el pelaje más mullido. Con la llegada del viento, que bajaba aullando desde el mar, la neblina se dispersó por el páramo, pero las nubes de nieve eran más espesas y blancas que aquélla.
Si no se hubiera acumulado tanta nieve aquella noche y el día siguiente, la pérdida de vidas habría sido inferior
Plateada, la joven correlimos, no había visto la nieve desde que se marchara del Ártico, casi diez meses antes, para seguir el sol, rumbo al sur, hacia el límite de su órbita, hasta los pastizales de Argentina y las costas de la Patagonia. Casi toda su existencia había sido de sol, playas de arena blanca y verdes pampas onduladas. Ahora, agazapada bajo los sauces enanos, no distinguía a Patinegro a través de los blancos remolinos, aunque podría haber llegado hasta él con veinte pasos rápidos. Los correlimos estaban de cara a la ventisca, pues las aves costeras se ponen siempre, en todas partes, de cara al viento. Se apretujaban unas contra otras, ala con ala, y el calor de sus cuerpos evitaba que sus finas patas se congelaran.
Si no se hubiera acumulado tanta nieve aquella noche y el día siguiente, la pérdida de vidas habría sido inferior. Pero los valles fluviales se fueron llenando, centímetro a centímetro, durante toda la noche, y la blanda capa blanca se hizo más gruesa contra las crestas. Poco a poco, desde la costa, salpicada de hielo, a través de kilómetros y kilómetros de tundra, incluso muy al sur, hasta el límite de los bosques, las ondulantes colinas y los valles peinados de hielo iban aplanándose y se formaba un mundo extraño, aterrador en aquella blancura suya tan llana. En el crepúsculo morado del segundo día, la nevada aflojó y la noche se llenó con el aullido del viento, pero no había ninguna otra voz, pues nada salvaje se atrevía a mostrarse.


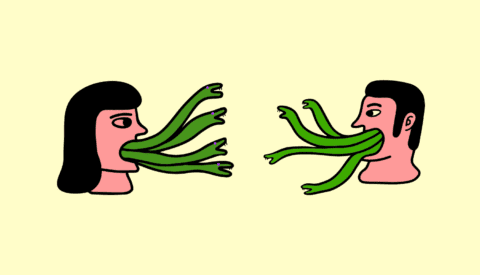
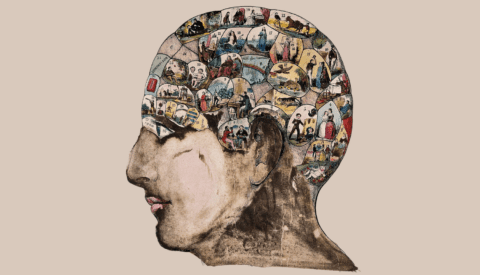






COMENTARIOS