BILINGÜISMO
Crianza bilingüe, el inglés llega a casa
En un mundo cada vez más interconectado, aumentan las familias que deciden introducir el inglés en su vida cotidiana para facilitar el aprendizaje y la adquisición de este idioma a sus hijas e hijos. ¿Es beneficiosa la crianza bilingüe si no se tiene un nivel nativo?
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025
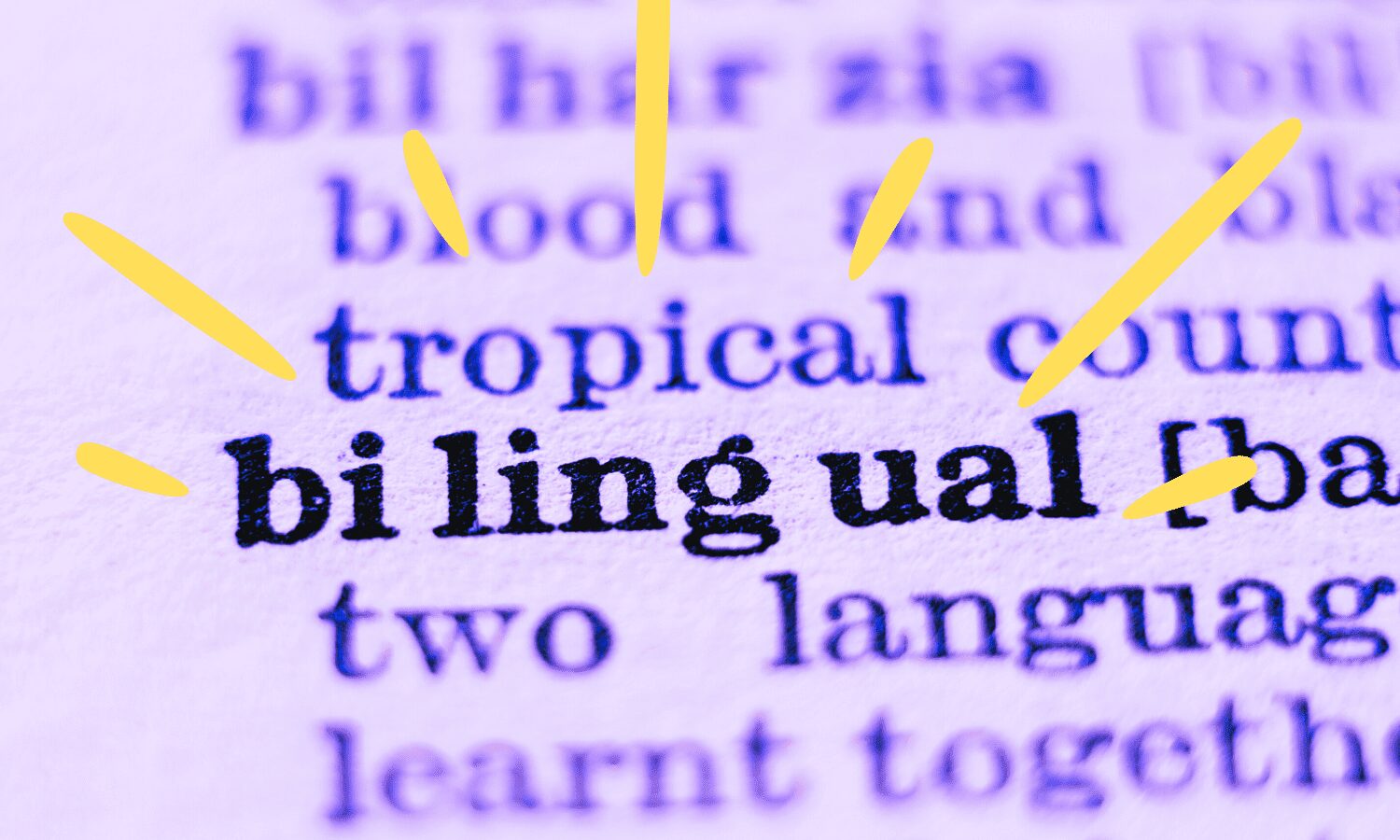
Artículo
Los beneficios de conocer más de una lengua son muchos: desde mejorar nuestras habilidades cognitivas hasta comunicarnos con otras personas, acceder a fuentes de información y productos culturales en el idioma original o aumentar nuestras oportunidades laborales. El inglés es, sin duda, el idioma que hoy nos abre más puertas, pero aún parece que se resiste en España: el país ocupa el puesto 36 de 116 en el Índice EF de nivel de inglés. De hecho, según un informe de Twenix basado en una consulta a 1.500 profesionales de España, el 56% no se siente cómodo hablando en inglés y el 96% considera que su nivel de inglés le ha hecho perder oportunidades de trabajo.
¿Cómo podemos mejorar esta situación? Diversos estudios indican que lo ideal es empezar cuanto antes. Desde los primeros meses de vida, los bebés ya son capaces de diferenciar los sonidos de distintos idiomas, como han demostrado las investigaciones del Grupo de Investigación SAP (Speech Acquisition and Processing) de la Universitat Pompeu Fabra, dirigido por Nuria Sebastián Gallés. Esta científica cognitiva, especializada en el desarrollo del lenguaje bilingüe y su impacto en la cognición, ha explorado cómo la exposición temprana a múltiples idiomas influye en la percepción del habla y en la categorización social. Sus estudios sugieren que los bebés no solo distinguen entre hablantes de diferentes lenguas, sino que también ajustan su capacidad de predicción de acciones en función de esta diferencia.
Familias BiNeoLingües
Cada vez más familias optan por hablar inglés en casa, aunque no sea su lengua materna, para que sus hijos e hijas lo adquieran y aprendan de la forma más natural posible. La doctora en Filología Laura Lozano-Martínez ha estudiado desde la lingüística aplicada este fenómeno en su tesis pionera sobre la Crianza BiNeoLingüe, término que ha acuñado para describir a aquellas familias que introducen una lengua que no es la nativa de ninguno de sus miembros ni de la comunidad en la que residen. Su exhaustiva investigación describe y documenta este fenómeno a través de una consulta que incluye a 2.010 familias residentes en España, de las cuales 571 practican la crianza BiNeoLingüe, 267 desistieron y 1.172 son monolingües.
Pero ¿cuáles son las características de este tipo de crianza? Lozano-Martínez explica que «hay tantos tipos de familias BiNeoLingües como familias» y muestra en su tesis doctoral que pocas hablan solo en inglés. Sin embargo, esta debe utilizar la nueva lengua con continuidad, intención y planificación, siempre dependiendo del contexto.
La exposición temprana a múltiples idiomas influye en la percepción del habla y en la categorización social
Algunos factores, como el nivel de estudios, la ocupación laboral o el nivel de inglés en las distintas destrezas, influyen en la sostenibilidad de la crianza BiNeoLingüe. «Lo más importante es tener claro para qué se está haciendo y tener una planificación flexible y adaptable a los distintos momentos de la vida», explica. Por eso, «el niño o la niña tiene que ver la necesidad de hablar inglés, que le resulte útil, entretenido y no sea algo forzado». Señala además que esto se puede conseguir a través de actividades como lecturas, juegos o películas, o fomentando la relación con otros hablantes de la lengua.
Desterrando mitos
Cuando estudiamos una lengua nueva nuestro ideal es alcanzar el nivel de una persona nativa y es habitual que sintamos inseguridad por nuestra pronunciación o nuestra forma de expresarnos, algo que, de alguna forma, también limita nuestro propio aprendizaje.
Se considera bilingüe a quien es capaz de comunicarse de forma independiente y alterna en dos lenguas. Sin embargo, el bilingüismo no siempre se define de la misma forma. Mientras se tiende a asociar el término a un dominio nativo de dos lenguas, otras definiciones incluyen cierto conocimiento de una segunda lengua. Lozano-Martínez explica que es imposible categorizar de forma estricta porque «ni siquiera todos los monolingües tienen un nivel culto en su lengua». Así, aunque la pronunciación no sea perfecta o no tengamos el acento nativo que tanto nos gustaría, la experta recuerda que «el objetivo es comunicarnos. Somos parte de un mundo multicultural y el objetivo es comprender a otros seres humanos y derribar fronteras. Aunque se tome como referente-meta, no es necesario, ni estrictamente posible, alcanzar un nivel nativo».
Otro mito extendido es la creencia de que el bilingüismo puede generar confusión o incluso retrasar el habla. «Las familias monolingües tienden a pensar que se van a confundir o mezclar códigos. Hay etapas en las que se domina más una lengua que otra o que su uso depende del contexto y ámbito, pero también se desarrollan nuevas habilidades, como encontrar la palabra más precisa en cada idioma», explica Lozano-Martínez.
Identidad, apego y lengua materna
«¿Sabes lo inteligente que soy en español?», preguntaba Gloria Pritchett (Sofía Vergara) en Modern Family a su marido. Esta frase, convertida en meme, tiene mucho que ver con cómo nos sentimos cuando hablamos otro idioma. Tener más o menos recursos lingüísticos influye no solo en lo que comunicamos, sino también en nuestra seguridad, en nuestra forma de expresarnos y en cómo nos relacionamos. Cuando hablamos nuestra lengua materna nos resulta más fácil identificar los matices de las palabras, los dobles sentidos o la ironía. Las expresiones, los acentos y los gestos también modelan los significados y las emociones. Las palabras, incluso, estructuran la percepción que tenemos del mundo, pero también nuestra propia identidad y la forma en la que nos comportamos.
Por eso, la crianza bilingüe no siempre funciona y existen muchos miedos que pueden frenar a la hora de introducir una lengua nueva en los espacios más personales, como la creencia de que se va a perder parte de la propia identidad o que no se va a ser capaz de comunicarse con naturalidad.
En este sentido, Nuria Sebastián Gallés afirmaba en una entrevista que, aunque sea más fácil adquirir una lengua durante los primeros años de vida, no nos podemos olvidar de la parte emocional.: «Mi consejo es que cada familia haga lo que quiera porque lo más importante es el aspecto afectivo, sobre todo, cuando hablamos de bebés». Imponernos hablar en otra lengua puede no ser lo más aconsejable si esto nos genera estrés o si nos hace comunicarnos de una forma más tensa, ya que «lo que vas a estar transmitiendo es una sensación de tensión, porque estás todo el rato pensando en qué palabras vas a usar». Si la crianza ya es compleja, hacerlo en una lengua que nos limite puede hacerlo todo más complicado.
Así, las familias que optan por una crianza bilingüe deberían buscar estrategias realistas y orientadas al bienestar de niñas y niños. Por ello, es importante hacerse algunas preguntas: ¿vamos a hablar siempre en una segunda lengua en casa o solo en momentos determinados? ¿Va a ser sostenible? ¿Contamos con los apoyos y herramientas necesarias? Por ejemplo, puede ser útil optar por la lengua nativa en momentos especialmente emotivos o de enfado y utilizar la lengua extranjera en otros contextos. Lozano-Martínez insiste en que «la crianza BiNeoLingüe forzada o como obligación puede generar rechazo y probablemente no funcione».



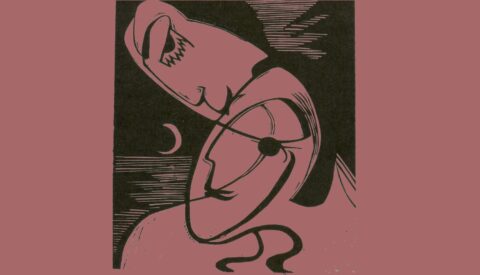


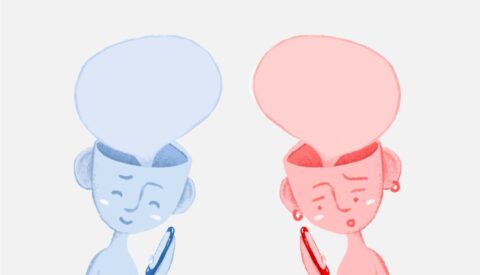

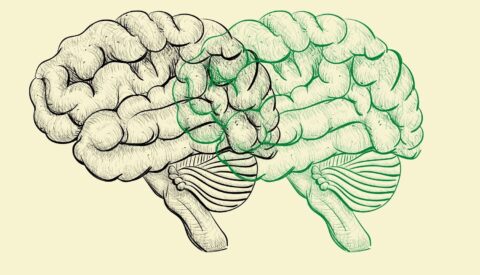
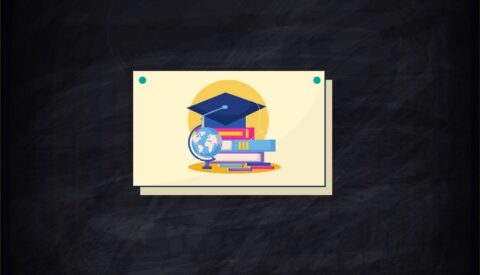

COMENTARIOS