Opinión
Por una ecología textual
La digitalización supone, entre otras cosas, una inclemente invasión del texto. Para combatir la saturación disponible en las redes y no quedar ahogados bajo este tsunami, necesitamos nuevas formas de dar valor a la palabra.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022
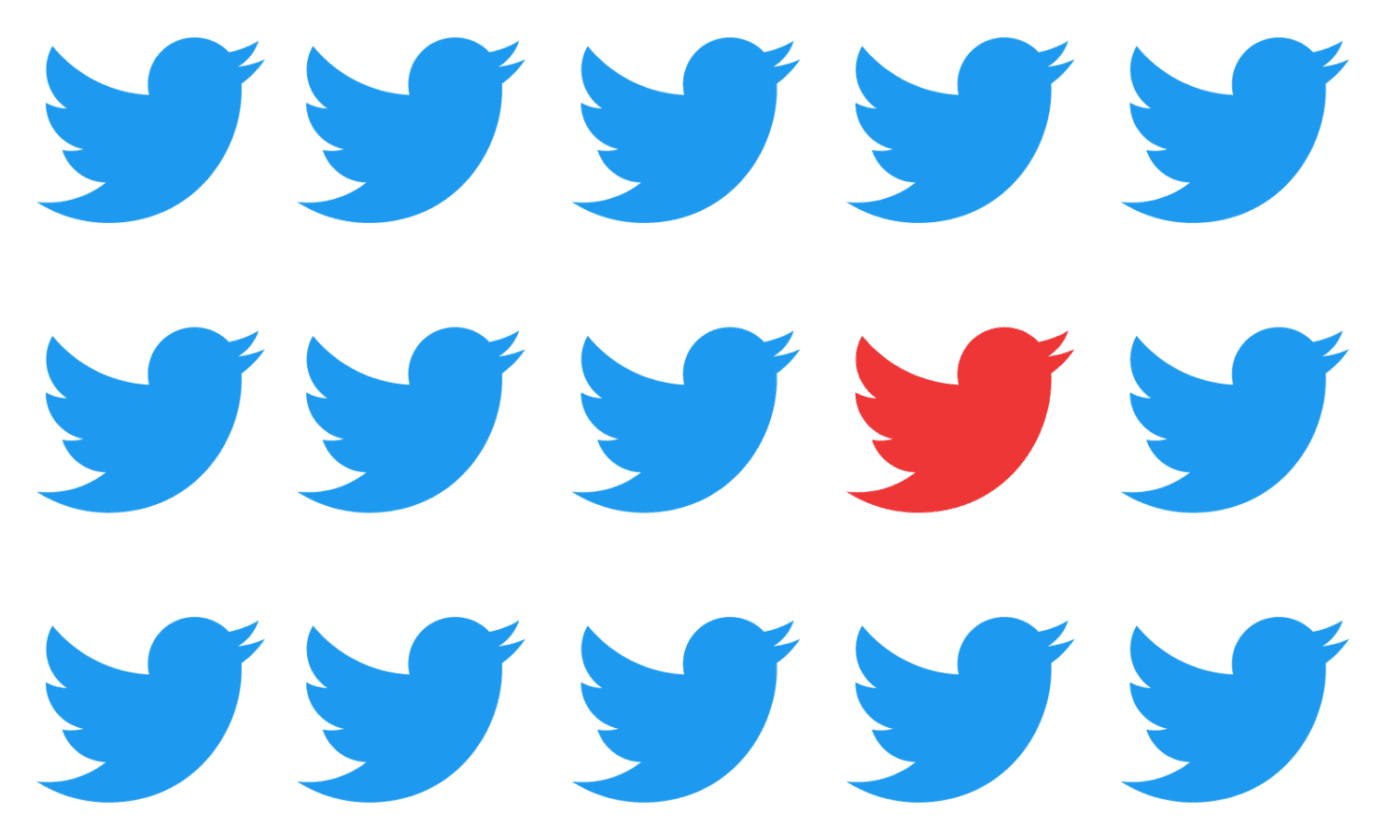
Artículo
Vivimos saturados de texto. La revolución digital es, entre otras cosas, una explosión de lenguaje. Nuestro cerebro intenta mantenerse a flote cada día en un mar de noticias, artículos, notificaciones, mails, whatsapps, tuits y anuncios. Es la versión textual de la Furia de las imágenes diagnosticada por el fotógrafo Joan Fontcuberta, «una avalancha icónica casi infinita» que amenaza con ahogarnos. Y cabe recordar que toda información digital es código alfanumérico, como apunta el poeta y teórico Kenneth Goldsmith, de modo que en internet todo –también el sonido, la imagen y el vídeo– es texto.
Por dar una cifra: el año pasado se compartieron en Twitter más de medio millón de mensajes por minuto. Si tomamos un promedio de 10 palabras por tuit, la humanidad escribió el equivalente de unos 21.000 Don Quijote cada día. Y eso solo en Twitter. Estos datos ni siquiera reflejan aún el impacto del estallido definitivo: con los nuevos modelos de inteligencia artificial, capaces de automatizar y masificar la producción de texto (GPT-3, LaMDA, PaLM…), y la generación de imágenes a partir de una descripción (Dall-e 2, Midjourney, Stable Diffusion…), el mundo quedará inundado por textos e imágenes lanzados por máquinas a un ritmo potencialmente ilimitado.
Las aguas de este tsunami ahogan el núcleo mismo de lo humano. Vivimos en la palabra, estamos hechos de textos (o tomémoslo según la célebre definición de Heidegger: «El lenguaje es la casa del Ser»). La casa parece ahora contaminada, y esa contaminación adopta la forma de un parloteo zombie que nos cuesta acallar, dentro y fuera de nosotros. Debemos encontrar modos de limpiar la casa para hacerla habitable. Necesitamos una «ecología» (el «eco-» proviene del griego oikos, «casa» en el sentido de «hábitat») enfocada en el medio ambiente natural del ser humano, que es el lenguaje. ¿Cómo depurar ese entorno? Es decir, ¿cómo llevar a cabo una «ecología textual»?
«El exceso de textos conlleva la degradación de la palabra como valor exclusivo, personal y significativo»
Una propuesta atractiva es la «escritura no creativa» sugerida por el propio Kenneth Goldsmith: ante «una cantidad sin precedentes de texto disponible», el desafío no es seguir generando más texto, sino reciclar el que tenemos. En lugar de escribir, podemos recontextualizar, inflar, recortar, estirar, reordenar texto preexistente, aprovechando la materialidad que le otorgan la red y las herramientas de edición digital. Goldsmith ganó fama copiando palabra por palabra un ejemplar completo de The New York Times y publicándolo en un tomo de 836 páginas; era una obra nueva, pero sin texto nuevo. El crítico Craig Dworkin califica explícitamente de «ecología literaria» este tipo de prácticas.
Con lo estimulante que parece la idea de la «escritura no creativa», esta se trata de una propuesta conceptual que habla al intelecto. Es por eso precisamente por lo que no cambia la sensación de saturación textual, que es ante todo emocional. Además, la «contaminación» del medio ambiente lingüístico es un problema de calidad, por más que tenga su origen en la cantidad. No sufrimos tanto el exceso de textos como su consecuencia inmediata: la degradación de la palabra como valor exclusivo, personal y significativo.
Como ecología textual propongo, en cambio, una «escritura de la atención». La atención es explicada con sencillez en un admirable diálogo de la película Lady Bird. En ella, la joven protagonista escribe un ensayo sobre Sacramento, ciudad que aborrece y quiere abandonar. La monja de su instituto, sin embargo, lee el trabajo y le dice que destila amor. Sorprendida, Lady Bird replica que lo único que ha hecho es prestar atención a lo que ve en la ciudad. La pregunta que surge entonces es especialmente reveladora: «¿No crees que tal vez son lo mismo el amor, la atención?».
Una palabra justa, un párrafo armónico, un matiz revelado, un giro sorpresivo, un estilo transparente, una voz auténtica: esos son gestos de amor. Apaciguan de manera emocional, no ya intelectual, nuestro malestar ante la «furia de los textos». Descontaminan. De algún modo, lo hacen por la vía opuesta a la de Goldsmith: si la literatura no creativa logra su efecto estético enterrando la figura romántica del autor, la escritura atenta promete que otro ser humano ha entregado tiempo y cariño a su tema, a su texto; en definitiva, a nosotros. Nos recarga con una dosis de ese bien limitado, la atención, que el resto de la economía digital lucha por extraer de nosotros y explotar.
A medida que la inteligencia artificial siga desarrollándose y poblando de textos el mundo, el criterio para evaluarlos deberá pasar del producto al impacto, de lo técnico a lo psicológico. En términos de producto, un texto artificial puede parecer equivalente a uno humano. En términos psicológicos, entre ambos se abre un abismo: el abismo de la atención. Podremos automatizar la escritura –incluso la buena escritura–, pero el cuidado que nos transmite otro ser humano al escribir con atención seguirá siendo un valor exclusivo e imposible de masificar, un soplo de aire limpio en la casa del Ser.




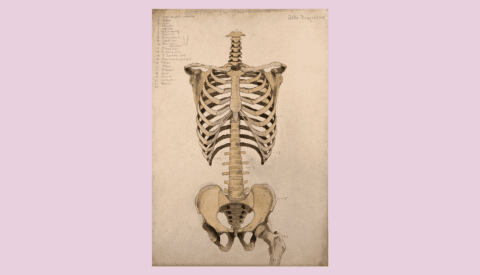
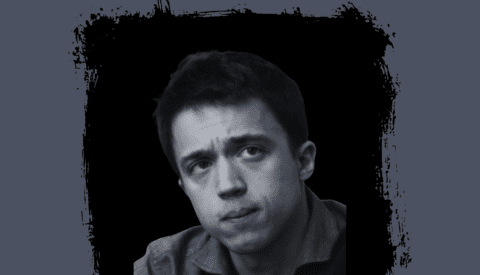






COMENTARIOS