Los modos de decir en silencio
El auténtico silencio se sitúa más allá de cualquier ego e individualidad. En ‘No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio’ (Acantilado), Ramón Andrés descifra la historia y las virtudes del callar, gracias al cual contamos con una forma de ofrecernos a los demás sin lenguaje. Es decir, sin injerencia.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2021

Artículo
Kierkegaard afirmaba que, de profesar la medicina, remediaría los males del mundo creando el silencio para el hombre. No es extraño que buscara un fármaco de esta índole, atenazado como estaba ante el umbral de un tiempo inigualado en la producción de ruido físico, pero también mental, un clamor al asalto de la apacibilidad acústica y del no anhelo.
El verdadero silencio no está necesariamente en la lejanía, sino, con probabilidad, en la intuición de un más allá del lenguaje
Pero la huida de lo que resulta tumultuoso, de lo que aturde, la a veces exasperada evasión hacia un silencio que permita recomponernos, creer, sin más, que es posible alcanzar un beatífico e inocente paisaje en el que permanecer y no ser juzgados, en el que no sea necesario dar cuenta de nada ni a nadie, puede conducir a tierras inhóspitas, engañosamente tranquilas: esta clase de éxodos explican con frecuencia la proyección de un oscuro sentido de la individualidad, una individualidad que ya no quiere –ni puede– oír todo aquello que no procede del exterior. Perpetrar la fuga, dejar atrás la ciudad, donde Huxley creyó que nace el espacio donde el sistema mejor funda el desasosiego para enajenarnos con una metódica privación del silencio, no asegura el acercamiento a esa naturaleza concebida como imagen de la sabiduría, orden natural y escena en la que mueren el tiempo y las pasiones, natura purificadora, «creante y no creada», referida por Escoto Eriúgena al inicio de De divisione naturae.
El verdadero silencio no está necesariamente en la lejanía ni en la neblina de una vaguada ni en una cámara anecoica, sino, con probabilidad, en la intuición de un más allá del lenguaje, en esa «zona zaguera de la inteligencia» de la que habló Plotino, y en los dominios donde el ego pierde su cimiento. Es entonces cuando el silencio detiene, ordena, crea y disuelve.
Si los antiguos latinos distinguían silere de tacere se debe a que el primer término significaba la expresión de serenidad, de no movimiento, un silenciarse sin aparente objeto, impersonal. Tacere indicaba, en cambio, un callar «activo», una voluntad que pretendía antes bien la disciplina del no hablar con el propósito de ajustar, o por así decir, de anular las disonancias producidas por todo aquello que rodea al ser humano. Apelaban a dos distintas dimensiones, como el jamoosh (callar) y el sukood (silencio) persas, o el shaqat y el sheqet hebreos. Mientras que en sánscrito «silencio» se refiere como mauná, cumplirlo con rigor se conoce con el término maunavratta. Tacere es el siôpan griego; silere, el sigân que señala algo más que la concentración para obtener un fin, el reposo necesario para la lectura o atender más despiertamente la voz ajena. Silere es el verbo que reconoce la inmovilidad, la parte detenida de lo que no cesa, un abandono del deseo, el cauce del desapego. Por eso, en el lenguaje de la espiritualidad se ha asociado a una actitud mística, mientras que tacere se ha vinculado principalmente a una voluntad ascética.
El silencio alberga un beneficio doble que atañe al favor propio y al del prójimo, puesto que al callar nos ofrecemos sin lenguaje, sin injerencia
Benito de Nursia, que vivió largo tiempo retirado en una cueva cercana a Subiaco, no lejos de Roma, formuló las leyes monásticas que tomaron cuerpo en la Regula monachorum escrita después en Montecassino, en la cual empleó la palabra «taciturnidad» (taciturnitas) como indicación de recogimiento durante el día. Tras la oración, ya en la noche cerrada, aconsejaba a los miembros de la comunidad aplicarse al silencio (Omni tempore silentium debent studere monachi), y, de este modo, terminada su estancia en el oratorio, facilitar la entrada en el summo silentio. Solo así, entendida la taciturnidad como alabanza silenciosa «del que todo lo ha creado», es posible acercarse al nombre infinito, tal como lo habían concebido algunos Padres de la Iglesia, entre ellos Clemente de Alejandría y Gregorio de Nisa, para quienes el estar callado retribuye al alma con la purificación. Siglos más tarde, en plena Edad Media, san Buenaventura, exhortando al retiro interior en De perfectione vitae ad sorores, en el cuarto de sus capítulos, De silentio et taciturnitate, comenta que el hombre, cuando calla, piensa en sus caminos (Homo, cum tacet, cogitat vias suas), aunque si desea alcanzar la más alta perfección debe ayudarse, cosa necesaria, de la virtud del silencio (virtus silentii).
Es significativo que el término taciturnus, esto es, el que está callado, llegara a adquirir ya en el pasado una connotación peyorativa, asimilada a quien posee un talante hosco e irreconciliable, pero particularmente al que es astuto y caviloso. No se trata del que se acoge a la taciturnidad para indagar el pensamiento, como Sócrates, o para remedio o consuelo del alma, como san Ambrosio, ni siquiera para escuchar con nitidez la voz divina –así en san Agustín–, ni simplemente el que acostumbra a estar callado largo tiempo (tacere diuturnus), según escribe Isidoro en las Etimologías, sino a ese que no verbaliza el mundo y no comunica, esto es, al que no se hace asequible con palabras. En cualquiera de los casos, el silencio alberga un beneficio doble que atañe al favor propio y al del prójimo, puesto que al callar nos ofrecemos sin lenguaje, sin injerencia.
Este es un fragmento de ‘No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio‘ (Acantilado), por Ramón Andrés.








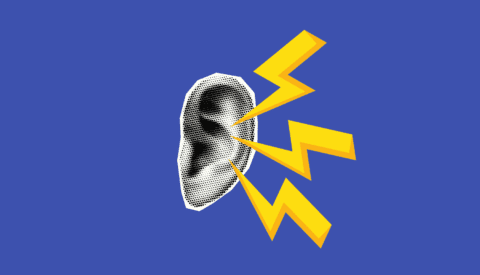

COMENTARIOS