ENTREVISTAS
«En esta guerra no hay bombas, pero hay muertos sociales»
José Sacristán (Chinchón, 1937) abandonó la escuela para ponerse a trabajar de mecánico tornero, hasta caer en los brazos del teatro.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2016

Artículo
Abandonó la escuela para ponerse a trabajar. Más tarde dejó su oficio de mecánico tornero para subirse a los escenarios. Y después llegó su salto a la gran pantalla. A las puertas de la Transición, se desprendió de los papeles cómicos del género landista para mostrar su cariz dramático. Comenzaban, dice, «los tiempos del esplendor en la hierba». José Sacristán (Chinchón, 1937) nos invita a adentrarnos en su infancia, su juventud y su madurez. Aunque reconoce que, una vez se abre el telón, allí solo está ese crío que se ponía las plumas de las gallinas en la cabeza y le decía a su abuela que era un comanche.
Has puesto voz a los versos de Machado: «Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero». Si te trasladas mentalmente a Chinchón, años 40, ¿qué recuerdos te sobrevuelan?
Varios, y encontrados. Cuando empiezo a tener lo que podríamos llamar «la conciencia de ser un ser vivo», de que estoy en este planeta, aparezco en un territorio tan pequeño como Chinchón. De puertas para adentro, en mi casa, me encuentro en el mundo del cariño, del afecto, del amor. Mi madre estaba poco en casa porque iba a la cárcel a visitar a mi padre o a tratar de buscar ayudas para que pudiera salir. También tenía a mi tío, mi abuela, mis amigos de la infancia… Pero más allá de ese entorno, yo tenía noticia de que algo había ocurrido en mi pueblo, y de que a mí me había tocado estar del lado de los que habían perdido. De vez en cuando había registros improvisados que hacían algunos sujetos que habían ganado la guerra. Pero mi memoria fundamental está impregnada de los olores de la tierra, del campo, los candiles de aceite, el carro, la mula, la borrica… Era un poco Edad Media, no había agua corriente en la casa y había que ir a cagar al corral porque no había retretes, lógicamente. Pienso en todo eso y en el olor a las patatas que guisaba mi abuela. Y de puertas para afuera, había ciertos territorios, otros sitios y otras gentes con las que había que estar prevenido.
Dices que si tuvieras que elegir un lugar en el mundo, ese sería el cine Lope de Vega de Chinchón, en delantera de gallinero. ¿Qué ocurrió allí?
Allí vi mi primera película. Al margen de que es un lugar bellísimo. No tengo memoria exacta, podría tener seis años, más o menos, y me impresionó. Era como algo parecido a los pastorcillos que vieron a la Virgen de Lourdes o de Fátima. Cuando se apagaron las luces y se encendió la pantalla, me dije: «Yo quiero vivir en estado de película durante mucho tiempo». Quiero darle las gracias al cine, más que por seguir como actor, por ser espectador en un entorno de gran felicidad. Además de ese milagro, esa fascinación, volví a Chinchón para rodar un capítulo de Velvet, y es que es un teatro precioso. Mi lugar en el mundo es ese: el Teatro Lope de Vega de Chinchón. Además, en el pueblo también he rodado dos películas como director.
«Ser actor en España viene a ser como ser torero en Islandia». ¿Nunca te han entrado ganas de tirar el capote?
No deja de ser una coña, pero lo cierto es que conviene tener en cuenta lo que da de sí el ejercicio de una profesión como esta, en un país como este… Yo sería un mísero si me quejara; he tenido maestros como Fernando [Fernán Gómez] o Marsillach, y tenemos a artistas como Sara Montiel, o más recientemente a Javier Bardem y Penélope Cruz, que rompen el metro cuadrado y saltan a la industria hollywoodiense. Pero el cine y el teatro profesional en este país no son una plataforma que permita lanzamientos espectaculares. Llevo 60 años en esto, estoy encantado de la vida y no me quejo, pero esto tiene una dimensión y unas posibilidades reducidas. Un actor que desarrolle su carrera en España no tiene la posibilidad de hacer un recorrido internacional como lo puede hacer un actor italiano, francés, inglés y, por supuesto, americano. Un año, el año 64 del siglo pasado, sí me dieron ganas de tirar el capote. Nunca me ha faltado el trabajo. Nunca. Pero lo que me pagaban era, de alguna manera, insuficiente para atender mis necesidades familiares, porque nació mi hijo y luego mi hija. Por eso empecé a trabajar en el año 63 como uno de los primeros vendedores del Círculo de Lectores. Leí la oferta de empleo en Empresa Editorial Hispano Alemana, y eso me ayudó a sobrevivir, porque lo que ganaba en el teatro no era suficiente. Pero en el año 64 ya no podía más. Fue entonces cuando se me presentó la oportunidad de un cambio en mi carrera, que me lo ofreció José María Morera. Yo estaba en Mérida haciendo Julio César, y me mandó un emisario para decirme que me había visto representando los siete papeles de esa obra y que me contrataba. Primero me ofreció un papel en Muy guapo, muy rubio, muy muerto, y después, lo que fue para mí un cuento de hadas: un boudeville de Georges Feydeau, La pulga en la oreja, que estrenamos en enero del 65 en el Teatro Bellatriz. Eso me cambió totalmente. Después, Pedro Masó me llamó para hacer una película, y fue un punto de inflexión.
¿Cómo viviste la Transición?
Fueron los tiempos del esplendor en la hierba, en todos los aspectos. En lo personal, me pillaba a una edad en la que ya tenía una preparación y, en lo profesional, empezaron a aparecer proyectos, propuestas. Algunas eras muy buenas y otras no tanto, pero todas tenían que ver con nuestra peripecia, con la historia de este país. Todo fue encajando y fue formidable, por la edad, por la circunstancia personal, por la posibilidad incluso de trabajar con gente tan dispar como Garci, Gonzalo [Suárez] y Mario Camus.
Dices que te gusta trabajar al lado de los jóvenes. ¿Decir que la juventud no es un tiempo de la vida sino un estado del espíritu es, acaso, un exceso de romanticismo?
Creo que, como en todo, hay casos. Hay casos en los que la juventud es lamentable, por sus manifestaciones o por sus formas de darse a conocer, sencillamente estúpidas, donde la juventud sin más es un salvoconducto. También conozco gente joven más vieja que yo. Y a la inversa. Luego hay mucho viejo que se empeña en esa especie de lifting moral y personal, que se niega a aceptar que el tiempo ha pasado. Es igual de patético y de estúpido. Yo tengo la suerte ahora de que están contando conmigo chavales que tienen coraje, mucho amor a esto y un talento del copón. Y, sin embargo, le hice una carta abierta a Mariano Ozores, a propósito de que le concedieran el Goya, recordando viejos tiempos. Le digo a Mariano que vuelvo al tajo para ser la mano de obra de estos muchachos jóvenes. Hay una variación, el país ha cambiado, sobre todo los soportes. Las cámaras, por ejemplo, ya no hacen ruido. Pero también hay una constante, que es el vivir y compartir esta profesión. Es muy emocionante y muy bonito. Compartir el amor a esto, la dedicación, el entusiasmo, el coraje… y comprobar el talento que hay en la gente joven, los actores, las actrices, los guionistas, los directores, en todas partes.
Percibo que la siguiente pregunta parece más bien un eslogan, pero, ¿crees que se escucha lo suficiente a los jóvenes?
Depende de en qué ambiente. Yo no estoy autorizado para decir si en la ingeniería o en las extracción de vesículas biliares la juventud tiene más o menos audiencia. En lo que a mi oficio se refiere, creo que a la juventud se la ha escuchado siempre. Aunque las circunstancias y las variantes no son las mismas, dependen del medio en el que trabajes. Ahora hay una fuente de contratación, la televisión, que tiende generalmente a contar con gente joven. Pero no te sabría decir. Por lo que yo he vivido cuando era joven y por lo que ahora me cuentan los jóvenes, las variantes tienen que ver con la evolución de cada medio, por cómo incide en la sociedad en la que vive. Seguramente la respuesta más concreta te la va a dar un sociólogo, pero personalmente creo que las dificultades también aparecen en función de la demanda. Hoy la televisión es un espejismo. Hay mucha gente que ve las series y dice: «Ay, qué bonito esto, cómo se lo pasan, yo quiero ser actor». Creo que la capacidad de ser o no atendidos o escuchados está también en la capacidad de insistir, y sobre todo en la propuesta que vayas a hacer, sabiendo de antemano que la justicia no va a ser la que te acompañe.
La película Perdiendo el norte saca a la luz precisamente esa situación de muchos jóvenes que se tienen que marchar, que ven el paraíso fuera de sus fronteras, que aquí no se sienten escuchados y que luego se dan de bruces.
Es muy interesante que la cites. Yo hice una película parecida con mi amigo Alfredo Landa, que se llamaba Vente a Alemania, Pepe. Cuando me ofrecieron Perdiendo el norte me pareció una idea formidable, porque era hacer el mismo papel que en aquella antigua película. En un principio, rechacé la oferta porque me parecía que el tratamiento era poco respetuoso con el personaje [un anciano con alzhéimer] y estaba en clave de comedia. Pero después de una charla larguísima y simpática con el director y con todos sus colaboradores, lo arreglamos, y estoy encantado de estar en ella. Esa es quizá la metáfora de las diferencias, las dificultades y las facilidades de los jóvenes. Yo señalaría, si no como dificultad, sí como algo jodido, que nosotros, los de Vente a Alemania, Pepe, vivíamos en una época en la que abrías el grifo sabiendo que no iba a salir agua. El problema de la gente joven es que está acostumbrada a que salga agua caliente. Antes, por pequeño que fuera el escalón, por pequeño que fuera el avance, se partía de la precariedad más absoluta. Creo que esto está reflejado, entre otras cosas, en el resultado de las últimas elecciones. Yo de la derecha no hablo, porque tengo poco que decir de la derecha de este país, pero la izquierda es lamentable. Creo que la izquierda tenía y tiene la obligación de ser el vigía que advirtiera de la deriva en la que se iba. Estábamos alimentando al monstruo. La izquierda es totalmente cómplice, consciente de en qué iba a desembocar esto: una especie de Tercera Guerra Mundial encubierta, ni más ni menos. Los muertos son siempre los mismos. En este caso no hay bombas, pero hay muertos laborales y muertos sociales. Somos el segundo país de Europa con mayor desigualdad social, y todavía hay gente en el gobierno provisional que dice que la solución es seguir el mismo camino. El camino para unos cuantos, claro. Es acojonante. Los ricos de hoy son más ricos, y los pobres son más pobres. El que maneja el cotarro es el que insiste en que este es el camino a seguir.
Hablas de una izquierda desnortada.
No solamente desnortada, sino corrompida.
Sostienes que España vive una «revolución al revés», una derrota de los ciudadanos. ¿Te queda alguna esperanza depositada en los políticos?
Hay un término que es «perplejidad expectante». Yo me considero un hombre que cuenta con lo político, que piensa que en lo político hay que estar, hay que mejorarlo, hay que corregirlo. No soy de los que dicen: «Bah, esto es una mierda». Los políticos no vienen de naves espaciales. Son de aquí, son nuestra gente, nosotros los elegimos, nos representan. Por eso confío en que se den los acuerdos que tengan que darse y que se produzca un cambio en la democracia parlamentaria. La figura del señor Rajoy y todo lo que representa es la Prehistoria, ya no va a ningún lado. Y ya no se acuerdan de cuando eran mayoría absoluta: no había opinión, no había posibilidades. Vamos a ver qué pasa.
«Los artistas mienten para decir la verdad mientras que los políticos mienten para ocultarla», dice el protagonista de V de Vendetta. ¿No es una generalización algo vacua?
Cuidado con las generalizaciones, hay políticos y políticos y hay actores y actores. Esto lo aprendí de mi amigo Fernán Gómez, de una charla que dio aquí, precisamente [nuestro encuentro con Sacristán es en la Fundación Juan March, en Madrid]. La diferencia entre el prestidigitador y el hechicero de la tribu. El actor es el prestidigitador. Se dice «Manolo Fernández en Hamlet, príncipe de Dinamarca», y la propia presentación ya adelanta que es Manolo, no «Hamlet de Dinamarca»; lo que hace es salir y actuar. ¿Por qué la gente, sabiendo que es mentira, aunque no engaña, va a verle? Hay una propuesta que tiene que ver con las necesidades tanto del actor como del espectador: la necesidad de la multiplicidad. Y no es un juego de mentiras o verdades, tiene que ver algo más con el origen de todo esto, que es un principio casi religioso. Si el jarrón esta ahí es porque se le pinta, y si la vida está ahí es porque se la escribe, porque se la representa, porque se la reproduce. Es como la cueva de Altamira: si el mamut está ahí es porque lo pintas. ¿Cuál es la intención de todo esto? Yo me pinto la cara de negro, soy Otelo y viene uno a creerse que soy Otelo. ¿Por qué? Antes de la cultura y del arte hay una cosa casi antropológica, casi mística. El que me autoriza a mí a hacerlo es el que paga la butaca por sentarse. Yo soy el que oficia la ceremonia y él es el fiel. Esto nos pone en otro territorio, como decía Fernando [Fernán Gómez]. Yo no engaño a nadie. Y lo de la política también va en función del espectador. Creo que hay un comportamiento actoral. De hecho, lo he comprobado. Hay una escuela, hay unas disciplinas, según el país en que se dé. Yo tengo en muy buen lugar a Argentina, donde creo que están de los mejores y las mejores de este oficio al que yo me dedico. O a la escuela inglesa, o a los franceses. Y en la política pasa igual, hay unos comportamientos políticos que son posibles según la sociedad en la que se manifiestan, como en el caso del señor Maduro. Que me perdonen los venezolanos, pero es una payasada el comportamiento de este hombre; si fuera venezolano, a mí se me caería la cara de vergüenza. Y aquí, nosotros, tenemos un personal que, al igual que la gente va a ver películas, compra la entrada para colocar al político de turno. Creo que la clase política y los actores, con la posibilidad de la verdad y la mentira, y la rectitud, están en función de la capacidad de corrección que el elector y el público sean capaces de desarrollar. Y hasta ahora lo tenemos comprobadísimo, hay chorizos y hay corruptos que vuelven a ser votados y hay muy malos actores y malas actrices que arrasan.
¿Cabe todo en ese cajón de sastre que es el término «cultura»?
Te doy una respuesta a título personal. El principio moral, filosófico, la medula espinal, la estructura de esto es el juego, nada más y nada menos. Yo, cada vez que salgo a un escenario, saco el crío que fui, cuando me ponía las plumas de las gallinas en la cabeza y le decía a mi abuela que era un comanche, o un bombero, o un mosquetero. Que se crean que soy el que no soy y que algo me pasa, que se rían, que se muevan. Si luego esto es cultura, pues mejor que mejor. Pero, en ocasiones, me parece que hay que hacer un ejercicio de humildad. Mucha gente dice eso de «soy del mundo de la cultura» pero, en definitiva, hay quien hace la Historia y hay quien la padece, y si nosotros, ‘la cultura’, por así decirlo, fuéramos responsables de hacer la Historia, deberíamos estar todos en la cárcel, porque hay que joderse al punto al que hemos llegado. ¡Un poco más de humildad, un poco más de sencillez! Yo me dedico a esto y tengo la suerte y el privilegio de seguir disfrutando por lo que tiene de juego y, si para hacerlo muy bien hay que pasarlo mal, sin ninguna duda prefiero hacerlo un poco peor y seguir divirtiéndome. Yo me he comprometido políticamente y, desde que tengo la posibilidad de elegir, pues elijo cosas que son de alguna utilidad para el público, al margen de que le guste lo que hago, porque salga representando a Machado o a don Quijote. Pero siempre sobre la base de que las historias me gustan, mi personaje me gusta, mis compañeros de viaje me gustan y de que pienso que lo voy a pasar muy bien, aunque luego te peles de frío o te ases de calor, o te tengas que tirar por un terraplén, cosa que a mi edad ya jode bastante.
Has mencionado a don Quijote, que interpretaste en el musical El hombre de La Mancha. Esa faceta tuya es poco conocida…
En realidad, estás hablando con una tonadillera frustrada. Yo quería haber sido Juanita Reina, pero no se podía. Mi madre cantaba muy bien flamenco y yo he cantado copla, flamenco y luego zarzuela, y eso me ayudó con El hombre de La Mancha.
¿Cómo se siente uno a lomos de Rocinante? ¿Es tan fácil luchar contra los molinos de viento al bajar del escenario?
Yo tengo un entrenamiento sanchopancesco, por mis orígenes. Desde mis comienzos, vengo de gente del campo y de la Castilla campesina de los años 40 y 50. Sería una temeridad por mi parte, pero desde entonces, desde muy tierna edad y desde la primera película, tuve la suerte de no haber nacido demasiado idiota y de darme cuenta de que tenía aspiración por otras posibilidades que no fueran arar la tierra o sacar virutas en un torno, sino nada más y nada menos que esto de jugar a ser, que otros se creyeran que soy el que no soy. Creo que a estas alturas, que he cumplido ya 78 años y que tengo ahí el calendario, tengo la suerte de mirarme desde Rocinante y reconocerme en el gordito Sancho Panza. He procurado siempre, y procuro, que el molino sea un molino y que el gigante sea un gigante. Hablo simplemente de situaciones de adversidad. Dulcineas, todas las que quieras, de hecho no me puedo quejar. Y, en cuanto a la relación sanchopancesca, me he subido a cabileños de cuento, he bajado a las cuevas de Camacho… Toda una peripecia quijotesca. Pero, seguramente, la particularidad era ese cuidado con confundir al enemigo. En la figura de mi padre lo hemos tenido muy presente; él militaba en la clandestinidad, en el Partido Comunista. Yo te puedo resumir esto desde la mirada de un crío de la Castilla campesina que de pronto ve una película y quiere ser Tyrone Power o Errol Flynn. Y ni siquiera quería ser actor; quería ser el que sacaba la espada, el indio. En ese proceso, mi padre sale de la cárcel y lo destierran a Madrid. Habitación con derecho a cocina. Dormíamos en el mismo cuarto mi padre, mi madre, mi abuela y yo. Entre lo que uno pensaba que podía dar de sí y lo que está dando hay una cierta cordialidad, así que estamos bien.
Termino con un enunciado que escuché en uno de tus monólogos de Machado: «Nunca acabamos de aprender a mirar». Imagino que un actor, poniéndose en los ojos de sus personajes, pone esa tarea en práctica constantemente. ¿Actuar ayuda a comprender al otro, al diferente?
Manda cojones, porque eso es mío, no de Machado. Era una especie de bisagra al final. Machado hace alusión a uno de los acontecimientos más grandes de su vida. Iba con una caña de azúcar pasando al lado de un niño que también tenía una y le dice a su madre: «Mi caña es la mayor», y la madre le responde: «No es la mayor, dónde coño tienes los ojos». Y esto es una dramaturgia que yo me inventé resucitando a Machado para devolverle a la Sevilla que le vio nacer. Y al final yo hacía una evocación de la figura del padre y de la madre. Machado decía: «¿Dónde tienes los ojos? He aquí lo que yo he seguido preguntándome toda mi vida» Y yo, de mi cosecha, puse: «No lo sé, no acabamos nunca de aprender a mirar». Venía muy bien como bisagra. Y, además, me lo aplico.
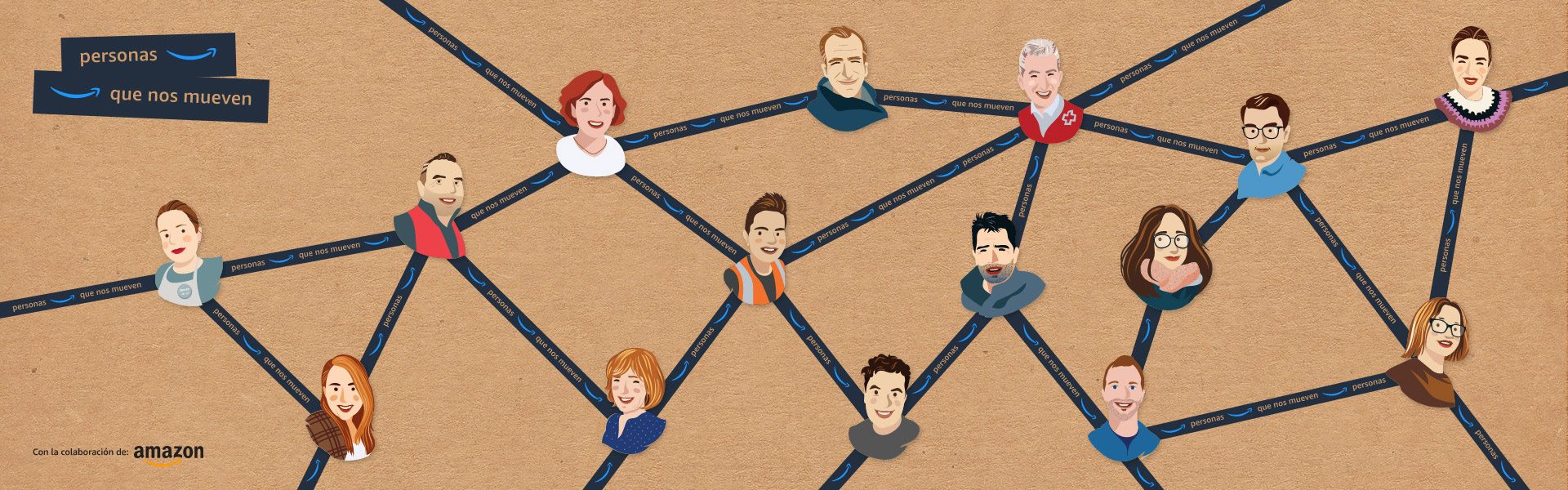













COMENTARIOS