Creer en lo imposible, rechazar lo improbable
Aunque parezca una diferencia sutil, los seres humanos podemos depositar nuestra esperanza en que se cumpla lo imposible antes que en aquello que la reflexión nos resulta improbable.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2024
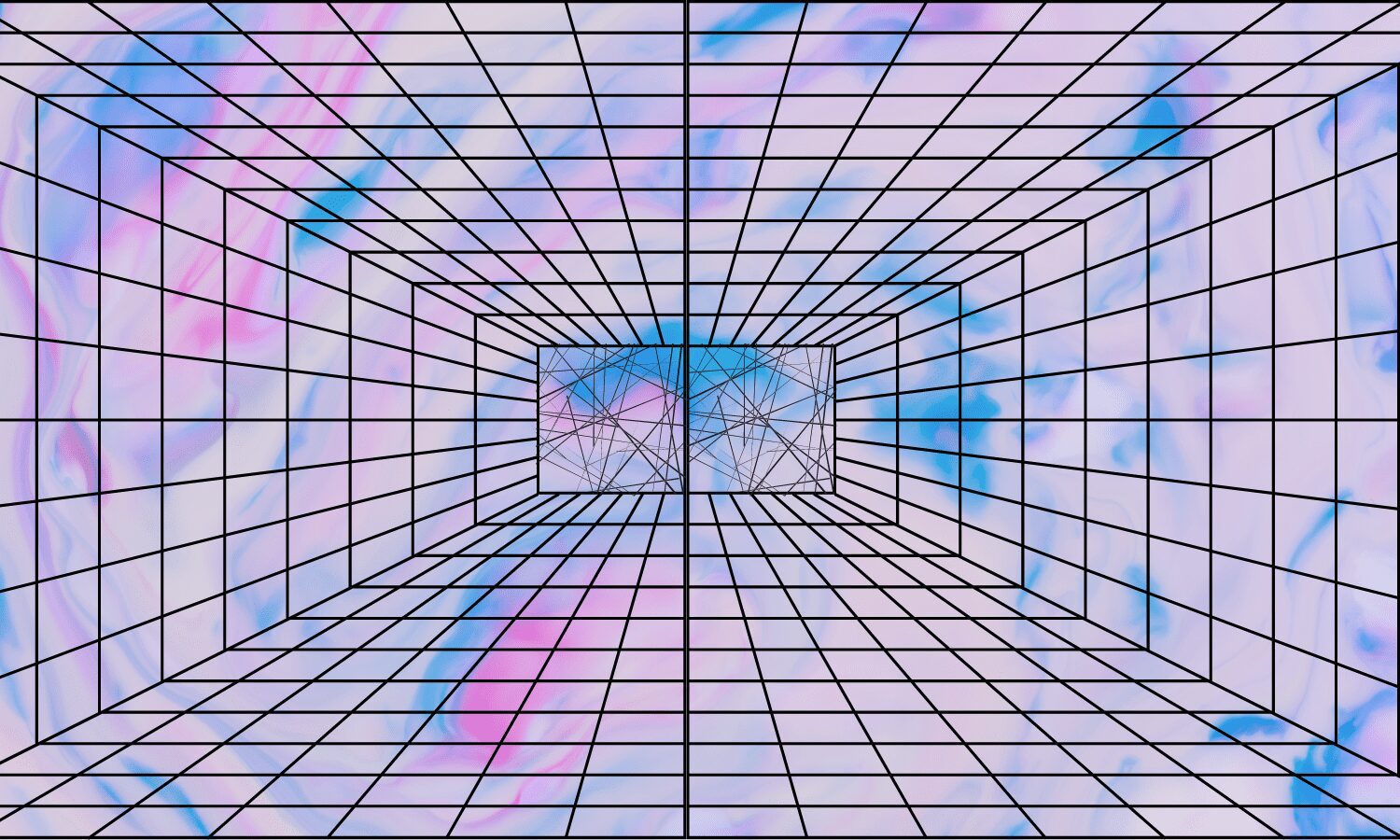
Artículo
A los seres humanos nos nacen las paradojas. Es la primera consecuencia de vivir. Cuidamos lo que comemos, pero en ocasiones especiales nos damos un capricho, aunque sepamos que no va a hacer demasiado bien a nuestro cuerpo. Cuando conseguimos una rutina apacible ansiamos entregarnos a la aventura y a los deportes de riesgo, o buscarnos complicaciones extra. También es muy habitual que suceda en pareja: cuanto mejor marchan las cosas, mayor tendencia a la insatisfacción.
Chesterton y Wilde, dos de los grandes genios de las letras del siglo XIX, llegaron a conclusiones parecidas que expresaron de manera universal. Chesterton escribió en su obra que «el ser humano puede creer en lo imposible, no en lo improbable». Más contundente fue Wilde al afirmar en su Frases y filosofías para el uso de la juventud, con su fresco cariz provocador, que «uno debería ser siempre un poco improbable».
Wilde afirmó que «uno debería ser siempre un poco improbable»
La hipótesis de Wilde y de Chesterton de que los seres humanos tendemos a depositar nuestra fe en lo imposible antes que en lo improbable es parte del nudo de aparentes incongruencias en el que vivimos los seres humanos. Por un lado, necesitamos sostener nuestro pensamiento sobre un firme asentamiento de certezas. Pero, por otra parte, sabemos muy bien que aquellas posibilidades que se nos revelan como imposibles no van a poder materializarse.
Claro está, hay que tener en cuenta que las personas contamos con otro estado de ser, la esperanza. Es más, la fe y la esperanza, estén dispuestas sobre las circunstancias o sobre las ideas en las que queramos creer, son la palanca con la que nos impulsamos cada día.
En castellano, la palabra «esperanza» es única y sus matices dependen del contexto en el que se pronuncie. Sin embargo, en otros idiomas, el lenguaje permite explorar otras posibilidades. Sobre esta cuestión indaga la filósofa Corine Pelluchon en su obra ensayística sobre la vulnerabilidad, la fragilidad del medio ambiente y la biodiversidad que acompaña a la humanidad en su recorrido en este planeta, y en concreto en su obra La esperanza o la travesía de lo imposible. En francés, espoir y espérance diferencian dos actitudes no necesariamente sinónimas: mientras la primera se refiere a aquel estado de esperanza en el que se tiene un optimismo sobre que lo imposible se cumpla, el segundo concepto permite explorar otro tipo de esperanza, la que acepta los límites racionales de la posibilidad. Para la filósofa, el primer concepto resulta resbaladizo. A fin de cuentas, un optimismo exacerbado siempre va a proporcionar disgustos a quien lo alimenta con el fuego de sus maquinaciones, que poco a poco se van desviando desde la razón hacia la imaginación. La esperanza positiva para Pelluchon, la genuina, es la espérance, aquella que, entreviendo una respuesta indirecta a la hipótesis de Chesterton–Wilde, se sostiene sobre la posibilidad remota que sí existe y sí puede llegar a materializarse con esfuerzo o por los misteriosos hilos que ordenan la circunstancialidad.
Arlequines en busca de lo imposible
También es verdad que la noción de lo «imposible» y de lo «improbable» depende directamente de nuestro grado de conocimiento de la realidad. Según identifiquemos y diferenciemos los acontecimientos somos capaces de percibir qué es imposible y qué es improbable. Desde una perspectiva completamente racional, analítica y despojada del mentiroso disfraz del deseo, solo habría una posibilidad para tener esperanza y, en consecuencia, fe, sobre lo improbable. Lo imposible, una vez analizadas todas las opciones, debería quedar desechado. Pero un exceso de celo racional también alberga un doble oscuro: los mayores monstruos que hemos producido los seres humanos provienen de lo aparentemente apolíneo, de la luz del pensamiento, un laberinto en el que es fácil perder el hilo rojo que nos devuelva, victoriosos, a la salida. Distinguir requiere un pensamiento entrenado y refinado en el que se acepta el error y se saluda a la fe como la aliada que es. La primera y más grata fe que todo hombre o mujer con inteligencia deben albergar es en su innata capacidad para reflexionar. No obstante, en cuanto el compromiso con el conocimiento queda sustituido por la alabanza de los demás y un ensimismamiento en lo que las cosas «deberían ser» y no en el más práctico «cómo podrían mejorar para llegar al estado en que deberían ser», comienza el idealismo. Y, con los ideales, tiene inicio la perversión de todo buen juicio.
Un exceso de idealismo, precisamente, corrompe la capacidad de distinción de la realidad y termina por convertir lo improbable, o las circunstancias distantes, en un imposible que los seres humanos gustamos de ambicionar. Si ansiamos lo imposible se debe, precisamente, a que en ese estado de ensimismamiento con nosotros mismos y nuestras capacidades llegamos a creer que podemos ir más allá de los límites de toda realidad y cordura. En ese estado de enajenación ya no queremos hacer lo que es justo ni mejorar el mundo. Tampoco deseamos comprender la realidad y desentrañar sus misterios. El único objetivo, el deseo insólito e insaciable, es ver nuestras utopías convertidas en realidad. Como muestra, un botón muy trillado: el nazismo, como analizó Hannah Arendt, no se sostenía en una barbarie ruda y simplona, sino sobre el refinamiento intelectual de los jerarcas nacionalsocialistas.
Si nos gusta lo imposible a los seres humanos es porque podemos imaginarlo sin la menor angustia ni compromiso
Si nos gusta lo imposible a los seres humanos es porque podemos imaginarlo sin la menor angustia ni compromiso. Pensamos con sincero entusiasmo en que quizá nuestra especie alcance un tiempo futuro en el que podamos modelar la realidad a nuestra imagen y semejanza. Por su parte, cuando concebimos lo improbable, la imaginación queda anulada. Ya no podemos fantasear y construir una realidad alternativa que solo existe en nuestra mente. Nos queda la espera, el esfuerzo ingrato y un compromiso que, seguramente, sea inútil para nuestro propósito. Si hemos de creer en algo preferimos depositar nuestra esperanza y nuestras energías en lo imposible, no en lo improbable.
Aún queda un último detalle: el progreso material tampoco se sustenta en ninguna épica donde el hombre se sitúa contra la realidad y la vence mediante una expresión tan débil y mediocre de nosotros mismos como es la voluntad. Ese discurso tardodecimonónico es fácil de refutar, pues, en tanto que los seres humanos pertenecemos al conjunto de lo real y no pudiendo existir nada más allá de lo real, lo imposible no se puede materializar. En otras palabras, o confundimos lo imposible con lo improbable, aunque creer que podemos convertir en un hecho lo primero nos otorgue ánimo suficiente para seguir afrontando nuestros desafíos vitales, o simplemente nos estamos autoengañando. Todo progreso –espiritual, material, intelectual– depende de nuestra pugna por convertir lo difícil y lo escaso en profuso y sencillo. Somos alfareros que dependemos de la arcilla que nos ofrece el océano de posibilidades que constituye nuestro cosmos cuántico y determinista a un tiempo. Por eso, quienes odian la vida y la existencia tal y como es se odian en secreto a sí mismos. Aunque lo nieguen.






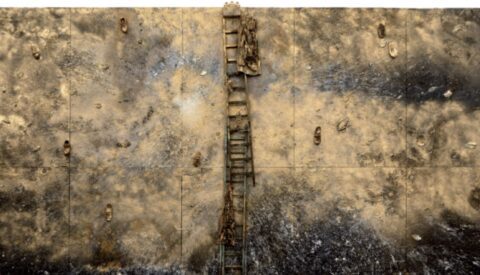
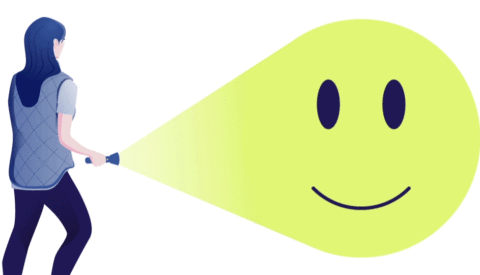

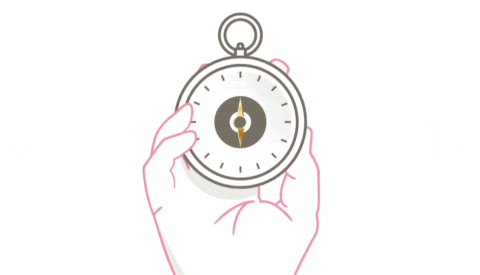

COMENTARIOS