Medio Ambiente
Homenaje centenario al ‘apóstol del árbol’
Ricardo Codorniú y Stárico fue una figura excepcional que ideó soluciones basadas en la naturaleza como respuesta a retos sociales y ambientales. Recordar su legado es hoy más pertinente que nunca.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2024
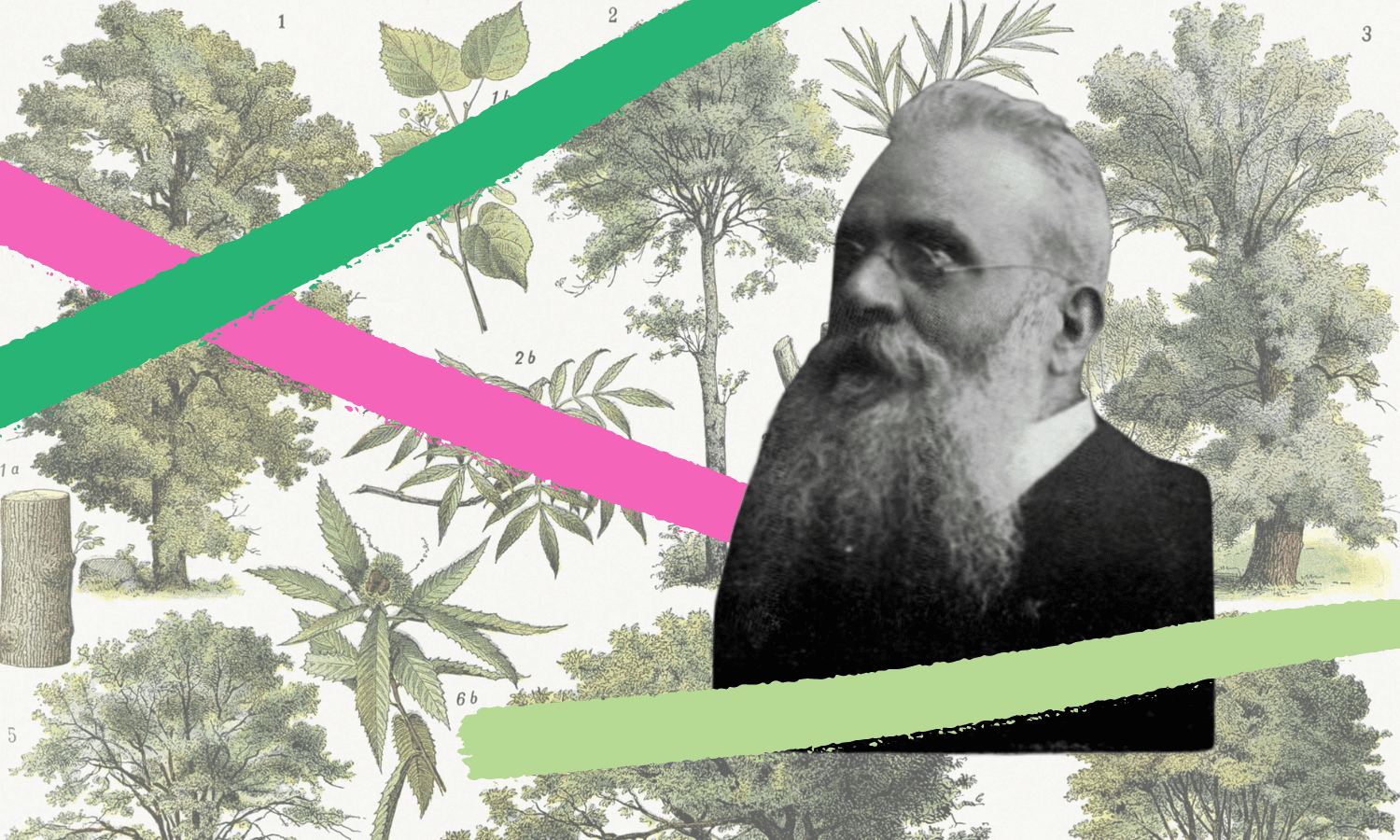
Artículo
Hace unos meses se cumplieron 100 años de la muerte de Ricardo Codorniú. El ingeniero de montes, conocido como el «apóstol del árbol», tal y como indica su estatua en el Parque del Retiro, fue un personaje regeneracionista en una España decadente cuyas ideas fueron mucho más allá de lo ambiental.
Don Ricardo Codorniú y Stárico nació en Cartagena en julio de 1846 en el seno de una familia influyente con raíces catalanas e italianas. Desde temprana edad demostró un gran interés por el entorno natural en el que vivía. Estudió ingeniería de montes en Madrid y se casó con Mercedes Bosch y Bienert, con la que tuvo ocho hijos. Los que le conocían relatan que era un hombre bondadoso y altruista, pacifista y antibelicista, amante del teatro y la esgrima, y con firmes convicciones éticas y religiosas.
Codorniú, cuya visión le llevó a ser un personaje destacado del regeneracionismo, reflexionó sobre la idea de España en un contexto marcado por la decadencia tras el desastre del 98. Fue un destacado esperantista, llegando a ser presidente de la Sociedad Española para la propagación del Esperanto, lo que muestra su concepción global de la sociedad. Su visión multidisciplinar le llevó a cultivar las ciencias y las artes, dejando un amplio legado que abarca desde obras de teatro hasta estudios técnicos forestales, sin olvidar sus megaproyectos de repoblación.
No cabe duda de que, si hubiera vivido el contexto actual, hubiera sido todo un influencer en la ciencia, la innovación y la sostenibilidad.
Una obra maestra: 17.000 hectáreas verdes en Murcia
Su obra más importante fue la repoblación y restauración de Sierra Espuña, un macizo montañoso con un pico de 1.583 metros que ocupa el centro de la Región de Murcia. A finales del siglo XIX, el paisaje se hallaba totalmente desolado por una explotación de los recursos forestales muy superior a su tasa de regeneración natural. Según el propio Codorniú, Sierra Espuña había perdido su bosque «por culpa de un pasado de ignorancias, abusos y vilezas». El impacto de este deterioro, además de ambiental, fue también social y económico, pues la sierra dejó de absorber el impacto de eventos climáticos extremos, produciendo fuertes inundaciones en las poblaciones aledañas.
Codorniú optó por opciones innovadoras, como utilizar escopetas para lanzar semillas encapsuladas a zonas inaccesibles
La respuesta de Ricardo Cordoniú fue categórica: era necesaria una repoblación total del terreno siguiendo un proceso metódico y científico. Y la llevó a cabo, convirtiéndola en uno de los proyectos fundacionales de la ciencia ecológica moderna. Antes de ponerse manos a la obra, llevó a cabo estudios del ecosistema, pioneros en su tiempo, que incluyeron aspectos climatólogicos, del suelo y de especies locales.
Tras esto, llegó el grueso de los trabajos de repoblación. Dos mil operarios trabajaron durante doce años en un proceso que requirió una constante adaptación a los ecosistemas y a las situaciones del proyecto. La minuciosidad cumplió un papel importante, con una documentación detallada de los trabajos. Pero también lo jugó el ingenio. Codorniú optó por opciones innovadoras y atípicas para responder a los retos que se iban presentando, como utilizar escopetas para lanzar semillas encapsuladas a zonas inaccesibles.
Debido al carácter local del proyecto, la gestión de grupos de interés fue una pieza más del puzle a resolver por el ingeniero. La restricción del pastoreo le llevo a mantener numerosas conversaciones y negociaciones con los ganaderos locales que pretendían acceder a la zona. Además, asegurar los fondos económicos necesarios para llevar a cabo el proyecto fue una de las cuestiones más relevantes a resolver desde el diálogo. También se produjeron expropiaciones, con litigios asociados a ellas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los resultados del proyecto fueron disipando las reticencias iniciales.
Hoy en día, el Parque Regional de Sierra Espuña es un pulmón verde de más de 17.000 hectáreas y un refugio para la biodiversidad en una de las regiones más áridas y deforestadas de Europa.
Un Ricardo Codorniú más allá de Sierra Espuña
La influencia de Ricardo Codorniú fue más allá del Parque Regional. En Guardamar del Segura, en la provincia de Alicante, el avance sin freno de las dunas amenazaba con enterrar por completo a una localidad en la que ya había treinta casas bajo la arena. Para contrarrestar esta amenaza, Ricardo ideó un proyecto de repoblación, plantando una pinada entre el pueblo y las dunas, con lo que logró detener el avance del desierto.
La restricción del pastoreo le llevo a mantener numerosas conversaciones y negociaciones con los ganaderos locales
También llenó de verde la ciudad de Murcia con el Parque Ruiz Hidalgo, junto al río Segura –creando una guía para que los ciudadanos pudieran disfrutarlo– y el ficus de la Plaza de Santo Domingo, una de los más importantes de la capital, que hace un lustro vio caer una sus ramas, pero que aún sigue siendo un símbolo para la ciudad.
A todos estos trabajos hoy se les conocería como «soluciones basadas en la naturaleza», un término que se ha vuelto común en la conversación sobre la transición justa, pero que refleja la esencia misma de las acciones de Ricardo Codorniú: buscar respuestas en la naturaleza para resolver los desafíos humanos y ambientales.
Se puede afirmar que Codorniú fue un hombre «total», que inspiró a generaciones posteriores a creer en la posibilidad de una sociedad mejor. Su compromiso con el método científico fue inquebrantable, y siempre alentó la curiosidad y la innovación entre sus contemporáneos.
Tal es así que un día, paseando por el parque con su nieto, Juan de la Cierva y Codorniú, este le preguntó por qué las semillas de los psicomoros caían con un vuelo giratorio desde los árboles. Se dice que, tal vez, esta fue una de las inspiraciones que tuvo Juan para inventar años después el autogiro, el gran precursor del helicóptero que supuso un antes y un después en la aviación.
Quizás, cien años después, recordar su legado pueda dar forma a más hombres y mujeres «totales» e inspirar a una nueva generación, llenándola de ideas para luchar por un futuro más sostenible y próspero.










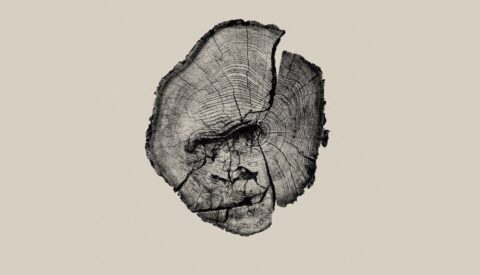

COMENTARIOS