Ucrania
«Ya nadie habla de cuándo ganaremos la guerra»
Aun con la última tecnología militar, la guerra sigue siendo zanjas en las que los hombres que disparan y se resguardan, quedan también empantanados por el barro, el hambre, el sueño, el frío, el miedo, la muerte. En Ucrania se libra una guerra de trincheras, de combates cuerpo a cuerpo, como en la I Guerra Mundial. Pero la amenaza nuclear la puede convertir, en cualquier momento, en la III.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2023

Artículo
Especial desde Dnipro (Ucrania).
«Escuché el dron sobre mi cabeza y el tanque empezó a disparar contra mí. Cambié de posición, volví a escucharlo y entonces ya sí que me dio». Andriy espera en el camión militar que lleguen más heridos de Ucrania como él. La otra ambulancia está de camino al hospital de campaña con un soldado moribundo. No pueden marcharse y dejar el puesto solo por si llega un caso grave. Alrededor, una planicie nevada. Sobre sus cabezas, el intercambio de proyectiles.
«Esa explosión es de ida», explica un soldado. «Esa, de llegada», añade, minutos después, cuando el estruendo de la explosión sobresalta a los presentes. Mientras, Andriy mantiene atada la mirada al suelo. No puede decirse que lo mire, ni aventurar qué ve. El paramédico le dice que se recueste y descanse. Hasta antes de la guerra, el hombre con aspecto de vikingo que le ofrece té era veterinario. Ahora salva vidas humanas con los conocimientos que antes le permitían evitar epidemias en las granjas de cerdos. Oleg Ologkov se arrodilla, descalza a Andriy, introduce unas plantillas térmicas en las botas militares, lo cubre con una manta. Es difícil ver tanta ternura entre hombres fuera de la guerra.
En apenas unos segundos, quien se resistía siquiera a apoyarse en el respaldo, dormita sentado. «En cuanto entran en calor, les vence el sueño. Llevan días sin pegar ojo. Con frío no se puede dormir», explica Oleg, consciente de lo sorprendente del efecto inmediato de sus cuidados.
Aun con la última tecnología militar, la guerra sigue siendo zanjas en las que los hombres que disparan y se resguardan, quedan también empantanados por el barro, el hambre, el sueño, el frío, el miedo, la muerte. En Ucrania se libra una guerra de trincheras, de combates cuerpo a cuerpo, como en la I Guerra Mundial. Pero la amenaza nuclear la puede convertir, en cualquier momento, en la III.
Hasta antes de la guerra, el hombre con aspecto de vikingo que le ofrece té era veterinario. Ahora salva vidas humanas
Por encima del estrépito de los bombardeos, hay un manto de silencio: el que guardan los soldados por el cuerpo aún caliente de su compañeros. A apenas unos metros de donde se encuentran el paciente y el cuidador, un cadáver envuelto en una bolsa de plástico negro espera ser recogido sobre la nieve. Una manada de perros se acerca a olisquear. Un soldado sale corriendo para espantarlos. Es inevitable fijarse en sus botas. No son militares. De ante claro, gruesas, rotundas, le dan una apariencia de yeti a su portador. Se las saca para mostrárselas, con orgullo, a la periodista. «Las compré en mi pueblo. Las hacen allí». Están forradas de un borreguito grueso. En sus pies no se clavan las agujas de este invierno desolador.
***
«Los hombres que llevamos en la ambulancia temen morir. Han visto a muchos compañeros heridos seguir andando tras ser alcanzados y desplomarse de repente. Así que en ese momento de temor suelen hablar de sus familias», cuenta Anna Kovalchuk mientras espera el jeep que trae a los pacientes. Estamos a unos tres kilómetros del frente de Bajmut. Y desde aquí, dos ambulancias hacen el resto del recorrido para llevarlos al hospital de campaña más cercano. Anna es ucraniana y hace labores de traducción para los paramédicos de la que gestiona la ONG Road to Relief.

Soldado herido en el frente de Bajmut atendido por el equipo de Road to Relief
El automóvil arranca con dos uniformados sentados en la camilla. Las sacudidas se suceden en todas las direcciones por los socavones que sortean la carretera causados por los bombardeos. El hombre que mira hacia la ventanilla explica que el mortero cayó dentro de la trinchera, que se siente aturdido, que algo le pasa en el cuerpo por dentro. Señala al que lleva la cabeza vendada: «Él es nuestro superior», aclara con orgullo. Este no dice nada, abre los ojos unos segundos y vuelve a cerrarlos.
Un hora más tarde, un soldado con una perforación de metralla en la ingle muere en la ambulancia sin que los voluntarios puedan hacer nada por salvarle. Lo de menos es el agujero en el que el enfermero estadounidense introduce tres paquetes de gasa enrollada en menos de un minuto. La onda expansiva de un mortero lo ha reventado por dentro. Durante los quince minutos de enloquecido traslado, el hombre de unos 35 años, alterna los rugidos de dolor con los desfallecimientos. Apenas si respira. Se le va inflamando el estómago hasta la deformación. Es la sangre acumulada. El rictus mortem se le empieza a dibujar minutos antes de que expire.
En el hospital de campaña, una colmena de soldados cargan su camilla hasta la estancia en la que dictaminan su muerte. En los pasillos del viejo edificio municipal, se acumulan decenas de hombres con muletas, en sillas de ruedas, con la cara vendada, tumbados en camillas en los pasillos, sentados sobre sacos terreros… Viéndolos pareciera que la palabra desolación viene de desechos: en los que la guerra convierte a sus hombres.
***
Ninguna de las decenas de personas entrevistadas por esta periodista en Ucrania conserva la esperanza de que la paz esté cercana. Menos aún en la región del Donbás, donde se libran ahora las principales batallas, y donde la guerra comenzó en 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia y el enfrentamiento de grupos prorrusos contra el Ejército de Kiev. Y donde muchos de quienes ahora temen el zarpazo de las tropas rusas, durante años sufrieron el asedio de las ucranianas. Los ancianos que ahora se niegan a abandonar sus hogares en las ciudades y aldeas atacadas por el Ejército ruso solo le piden a la vida morir en sus camas y sin dolor.
Ninguna de las decenas de personas entrevistadas conserva la esperanza de que la paz esté cercana
«No quiero que se instalen aquí soldados, ni que las saqueen, ni malvivir en otro lugar. Esta es mi casa y no me voy a marchar», explica Nina Goncharova en su casita a las afueras de Minkivka, una aldea a unos cientos de metros del frente de Bajmut. Junto a su marido, ha decidido defender su hogar como el último bastión de sus vidas. Las orquídeas y los crinos de las ventanas se recortan coloridos sobre los tanques y el manto de nieve. En la estancia, una docena de fotos de sus hijas y nietos que les siguen pidiendo –cuando hay cobertura telefónica– que se reúnan con ellos en Dnipro, donde viven como desplazados. La guerra ha separado a miles de abuelos de sus nietos, a los que no saben si volverán a ver. La guerra es la crueldad en todos sus grados y manifestaciones.
Como la mayoría de los habitantes de las poblaciones afectadas por los combates, el centenar de personas que permanece en Minkivka lleva un año sin recibir asistencia médica. Además de la ambulancia para la evacuación de soldados, la ONG Road to Relief cuenta con otro equipo de paramédicos para rescatar a quienes permanecen en las zonas más cercanas al frente.

Nina Goncharova en su casa de Minkivka, durante una revisión médica del equipo de Road to Relief
La mayoría son ancianos; una parte importante, mujeres que se han quedado solas tras enviudar. Como no quieren marcharse, les realizan revisiones médicas y les entregan comida, ropa, medicinas y una estufa de hierro. El equipo lo conforman un polaco, un francés, un estadounidense y una española, Emma Igual, fundadora de la entidad. Cada día, cargan la furgoneta en su sede, una casona decadente a las afueras de Sloviansk, y se adentran en las poblaciones colindantes con Bajmut. En la guantera, la fotografía de Christopher Parry, un joven rescatador como ellos que a principios de enero fue asesinado junto a su colega, el científico neozelandés Andrew Bagshaw, por las tropas rusas en un control militar. Unas pocas semanas después, un misil dirigido acaba con la vida de Pete Reed, un exmarine estadounidense reconvertido en humanitario.
A medida que cruzan checkpoints, los soldados ucranianos les desean buena suerte. La periodista les pregunta, con distintas fórmulas, por qué lo hacen, por qué se arriesgan tanto. No tenían vínculos previos con Ucrania, no tienen una motivación religiosa, no consideran estar haciendo nada excepcional, no reciben un salario, no trabajan para ninguna gran organización, no buscan el protagonismo mediático. Es pura entrega humanitaria: hacer lo que se debe hacer. Lo justo. Lo contrario del heroísmo.
***
Una mujer les guía a una casa de color verde agua. Un cachorro de gato salta de la cama y escapa por la puerta entreabierta. Algo se mueve bajo las mantas. Emma las aparta. Un anciano esquelético emite una especie de graznidos ininteligibles. Huele a lo que huele un ser humano desnutrido y sin ser aseado desde no se sabe cuándo. La estufa está encendida. Alguien explica que una vecina lo visita a diario. Los voluntarios quieren entender qué está pasando. Preguntan hasta encontrarla en un kiosco donde sirve bebidas calientes a decenas de soldados. «No tiene familiares, lo cuidamos lo mejor que podemos, pero él no quiere ir al hospital», explica incómoda.
Los humanitarios no buscan el protagonismo mediático, es pura entrega humanitaria
Los voluntarios lo cargan en mantas, alumbrados por la linterna de un móvil, lo tumban en una camilla hinchable en el suelo de la furgoneta y reemprenden el camino de vuelta. Es noche cerrada y los misiles antiáreos alumbran el cielo con sus estelas de fuegos artificiales. Avanzan lentamente para que los baches no se estrellen contra la fragilidad del cuerpo del anciano. Solo se cruzan con tanques y jeeps militares. Como en las pesadillas, el tiempo se ralentiza cuando el horror asedia.
***
Gregory Guvenko recorre a diario Kramatorsk reparando las instalaciones eléctricas de los edificios bombardeados y recogiendo los transformadores de los que han quedado inhabitables. Toda su vida fue electricista. Ahora está jubilado y lo hace por voluntad propia, porque es todo lo que puede hacer, a sabiendas de que apenas si cambia algo. La población de las zonas más castigadas por la guerra está agotada de reconstruir el país cada día, de levantarlo de nuevo tras cada zarpazo, de poner toda su energía para que sigan funcionando los suministros eléctricos y de agua potable, el saneamiento público, la recogida de basuras, los centros de salud. La batalla diaria y silenciosa de conseguir que Ucrania siga siendo un lugar habitable. También para los muertos.

Una madre besa la tumba de su hijo
Por eso, las excavadoras también tienen una nueva función: arrancar árboles, aplanar montes, apartar piedras para ampliar los cementerios de los pueblos y ciudades. «Solo queremos que esto se acabe cuanto antes», dice Arina tras besar la foto de la tumba de su hijo. Borys tenía 35 años, era contable y llevaba dos meses en el Ejército cuando murió luchando. El túmulo de tierra bajo el que yacen sus restos sigue removido. Hace apenas una semana que fue enterrado. Junto a Arina, su esposo y su otro hijo. Han llegado todos juntos en un viejo Lada de la época soviética, bajo la que el matrimonio vivió la mayor parte de sus vidas. «Que llegue la paz ya, no queremos más muertos», insiste la anciana, que se resiste a volver al automóvil. Alrededor, una treintena de rostros miran desde las cruces que encumbran cada enterramiento. Las banderas amarillas y azules con las que el Gobierno adorna las nuevas necrópolis relucen bajo los copos de nieve. No llevan colocadas ni un mes. El Donbás es una región de ciudades de hormigón gris y aldeas de casas pintadas de colores que una vez fueron chillones. Así que lo más colorido ahora son estos terrenos en los que yacen sus mártires cubiertos de flores de plástico.
A una decena de metros, el enterrador se refugia en su casetilla mientras una avión militar rasga la barrera del sonido sobre su cabeza. Sorprende lo lento que parece transcurrir todo en la guerra, salvo los proyectiles. Los soldados caminan trabajosamente por la nieve, los tanques avanzan pesados por los carriles, los desplazados cargan lastimosamente sus pertenencias en las furgonetas, las madres se vuelven ancianas en los pasos que les llevan a las tumbas de sus hijos. No hay nada que dé más pudor que preguntar por el dolor a quien traspasa el más descomunal. Y, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, el que llora a su ser querido, levanta la mirada ante el saludo contenido y, desde un lugar muy lejano, comienza a hablar. A menudo, no hace falta preguntar más. El torrente se abre buscando un sentido a lo insondable. En territorios donde gobierna la impunidad o donde se sabe que la justicia, de llegar, tardará, prestar testimonio de lo que nunca debió ocurrir es, de alguna manera, la única forma de reparación.
***
«Que paren esta guerra como sea. No sé cómo pueden hacerlo, pero que la paren. Está muriendo demasiada gente». Ese fue el clamor del joven Vassily cuando volvía en una furgoneta de Blablacar al frente de Bajmut. Llevaba dos años en el Ejército cuando se declaró la invasión de 2022. «No sabíamos que había comenzado la guerra. Pensábamos que ibamos a hacer maniobras». Desde entonces, las pocas veces que ha disfrutado de permisos para ir a su casa a descansar, se ha sentido culpable, explica. «Tras lo vivido este año, no me puedo imaginar en otro lugar que en el Ejército. Cuando me ingresaron en el hospital me sentía fatal por no estar haciendo nada, por estar allí mientras mis compañeros estaban luchando. Pero no creo que eso sea bueno. Cuando te acostumbras a dormir en una trinchera y luego duermes en una cama cómoda, con tu novia, te sientes culpable por tus compañeros».
Vassily tiene 23 años, la piel y el pelo de color melocotón y una mirada azul vacía de todo, salvo de pena. «Al principio me daban mucho miedo los combates, en medio del bosque, de noche. Después me acostumbré. Ahora hace ya mucho que no tengo miedo».
Cualquiera que observe a estos soldados cuando viajan al frente puede observar que no hay serenidad en la aceptación de la muerte. Sí una especie de abandono ante la falta de control de sus destinos.
***
«De los diez que aparecemos en la foto, solo quedo yo luchando. Muchos fueron heridos, de algunos nunca volví a saber nada». Román mira vídeos en su móvil. El vagón va lleno de soldados como él para pasar unos días de permiso en casa antes de volver al frente de Bajmut. Han partido de la estación de Kramatorsk, que fue bombardeada en abril de 2022, causando la muerte de 59 civiles. La mayoría de las víctimas cargaba maletas para huir a algún sitio donde sentirse a salvo. Entre los restos de la matanza, los peluches. Desde entonces, el edificio color magenta ha sido completamente reparado y, a primera vista, resulta imposible encontrar signos del ataque. El tren parte puntual.

Román volviendo a casa de permiso tras combatir en el frente de Bajmut
La red ferroviaria ucraniana se ha convertido en uno de los símbolos de su resistencia. No ha dejado de funcionar ni en los momentos más críticos del conflicto y ha sido la vía arterial que ha garantizado la huida y el retorno a los civiles, y el suministro de mercancías en las regiones más asediadas. En seis horas, los militares habrán dejado atrás, por unos días, la guerra en el Donbás y podrán disfrutar de la relativa calma que gozan en centro y este del país. La mayoría ve series y películas en sus móviles en un cerrado silencio. Algunos salen a fumar en cada una de las paradas. Una minoría bromea bajito con algún compañero. Uno de ellos carga un gran ramo de rosas.
«Me llamaron hace seis meses y no he parado de cavar trincheras y construir refugios desde entonces». Román no imaginaba que sus conocimientos como albañil serían tan valorados en un momento tan crítico de su país. Muestra orgulloso fotografías de las zanjas y los nidos que ha levantado y que ha defendido con el fusil al hombro. Ríe recordando las resacas con las que ha tenido que librar algunos enfrentamientos y enmudece tras recordar a los compañeros a los que ha visto morir a unos metros. A Román no le espera nadie en su casa, en un pueblo a las afueras de Kiev. «Ya nadie habla de cuándo ganaremos la guerra. Dios sabe qué habrá sido de mí para entonces. Esta es mi vida ahora», concluye, señalándose el uniforme.
No hay cifras oficiales, pero las estimaciones estadounidenses hablan de más de 100.000 soldados rusos muertos en combate
Es viernes noche cuando el tren llega a la capital de Ucrania. Los comensales disfrutan en los veladores de los restaurantes. Aunque de vez en cuando algún proyectil consigue esquivar las defensas antiaéreas y alcanzar la ciudad, Kiev disfruta del espejismo de vivir en un país en paz. En la plaza de Maidán, los erizos antitanque que se emplearon en las barricadas, lucen ahora pintados con flores en recuerdo de las primeras semanas de marzo de 2022, cuando la ciudad parecía a punto de caer en manos rusas. «Hay muchos ucranianos que no son conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que supone la guerra. La guerra es lo peor. Y ellos viven en regiones del país donde viven en paz», se lamentaba Vasily cuando viajaba al frente en un transporte de Blablacar.
La unidad provocada por la invasión se resquebraja a medida que se alarga la guerra. Y eso está ocurriendo, especialmente, con la población que tiene familiares en el frente. Aunque no hay cifras oficiales, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el general Mark Milley, estimó en más de 100.000 los soldados rusos muertos en combate en 2022. Ucrania tiene 43 millones de habitantes. «Rusia tiene 140 millones de habitantes y a Putin no le importa sacrificar todas esas vidas. Wagner ni siquiera entierra o repatría a sus soldados muertos. ¿Qué podemos hacer contra todo esto?», pregunta Alexey Bulava. Hace un año, este diseñador gráfico de Kiev ansiaba combatir en el frente. Ahora teme recibir la llamada del reclutamiento en cualquier momento. «Tendría muchas probabilidades de morir en unos pocos días».
En la ambulancia, ninguno de los soldados heridos hablaban de estar dispuestos a morir por ganar la guerra. Lo único que las madres de los cementerios no querían perder era a sus hijos. En el frente saben bien que la paz es la única victoria.





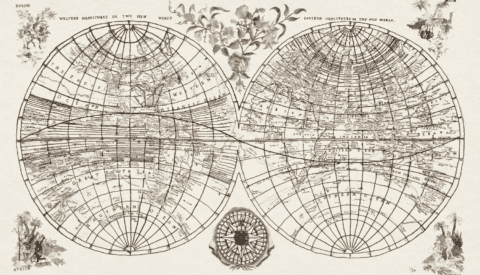





COMENTARIOS