Sociedad
Lo que hemos perdido a lo largo de la historia
En la memoria del cine mudo había muchos agujeros hasta que, milagrosamente, apareció en una ciudad de Canadá el archivo olvidado (y enterrado) de cintas que se creían perdidas para siempre. Fue la excepción a la regla: el paso de los años lleva a perder piezas de la memoria, nunca recuperadas.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Sucedió en una pequeña ciudad de Canadá en los años setenta: los obreros que estaban desmontando una pista de hockey en Dawson City –en el ártico Yukón, zona conocida por haber sido uno de los escenarios de la fiebre del oro– empezaron a sacar de la tierra que escarbaban rollos de película. Avisaron a un historiador local, que rápidamente se dio cuenta de que allí había «algo». No sabía hasta qué punto aquellas cintas eran valiosas: cuando fueron restauradas con cuidado se descubrió que de las profundidades de la antigua pista de hockey se habían recuperado copias de películas mudas que se pensaban desaparecidas de la historia para siempre.
El archivo que emergió de la tierra en Dawson City es ahora un valioso activo para entender la historia del cine mudo de principios del siglo XX, pero es también un curioso relato –el documental Dawson City: el tiempo congelado así lo captura– en la que la serendipia ayudó a recuperar lo que parecía irrecuperable. La localidad era la última parada en una ruta de distribución cinematográfica. Como bajar las cintas del Ártico salía demasiado caro, las productoras simplemente las dejaban en el banco local. Cuando se sobrepasó la capacidad de almacenaje, el director del banco las convirtió en escombros para rellenar una antigua piscina. El permafrost ayudó a mantenerlas en condiciones bastante óptimas durante décadas.
Cada una de esas cintas mantenidas en el hielo del subsuelo ayudó a cubrir huecos, pero también logró algo que pocas veces sucede. Lo habitual es que las cosas desaparezcan y que se queden perdidas para siempre, como un simple recuerdo de lo que fue y ya no es. Casi no se conservan obras de cine mudo –las estimaciones apuntan a que el 80% se perdió en el tiempo–, ya que estaban grabadas sobre un material fácilmente inflamable y muy difícil de archivar. Puede que el cine fuese uno de los grandes hitos culturales de principios de siglo, con un impacto profundo en la sociedad, en el acceso a los conocimientos y hasta en la política –un poco como internet lo hizo un siglo después–, pero casi no queda huella material de todo aquello.
Cuando unos misioneros quisieron ir a la isla de Tuanaki en 1842, aquella ya no estaba: había desaparecido
Y el cine mudo no es lo único que acabó desapareciendo con el paso de los años. El fuego –accidental o intencionado– ha convertido en ceniza libros y más libros a lo largo de la historia. En el incendio de la Biblioteca de Los Ángeles de los años ochenta se perdieron un cuarto de millón de fotografías históricas o un folio de Shakespeare entre miles de libros, como cuenta Susan Orlean en La biblioteca en llamas. Fue el incendio más devastador en una biblioteca en América hasta que en 2019 las llamas arrasaron el Museo Nacional de Brasil, llevando a una eterna perdición muchos de sus fondos históricos (y causando, por tanto, un golpe durísimo para el acervo cultural colectivo).
El fuego también se ha usado de forma voluntaria: ha sido una de las maneras en las que se ha intentado purgar de forma política las bibliotecas y, por tanto, lo que la ciudadanía sabe o podría llegar a saber. No hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos: en España, las primeras hogueras de libros del régimen franquista ni siquiera esperaron al final de la guerra para deshacerse de tomos prohibidos. En el verano de 1936, las localidades de Galicia se llenaron de hogueras. A Coruña acogió una de las primeras, en la que se quemaron tomos de la biblioteca personal de Santiago Casares Quiroga o de las de organizaciones republicanas, socialistas o anarquistas de la ciudad.
Y de la historia no desaparecen solo elementos materiales. A veces, de hecho, también lo hacen lugares. Es lo que ocurrió con Tuanaki, una misteriosa isla del Pacífico: algunos navegantes la visitaron, pero cuando en 1842 unos misioneros quisieron llegar hasta allí, esta había desaparecido, posiblemente engullida por un maremoto. La isla es uno de los ejemplos que Judith Schalansky muestra en Inventario de cosas perdidas, su literaria recolección de aquello que existió en algún momento y que ya no lo hace.
El listado de Schalansky recuerda que también se volatilizó el tigre del Caspio, extinto en los años cincuenta del siglo XX por culpa de la caza excesiva y la desaparición de su hábitat. También lo hizo el unicornio de Guericke, que en realidad nunca fue tal, sino una reconstrucción un tanto imaginativa de una osamenta encontrada en el siglo XVII y cuyos huesos acabaron siendo repartidos por diferentes museos.
Las razones por las desaparecen las cosas siempre son variadas y variopintas. A veces es cuestión de mala suerte. Otras, simplemente, es el resultado del propio fluir de la historia. Y en algunas –las peores– está detrás el intento consciente de borrar esa memoria.



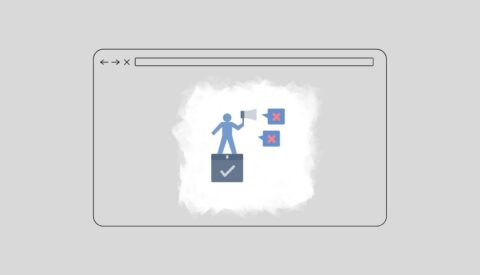




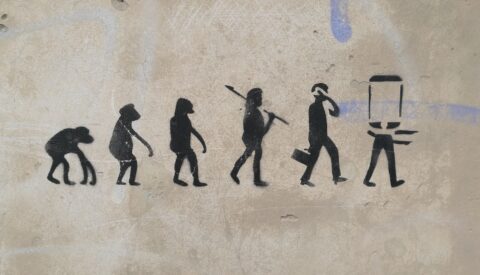


COMENTARIOS