Opinión
Desde Tinder con amor
El 14 de febrero se celebra de nuevo San Valentín, una oportunidad para revisar la cultura del ‘dating’, especialmente este año, cuando Tinder ha cumplido diez años. Este relato lo hace desde una cita ficticia nacida de la siguiente perspectiva: como una experiencia con otra persona para apreciar el hecho de estar solo.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Su enorme mata de pelo rizado cubre gran parte del horizonte, haciendo que el neón de la pared luzca como un resplandor difuso. Es casi perfectamente circular y el hecho de que ocupe cualquier otra cosa a la vista me lleva a pensar en la cola de un pavo real: excelsa, hipnótica y en cierto modo frágil. Aquí, no obstante, no hay ningún color: tan solo un tono negruzco que, iluminado por la cálida luz del techo, deja entrever la forma perfecta y brillante de unas espirales que superan los cien euros de peluquería.
Hilda no es discreta, lo que deja claro con su nombre: sus largas y brillantes uñas de gel, rosas con relieves dorados y curvadas como las pinzas de una langosta, desprenden el mismo estilo oriental y despreocupado que su camisa, que flota holgada sobre el torso con los colores abigarrados que suelen decorar los mandalas de las habitaciones de estudiantes. Su escote acapara la atención por la carcelaria gota negra –como si hubiera cometido un asesinato– que lleva tatuada en medio del pecho. Dudo: ¿estoy legitimado para preguntarle qué significa o, en cambio, pensará que estaba mirándole los pechos?
No tengo tatuajes: siento el peso de la edad, la necesidad de cambiar algo. Quizás tenga que empezar a hacer senderismo. Apenas hablamos mientras toquetea la mesa, tamborileando una polka con sus uñas al ritmo de sus nervios. Por ahora es tan solo un cortejo funcionarial: estudias, trabajas, tienes animales, qué signo zodiacal marca tu vida, cuánto pagas de alquiler, qué ansiolíticos tomas. Una ristra de preguntas que el camarero interrumpe al dejar nuestros platos con los movimientos gráciles e inusuales de una bailarina.
«Me siento comer frente al espejo: si ella dobla la servilleta de forma triangular, yo hago lo mismo; si corta su comida en pequeños trozos, yo hago lo mismo»
Pregunta si alguna vez los había comido. Miro hacia abajo, hacia la teja sobre la que descansan un puñado de calçots [cebolletas] y meneo la cabeza. «¿Huelen a campo, no?», pregunta. Y digo que sí, aunque no sé a qué huele el campo, salvo a boñigas, flores, madera húmeda y la carne flácida de la mayoría de sus habitantes.
No está siendo una cita fácil: para comer los calçots, ambos vestimos un babero colgado del cuello y unos guantes de plásticos similar a los que ofrecen los supermercados para manosear la fruta sin ningún tipo de remordimiento. Al movernos, cada uno provoca un siseo suave con el roce del plástico. Es casi imperceptiblemente ridículo, pero pienso que es lo más parecido a llevar encima un traje de astronauta: me siento paralizado, casi inmóvil, por los suaves movimientos de mi cita y la obligada delicadeza que uno esperaría a la hora de comer al igual que me sentiría pesado bajo la falta de gravedad.
Me siento comer frente al espejo: si ella dobla la servilleta de forma triangular, yo hago lo mismo; si corta su comida en pequeños trozos, yo hago lo mismo. ¿Es mejor comer de forma excesiva, como un rudo vaquero masculino, o hacerlo a pequeños bocados, como un gorrión asexual? Y aunque no hay motivos para sospechar, lo hago: ¿sabrán el resto de comensales que esta es la primera vez que nos vemos?
«Se sorprende cuando le digo que soy piscis: no le parezco especialmente sensible y es cierto, llevo un año dulcemente embotado con dos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina»
Hay una serenidad extraña en sus ojos mientras sujeta el calçot en el aire, como si estuviera a punto de realizar un anuncio especialmente importante. «Hay que aprender», me dice, y aunque insisto en que conozco el misterioso engranaje que lubrica las mandíbulas, continúa agitando la cebolleta de un lado a otro, como un péndulo. Al parecer, hay un ritual: la persona ha de mojarla ligeramente en salsa romesco, elevarla hasta el aire y, una vez goteando, introducirla en la garganta de forma que caiga casi directamente hasta el fondo del estómago.
Y entiendo el siseo, la ropa, la teja e incluso el aspecto del calçot: es una performance. De pronto, me gusta. Pienso en arrancarme el babero: no me importaría mancharme por completo con tal de pertenecer a esta comunidad tan peculiar. Y de pronto caigo en la cuenta de que el ansia de ser aceptado no surge tanto por ella como por el matrimonio sentado a mi espalda y el omnipresente camarero con acento polaco.
Hilda mira el móvil, cubierto con una funda promocional del último disco de Bad Bunny. Su rostro se vuelve firme y sus cejas se fruncen con dureza. Desconozco si algo va mal hasta que me enseña la pantalla: su app de astrología anuncia en medio del móvil que «su energía no le será útil hoy». Ella es aries, razón por la que es «tan abierta» a los desconocidos como yo. Murmura algo acerca de una luna ascendente mientras comprueba de nuevo la pantalla, susurrando una frase de la que solo logro entender las palabras «Saturno», «jerarquía» y «gestión emocional del individuo masculino inmaduro».
«De pronto repaso todo mentalmente: me he depilado lo suficiente para no parecer un bebé o un gorila, he escogido calcetines sin descosidos y he perfumado parte de mi ropa»
Se sorprende cuando le digo que soy piscis: no le parezco especialmente sensible. Y es cierto, no lo parezco: llevo un año dulcemente embotado con dos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina distintos. No obstante, y aunque lo afirma desde cierta sospecha, le parece un buen signo. Entonces siento una pequeña revelación: toda la cita se resumía en este momento, en esta minúscula pieza de información; el resto de preguntas, en realidad, no importaba.
Mientras comemos el postre, una tarta de queso congelada cubierta de arándanos, confiesa en tono desenfadado su participación en una relación abierta, algo que nunca antes había comentado. «Tenemos mucha confianza», explica. Su pareja y ella lo han hecho tras seis años y la fortaleza de un compromiso aparentemente inexpugnable. Le pregunto cómo lo hacen y responde como lo haría un best seller de autoayuda: «Sinceridad, sinceridad y sinceridad».
Dudo en preguntarle si hablarán de sus encuentros ajenos como si estuvieran en un club de lectura cuando sugiere que pidamos un taxi hasta su casa, donde vive sola con una tortuga llamada Dolly. Siento que me voy a presentar a un examen y pronto me encuentro repasándolo todo mentalmente: me he depilado lo suficiente para no parecer un bebé o un gorila, he escogido calcetines sin descosidos y he perfumado estratégicamente parte de mi ropa. Asiento y abro la app para buscar un taxi: me espera un viaje de diez euros y sesenta céntimos. La cierro y me quedo inmóvil un momento. Entonces lo hago: vuelvo a borrar Tinder.




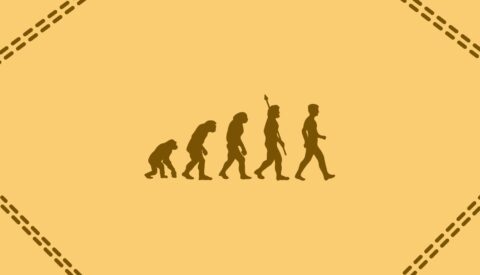





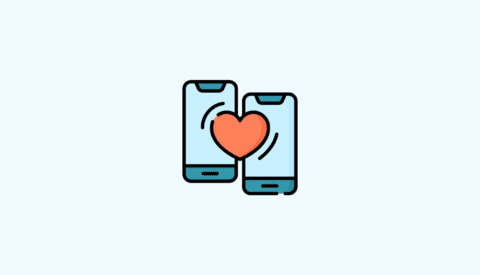

COMENTARIOS