En memoria de la memoria
A través de ‘En memoria de la memoria’ (Acantilado), María Stepánova descifra los mecanismos ocultos tras nuestros recuerdos mediante un lenguaje cercano a la poesía.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022
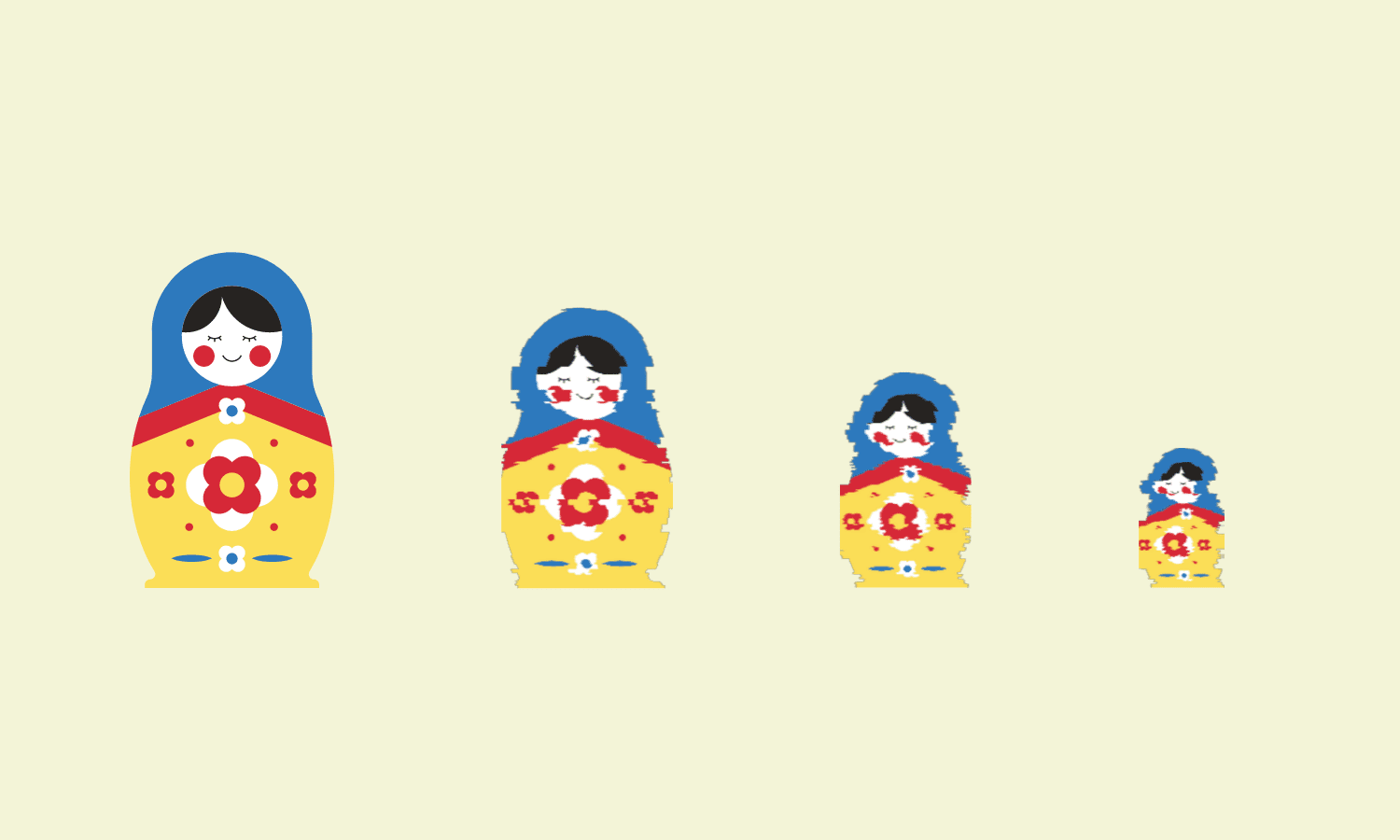
Artículo
Cuando paseamos por las salas de un museo de retrato en retrato, percibimos con mayor claridad algo que ya parecía evidente, a saber: que las distintas maneras de conservación del ‘yo’, óleo sobre lienzo, pastel sobre papel, etcétera, acaban reduciéndose todas a una misma fórmula, al ‘x = y’, al hecho de que en algún momento de su ya extendida presencia uno le confía a un cuadro el derecho a representarlo. En estrictos términos lógicos, a partir de ese momento el retratado se torna superfluo y puede ser abolido. La tarea del retrato consiste en juntar y concentrar todo lo que eres o puedes acabar siendo, todo tu pasado y tu futuro, y arrojar un resultado estable que el tiempo no sea capaz de alterar. Esto remite directamente a la célebre frase que reclama «las mejores palabras en el mejor orden posible», aunque aquí las condiciones sean aún más severas y el orden pretenda ser único, totalizador y definitivo. En cierto sentido, todo retrato aspira a ser como los de las momias en El Fayum, y ser presentado, a modo de pasaporte, en la frontera que separa la vida y la existencia en el más allá.
Cuando el retratista ha acabado su trabajo, también te has acabado tú. Es por ello que nadie necesita más de un retrato: una mayor cantidad nada añadirá al balance general y el hecho de que antaño tan sólo personas de cualidades o riqueza exclusivas pudieran encargar una docena de retratos de sí mismos no hace más que confirmar un principio que resulta evidente: un solo retrato es suficiente y todos los demás retratos de Felipe IV son como ceros unidos a ese cuatro a la hora de multiplicar la definición de sus rasgos, su saldo.
La fotografía vino a inocular la duda en ese principio. Y lo hizo hasta tal punto que se llegó a pensar que la personalidad del retratado, como un rompecabezas, se debe y puede conformar a partir de una docena de fichas, elegidas entre una multiplicidad de ‘yoes’ no siempre conscientes unos de otros. La exigencia de registro que subyace a los selfies (esa manifestación extrema de la creencia en la mutabilidad) entiende que los rostros de hoy y los de mañana son completamente distintos y que la progresión se reduce a una senda cinematográfica armada con las miles de huellas dejadas por momentos sucesivos. En este punto conviene recordar la definición aristotélica de la memoria como la huella dejada por una pluma. Aristóteles habla de los estados incompatibles con la memoria, que son la pasión, la vejez y la juventud, describiéndolos como un flujo: un movimiento primitivo e informe. «Nada recuerdan los que son muy viejos y los que son muy jóvenes: sólo fluyen». Las marcas nítidas resultan imposibles y en la superficie de la mente sólo queda un diagrama del movimiento, la vaga huella de un frenazo sobre el asfalto.
La fotografía llevó a pensar en la personalidad del retratado como un rompecabezas
Es precisamente así –como el retrato de un movimiento– que se percibe hoy el hombre que presenta su rostro cada día al objetivo de la cámara o cambia su avatar en una red social. Las redes sociales juegan con gusto a eso –mutatis mutandis– y crean constantemente nuevas herramientas con las que presentar las imágenes: aquí veis mi rostro de hace cinco años, aquí veis mis fotografías con estos amigos o aquellos otros, aquí veis mis fotografías del año pasado, que podéis hojear como si se tratara de un libro y que por alguna razón se ofrecen como una película. Lo más interesante aquí no es tanto que el servicial Facebook recuerde y seleccione qué recordar y qué olvidar sin contar conmigo y en lugar de mí, sino que me imponga la fluidez y la incompletud como una suerte de obligación. Hay que alimentar el flujo con nuevas fotografías y también hay que poner al día tu rostro, no sea que te olvides que fue distinto antes.
Y cada nuevo rostro suprime, anula, el rostro precedente. Charlotte Salomon hace algo parecido con sus personajes. Vemos a una mujer que sale de su casa con la idea de suicidarse. En el pequeño espacio de un dibujo con tempera se la ve 18 veces cubriendo completamente el camino que va del porche de su casa al río. Son 18 figuritas que se repiten en distintas fases del movimiento. Se genera una especie de corredor por el que avanza la intención. Cada imagen reafirma la intención de la anterior; cada imagen está más cerca del abismo que la imagen que la precede.
No fue el amor por sus cuadros lo que hizo que los jóvenes contemporáneos de Rembrandt –Sandrart, Houbraken, Baldinucci– se convirtieran en narradores de los hechos de su vida. Más bien los animó el deseo de exponer un caso singular y mostrar un ejemplo de lo-que-no-se-debe-hacer. La lista de las recriminaciones que le hicieron a Rembrandt es larga, pero la gama de reproches es ridículamente monótona. Junto al «feo rostro plebeyo» y la manera descuidada de su firma se le culpa de algo que debería emanar naturalmente de esos otros defectos de fondo: la general tosquedad de su gusto y su pasión por lo estrujado, lo mascado, lo ajado, por los pliegues y los trazos que deja lo que tira o aprieta, por todo aquello en lo que el tráfico con la vida ha dejado una huella.
Para los primeros biógrafos de Rembrandt, su incapacidad o desinterés para contentarse con lo mejor, lo selecto, lo ejemplar, el «saber cómo seleccionar lo bello entre todo lo bello» era uno de sus mayores pecados. Todo ello debía tener una explicación y la mejor parecía radicar en su origen, su educación y el gusto por la desobediencia que de ambos emanaba. Hay aún otra clave del enigma Rembrandt, una que subrayaban todos y entre ellos Sandrart, quien lo trató personalmente, a saber: su pasión por la naturaleza, y dado que en aquellos tiempos todo hecho tenía que contar con un precedente, un modelo, señalaban a Caravaggio, tenido entonces por el mejor ejemplo negativo de la idolatría de la naturaleza.
Cada nuevo rostro suprime, anula, el rostro precedente
No sé si vale la pena creerse esa precedencia, porque, en realidad, para aprender de la naturaleza y su escuela de la eterna decadencia no se precisa modelo alguno. En el museo de Historia del Arte de Viena cuelga, no obstante, un cuadro de Caravaggio que me remite inmediatamente a Rembrandt, aunque lo haga por medio de una rima algo forzada. Se trata de David con la cabeza de Goliat, donde el brillo como de fuego que brota de la penumbra posterior no hace sino resaltar el arco de la composición. Un chico sostiene la enorme cabeza de su enemigo vencido. Esta ya pierde el color, la mandíbula le cuelga, los dientes inferiores brillan en la penumbra, los ojos carecen de luz o expresión. La ropa del muchacho –los pantalones amarillos y la camisa blanca de lino– tiene el mismo tono que la que podemos ver en el célebre autorretrato del Rembrandt de 1658. En este último, el bastón que empuña con la mano izquierda desprende un brillo opaco, como la espada detrás de los hombros de David; la túnica amarilla cubre el pecho como una coraza, por debajo de ella asoman los pliegues de la blusa y la pesada panza coloreada de rojo, un color presente también en el cuadro de Caravaggio: son jirones de carne, fibras de tejido que cuelgan del cuello muerto.
Cuando te demoras mirando a David y su trofeo, al equilibrio entre la víctima y el verdugo, la ternura y la rigidez, lo oscuro y lo iluminado o, para decirlo más claramente, entre lo descompuesto y lo floreciente, descubres que no hay diferencia alguna entre el vencedor y el vencido. Tal parece que toda la construcción del cuadro quiera proclamarlo así, pero resulta aún más evidente cuando comprendes que el muchacho vivo y el gigante muerto tienen el mismo semblante, que son estadios distintos de un mismo proceso, la demostración palpable de los consabidos «antes» y «después». Se suele convenir que la cabeza de Goliat es un autorretrato de Caravaggio, pero la cosa se vuelve mucho más interesante cuando comparas los rasgos en uno y otro rostro y comprendes que te hallas ante un doble autorretrato.
En ese instante, el triángulo formado por los dos héroes y por ti, el espectador, se cierra de pronto, se abre, se repliega, demuestra ser una suerte de herradura: en su arco invisible están contenidas a presión todas las edades, todas las mutaciones de un rostro desde el principio hasta el final. Lo que veo es la expresión literal del clásico verso de Fiódor Tiútchev: «Así miran desde lo alto las almas a los cuerpos que ellas mismas han arrojado». El pintor (que ofrece aquí al escrutinio del público no un cuerpo, sino varios cuerpos, es decir, el corpus frío y ajeno de una vida vivida) se ubica aquí en un punto de vista singular, manteniéndose a la misma distancia de todos los elementos, lo que excluye cualquier resultado y cualquier elección. Este parece ser el primer caso que conozco en el que el pintor no tiene como objeto el ‘yo’ en tanto resultado, sino el ‘yo’ en tanto movimiento.
Una décima parte del enorme legado de Rembrandt son autorretratos hechos a partir de pinturas ajenas
Los expertos consideran que unos 80 autorretratos de Rembrandt pueden ser considerados originales, es decir, que fueron pintados por el propio Rembrandt, a veces con ayuda de los alumnos de su taller. De ellos, 55 son óleos sobre tela. Es un número considerable: una décima parte de su enorme legado. Algunos de ellos, por falta de óleos nuevos a mano, fueron pintados sobre otros trabajos como una segunda capa de pintura que cubría la imagen original. Estas obras originales no tenían que ser obligatoriamente del propio Rembrandt, de modo que se trataba, literalmente, de un acto de reciclaje: se servía de pinturas ajenas, de fracasos y bocetos propios, de tronies, pequeñas escenas de género; todo le valía, incluso retratos que no habían recogido quienes los encargaron. En todos los casos, la superficie mostraba al propio pintor, su rostro en el momento de registrarlo, como un objeto de usar y tirar.
Y siempre su rostro. En esos momentos de reacción rápida, los viejos trabajos se convertían en una suerte de boceto, de cuaderno de apuntes, tal vez porque los óleos destinados a otros retratos eran pagados por los clientes o eran traídos por estos al taller. Si se los coloca en línea, el escrutinio de los autorretratos de Rembrandt arroja una suerte de catálogo: una serie de impresiones capturadas en régimen de emergencia, la atención a la naturaleza antes mencionada, nach der natur. A Rembrandt parecía importarle la velocidad con la que un objeto era trasladado al óleo. De hecho, da la impresión de que ello le parecía más importante que otras circunstancias y obligaciones.
Una de las tesis fundamentales de una recopilación de primera magnitud que hizo el Centro de Estudios sobre Rembrandt de Holanda nos previene de considerar los autorretratos del pintor como una categoría especial de su obra, considerarlos como un proyecto o subproyecto, un diario lírico pensado para perdurar o un trabajo de introspección a la manera de Montaigne. El volumen contiene un buen número de trabajos dedicados al proyecto de Rembrandt, pero cada uno de ellos habla más de nosotros que de él, como también sucede en las obras de los primeros biógrafos del pintor. Y ello resulta comprensible: es la nerviosa búsqueda de una continuidad que tiene lugar en el ambiente que respira una sociedad en tiempos de decadencia, ausencia de líneas comunes y respuestas unívocas. Y, sin embargo, hay algo vagamente desconcertante en la óptica que nos fuerza a ver en esos autorretratos una variedad del microscopio que nos aproxima al «mundo interior del autor» y nos lo aumenta. Me parece que el significado de esa colección de cabezas de Rembrandt, su verdadero face value, se reduce precisamente al lado exterior, a la impronta aristotélica del hoy. Y con ello basta, porque ya ofrecen más de lo que se les pide.
Este es un fragmento de ‘En memoria de la memoria’ (Acantilado), por María Stepánova.










COMENTARIOS