Sociedad
¿Ha muerto la ideología?
En tiempos tan convulsos como los que vivimos actualmente, la ideología parece palpitar en cada rincón del hacer político. Sin embargo, muchos se preguntan: ¿podría vivir el ser humano al margen de sistemas de ideas preestablecidos y alcanzar un estatus de fluidez pacífica acorde a las necesidades de cada etapa de la Historia?
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
«La ideología ha muerto». Con estas palabras, el conocido psicólogo Jordan Peterson agitó a la opinión pública hace unos cuantos años. El estudioso canadiense se ha convertido en las últimas décadas en un prestigiado gurú muy apreciado, sobre todo, en ciertos círculos conservadores. Pero más allá de las polémicas suscitadas por su trabajo e ideas del profesor, la rotundidad de aquella breve sentencia ha logrado seguir reverberando desde aquel momento. Peterson no es el único que cree que la ideología ha muerto. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? ¿La ideología ha pasado a mejor vida y aún no nos hemos dado cuenta de que sostenemos su cadáver?
Lo cierto es que la ideología nos acompaña desde el origen mismo del pensamiento, a pesar de que es casi un neologismo formulado en 1796 por el ilustrado Antoine Destutt de Tracy. Es más, no existe sistema de creencias sin que emane de él un canon ideológico. O, más bien, varios. Puede decirse sin demasiada disensión que la ideología es la expresión política de una serie de rasgos culturales. Por eso, el simple hecho de que exista una cultura genera, en la dimensión política de la sociedad que representa, un abanico de ideas-referencia que llamamos hoy ideología.
Un poco más tarde, el filósofo francés François Châtelet elevó más allá la presencia ideológica: no es ya que la ideología pueda emanar de un constructo de ideas que formen parte de la visión del mundo de un grupo humano, sino que el hecho de pertenecer a una cultura confiere una ideología. En su célebre ensayo Historia de las ideologías. De los faraones a Mao, publicado originalmente en 1978, inicia cierta polémica al determinar que un elemento tan característico de algunas culturas, como lo es la cosmogonía, implica ya de por sí una exégesis política. Así, en palabras de Châtelet, el hecho de que un antiguo egipcio, por ejemplo, tuviese una idea de la creación en torno al río Nilo (dios Hapi, en el prolífico panteón faraónico) y la «tierra negra», kemet, como se nombraba a la nación norteafricana en aquella época, ya constituía una determinación política.
Sin embargo, la ideología, como conjunto de ideas en torno a las que modelar a la realidad, no impregna las capas que modelan al ser humano incluso en su dimensión cultural. Las principales ideologías que han impulsado los cambios sociales a lo largo de la Historia se demuestran más bien como conjuntos de ideas aceptados, más fruto de la reflexión y de las circunstancias de un periodo que de las costumbres de una sociedad. De hecho, es muy frecuente que sean las religiones y las ideas otrora consecuencia del trabajo de pensadores y eruditos las que terminen derivando en un esbozo más simplificado de principios o de modos de proceder aplicables a la política. Porque la ideología, más allá de la práctica política, es insostenible.
La ideología es altamente volátil: basta con observar cómo varía la intención de voto del electorado en nuestras democracias para comprenderlo
Y esta realidad se demuestra en dos fenómenos que repiquetean sin cesar a lo largo del tiempo. Uno de ellos es el de la alta tasa de incongruencia que muestran los integrantes de toda ideología si se les juzga desde los propios principios de acción que profesan. El otro proceso, su volatilidad, como puede apreciarse en el surgimiento y el abandono de ciertas doctrinas, pero más cotidianamente en cómo varía la intención de voto del electorado en nuestras democracias.
Una vez que nos extralimitamos de los despachos, las manifestaciones y las reuniones agitadoras, los seres humanos regresamos a nuestra rica complejidad, que excede sobremanera cualquier colección de dictado que pueda crear un colectivo. Un buen ejemplo es el de la aplicación de las doctrinas derivadas del marxismo: sobre obras como La ideología alemana o El Capital se han tejido potentes discusiones acerca de cómo enfocar unos principios que no son fáciles de mantener a lo largo de las décadas y entre la diversidad de pensamiento que refleja una sociedad desarrollada.
De hecho, Louis Althusser, en su Ideología y aparatos ideológicos del Estado, sostiene que la ideología es eterna, siguiendo la estela del imaginario marxista, actualizado por teóricos como Georg Lúkacs y en una espiral que sigue enroscándose hoy en día. Otros, como Max Weber, Karl Popper o Hannah Arendt, que observaron, aterrados, cómo constructos emergentes como el fascismo o el hitlerismo, que este último procedía de una colonización del socialismo, el pangermanismo y el pensamiento nihilista, se erigían como leviatanes que intentaban encorsetar el mundo. Dentro de las diferencias de cada autor, y también de su época, un principio se repite sin segundas interpretaciones: únicamente mediante el respeto mutuo y la igualdad se puede vivir en una sociedad que aspire a la plenitud. Una sociedad abierta. El camino político propuesto era la democracia.
Matar a la ideología
De este batiburrillo de propuestas queda claro que la ideología no es un elemento inevitable del ser humano, sino una manera de expresar una serie de ideas políticas una vez que se asimilan en un conjunto diverso. De esta manera, gran parte de las religiones emparentan con las ideologías, puesto que se necesita creer en una doctrina para defenderla. Sin fe, sin figuras de culto, sin una adecuada abstracción, es difícil defender la imperfección de unos cánones que bajo ningún concepto logran reflejar una difuminada silueta de la plenitud de matices que abarca la realidad.
Quizá por ello, desde múltiples aristas y modelos de sociedad, se intenta matar la idea de que estamos definidos por una ideología. En otras ocasiones, la motivación es la desinformación, paradójicamente, doctrinal. Dejando a un lado a los comisarios políticos del último bando, algunos han proclamado no solo la muerte de la ideología, sino de la Historia misma. También desde el capitalismo liberal.
Para el filósofo François Châtelet, no es que la ideología pueda emanar de un constructo de ideas de un grupo humano, sino que el hecho de pertenecer a una cultura ya confiere una ideología
Es el caso del politólogo estadounidense Francis Fukuyama, quien en 1992 causó gran controversia con su ensayo El fin de la historia y el último hombre cuando, un año después del derrumbe de la Unión Soviética, Fukuyama levantaba el puño del victorioso púgil capitalista, sugiriendo que su supervivencia a la Guerra Fría era la demostración de que el liberalismo democrático funciona al liberar al ser humano de la imposición de modelos de gobernanza. La economía toma el timón en su lugar, y la ciencia el de la lucha de clases como motor de la Historia.
Por su parte, el moscovita nacionalizado francés Alexandre Kojève, impulsor del proyecto de la Unión Europea, se adelantó al afirmar que fue la Revolución Francesa quien marcó el fin de la Historia si la entendemos desde el punto de vista del materialismo histórico. Para Kojève, fue Napoleón Bonaparte quien estabilizó este final al fijar en la praxis política los derechos humanos y el pensamiento ilustrado en forma de leyes y de estructuras políticas capaz de modificarlas según las necesidades de cada tiempo. Ya no existiría la razón para el conflicto. Línea en la que siguen contando argumentos a favor como los del sociólogo neoyorquino Daniel Bell. La era de la palabra y del acuerdo han llegado hasta la maltrecha especie humana para quedarse. O eso deseamos creer.
Vivir sin ideología, una posibilidad deseada
De la misma manera que durante una ventisca la nieve se acumula en la calle, en el alféizar de la ventana y en los objetos, y si el hogar se mantiene cálido un observador poco objetivo, desde su sillón, podría afirmar que el invierno nunca ha llegado, más allá de las discusiones académicas los sucesos del pasado siguen susurrándonos el aviso: nada garantiza que nuestra civilización perdure.
La ideología parece resistirse a morir, por mucho que se la declare muerta. Forenses, genetistas y arqueólogos, así como estudiosos de lenguas antiguas y culturas ancestrales, aportan cada día nuevos datos que reflejan sociedades refinadas que incluso habiendo alcanzado una amplia producción científica y cultural para su época terminaron por sucumbir, en ocasiones, por lo que aparenta ser revoluciones internas.
En Occidente tenemos el enigmático caso de los Pueblos del Mar, que en el siglo XIII a.C. crearon un descalabro que azotó a Grecia y a imperios como el Hitita o el Asirio, en Oriente Próximo. En China, la mitología recuerda o inventa una fabulosa época donde deidades y emperadores, juiciosos y cabales, hicieron prosperar el mundo entero. Fueron estos relatos el leitmotiv de uno de los primeros movimientos contrarios a la ideología y a la hegemonía, como las relacionaba Antonio Gramsci: contra la obediencia al arbitrario capricho del líder del momento ha de defenderse la tradición, unas costumbres que se elevan a ley perenne y que enraízan con aquellos personajes de moral ejemplar.
Los principios de Lao-Tse crearon un imaginario filosófico, el taoísmo, donde se asumía que la no intervención forzosa en la realidad podrían acercarnos a una sociedad en armonía
En esta línea se manifestó también el filósofo Marco Tulio Cicerón quien, como tantos otros pensadores romanos, fue un defensor de los modos tradicionales frente a las ideas novedosas cuando estas últimas amenazaran con quebrar los cimientos del orden social. Cicerón confiaba en la razón y argüía que toda idea debía ser discutida con detenimiento y, si se revelaba provechosa para el bien común, adquirida en colectividad. Los enfrentamientos entre los reformistas populistas y los defensores de los aristócratas, los optimates, junto con el definitivo asesinato de Julio César, sembraron su final, pero también el principio: si hoy hemos heredado el grueso de su pensar es gracias a su exilio.
Antes, el claroscuro Heráclito de Éfeso, quien fue maestro de Platón antes que Sócrates, defendía un Logos que era principio y fin. La palabra se situaba en el centro. Solo el significado la trascendía en una especie de vacío colmado de posibilidades capaz de manifestarse en la materia sensible y en la que no lo es para el homo sapiens. Sin embargo, el artefacto de la razón podía aspirar a salvar las distancias. El cosmos, para el anatolio, se determina por el enfrentamiento, el pólemos. Ante las diversas posibilidades que ofrece el universo sin fin de las ideas, es la razón humana su única ordenadora y quien puede librarnos del inminente conflicto.
La defensa de los filósofos y de los hombres y mujeres de paz y ciencia de un mundo donde el respeto a las diferentes percepciones de la realidad conduzca a una sociedad gobernada por la razón, sin las ideas, llegó a tener tres máximos exponentes en Europa, la India y, de nuevo, China. Tomás Moro apuntaló su Utopía, una ciudad ideal, libre de simplonas disputas, que no tiene cabida en el imperfecto paraíso terrestre.
En realidad, podríamos vivir sin comulgar con unos determinados dictados si la humanidad alcanzara un estatus de respeto acorde a las necesidades de cada etapa histórica
El Buda Gautama, el buda del Canon Pali, establece en su doctrina un modo de vida regido por una aspiración a la iluminación, que no es otra cosa que la comunión con la vacuidad, donde el ser se desvanezca del sueño, según la creencia, de su identidad y de su conciencia. Solo la meditación, la reflexión y las buenas acciones con los semejantes pueden conducir a una humanidad sin enfrentamientos.
Por otro lado, los principios recogidos por los discípulos de Lao-Tse crearon un imaginario filosófico entero, el taoísmo, o la doctrina del camino, una senda que permite conducir al individuo a una nada de la que puede emanar todo. La no intervención forzosa en la realidad que nos rodea es uno de sus principios. Dejar fluir, participar de una plenitud donde la palabra, en los sinogramas, cobran todo su significado diferencial. Un respeto por la voz escrita que profesaron los hinduistas, quienes consideran el sánscrito el elemento dado por los dioses para nombrar las cosas en su justo valor, y así poder diferenciarlas sin enfrentamientos en su significado. El amor por la palabra, especialmente vigente entre intelectuales de nuestro tiempo, sigue persistiendo como una apuesta idealista capaz de configurar, no sabemos cuándo, dónde ni para quiénes, una sociedad en armonía.
Curiosamente, y como si se tratase de una eterna contradicción, el taoísmo y el budismo se han reducido a prácticas religiosas que hoy forman parte de rasgos culturales inapelables de algunas de las regiones más hermosas y pobladas del planeta. De manera semejante sucedió con el cristianismo, con moralistas como León Tolstói que defendieron hasta la excomunión que su doctrina era un modelo de vida pacífico e igualitario, donde el apoyo mutuo y la no violencia son columnas vertebrales del verdadero cristiano. Las distintas estructuras religiosas, en la mirada del pensador ruso, sólo servían a gobernantes tiránicos embebidos por sus ansias de poder.
En conclusión, vivimos más allá de la ideología. Podemos vivir sin comulgar con unos determinados dictados. Quizás algún día la humanidad, unida como especie, llegue a alcanzar un estatus de respeto y de fluidez pacífica acorde a las necesidades de cada etapa de nuestra común Historia. Pero por el momento, la ideología sigue más viva que nunca. Aunque, en ocasiones, se haga la dormida.






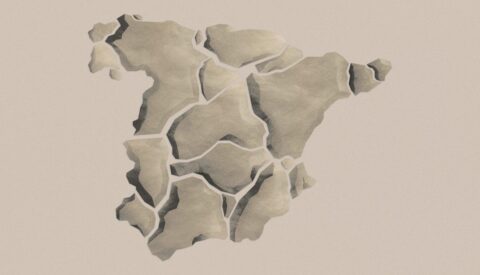


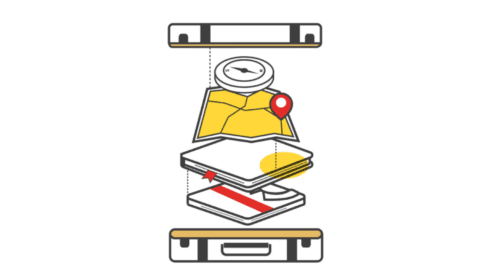

COMENTARIOS