Meritocracia: cuando dos y dos son cuatro
Si se nos pidiera decidir el tipo de sociedad en la que querríamos vivir, ¿no elegiríamos un modelo donde se disfrutase de un cierto grado de libertad, pero que asegurase un mínimo de igualdad? Por eso, es esencial conjugar el mérito con una dotación de recursos mínimos que iguale las oportunidades vitales de la ciudadanía.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2021

Artículo
Si el resultado final del debate sobre la meritocracia es que las oportunidades de las que disfrutan los ciudadanos dependen, en buena medida, de la posición socioeconómica que ocupan, solo cabe concluir que la montaña ha parido un ratón: es algo que sabemos desde hace mucho tiempo. Un asunto distinto es que su crítica sirva para otras cosas, como plantear la necesidad de reducir de manera más o menos agresiva la desigualdad existente, o defender en la esfera pública el desempeño de Gobiernos concretos. Desde el punto de vista intelectual, sin embargo, la cosa tiene poco recorrido.
Hace ahora medio siglo que el filósofo norteamericano John Rawls puso sobre la mesa el argumento que subyace a la crítica de la meritocracia: una sociedad bien ordenada requiere dar prioridad a la justicia sobre la libertad. La razón es que las condiciones de ejercicio de esta última se ven condicionadas por la lotería del nacimiento: unos nacen listos; otros, pobres. Del reconocimiento de esa disparidad habría de derivarse un compromiso político con la igualación de las oportunidades que favorezca a los desfavorecidos. Rawls sugería que llegaríamos fácilmente a esa conclusión si ignorásemos nuestra posición social y se nos pidiera decidir el tipo de sociedad en la que querríamos vivir.
¿No elegiríamos un modelo donde se disfrutase de un cierto grado de libertad y, sin embargo, se asegurase un mínimo de igualdad? Hay quien discrepa. El filósofo Robert Nozick contestó a Rawls defendiendo el valor superior de la libertad, por entender que cualquier distribución de la riqueza es esencialmente justa. La única excepción serían las transmisiones ilegítimas de bienes. Algunos libertarios, como Anthony de Jasay, creen que la redistribución estatal no consiste más que en «quitar a Pedro para dar a Juan». Otros, como Harry Frankfurt, apuestan por el suficientismo: basta con que todos tengamos lo suficiente para desarrollarnos personalmente, aunque no todos tengamos lo mismo. Y los hay, como Louis Pojman, que entienden que la desigualdad es un dato natural y no hay razón para que nos igualemos.
«Hay distintas formas de evaluar los bienes sociales; de ahí que no demos con una concepción de justicia que resuelva todos los desacuerdos»
Se pone así de manifiesto que existen distintas formas de evaluar los bienes sociales. Por esa razón, es impensable que podamos darnos una concepción de la justicia que resuelva todos nuestros desacuerdos. En la práctica, aún con distinta intensidad según las latitudes y los ciclos políticos, las sociedades occidentales llevan décadas quitando a Pedro para dar a Juan. El mérito, pues, no es lo único que cuenta. Se trata de dotar a los ciudadanos de unos recursos mínimos y de igualar en la medida posible sus oportunidades vitales. Todo ello, a sabiendas de que una sociedad competitiva produce desigualdad y que sin el incentivo del progreso personal no podemos crear la riqueza susceptible de ser redistribuida. De aquí no resulta una justicia perfecta. Pero es que la justicia perfecta no existe.
¿Qué hay, pues, de nuevo? La crítica de la meritocracia es consecuencia del ascenso del populismo. Se dice que quienes han sufrido en mayor medida los efectos negativos de la crisis económica, padeciendo un menoscabo material o viendo frustradas sus expectativas, se revuelven contra un sistema que les dice que la culpa es suya. ¡Carecen de méritos! Y, como señalara el economista norteamericano Robert Frank allá por 2016, los triunfadores creen ser los únicos responsables de sus éxitos. También Michael Sandel, azote de la «tiranía del mérito», es norteamericano: a la hora de dar recepción a sus obras, recordemos que la red de protección social en el mundo anglosajón es más débil que en las democracias continentales.
Sí, la relación entre la responsabilidad del individuo y la compulsión impersonal que resulta del proceso de mercado es más que problemática. Y no puede despacharse invocando la primacía de la libertad individual –que nos haría responsables únicos de todo lo que nos pasa–, ni describiendo la sociedad como un engranaje determinista que sella nuestro destino de una vez para siempre. Parece razonable concluir que el poder público debe esforzarse por aumentar las oportunidades de los más desventajados y auxiliar a quienes, en situaciones de crisis, no pueden salir adelante por sí solos. Algo en lo que ya estábamos de acuerdo. Sandel, que como buen comunitarista se lleva mal con las exigencias funcionales de una sociedad compleja, ofrece soluciones etéreas: concebir el éxito de otra manera, aumentar la deliberación pública, valorar otros tipos de trabajo. ¡Bien está! Pero eso solo quiere decir que apoya una más decidida redistribución estatal y el empleo de un lenguaje público más compasivo. En la práctica, la meritocracia no tiene alternativa, y ni siquiera los Gobiernos que más dicen preocuparse por los desventajados se olvidan ni por un momento de tener contentos –con independencia de cualquier criterio de justicia– a los grupos sociales que los sostienen en el poder. Funcionarios y pensionistas pueden estar tranquilos. Y así va el mundo.




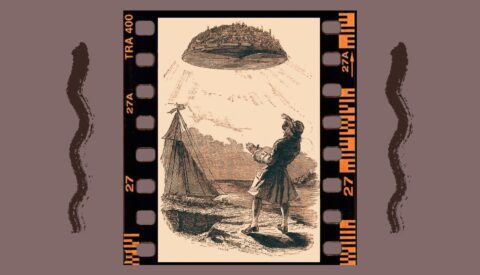







COMENTARIOS