Una sociedad en chándal y zapatos
«La existencia es un gran espectáculo que no necesita los focos de la audiencia para provocar las más profundas emociones», opina José Manuel Velasco, coach ejecutivo de comunicación.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2018

Artículo
En los años 70 se puso de moda el chándal. El término procede del francés ‘chandail’, jersey que vestían los vendedores de ajos en el mercado parisino de Les Halles. Recuerdo que mi padre se ponía de los nervios cuando se cruzaba por la calle, habitualmente en fin de semana, con un hombre de su edad vestido con chándal y zapatos. Obviamente aquel conciudadano no practicaba deporte, simplemente vestía cómodo o quería mostrar un carácter activo. Mi progenitor, persona de orden que procura no llamar la atención, no juzgaba tanto la contradicción de vestir ropa deportiva sin hacer deporte como la falta de decencia, es decir, de respeto a las convenciones sociales. «No se dará cuenta de que hace el ridículo», solía comentar.
«El alma de la sociedad contemporánea está atrapada por el factor del entretenimiento»
Hoy, medio siglo más tarde, basta asomarse a la televisión a cualquier hora del día o de la noche para contemplar a innumerables personajes ataviados con apretados chándales intelectuales. Por ejemplo, no es extraño que el público de Got Talent reclame el pase a la siguiente fase del concursante más caradura y friki que se sube al escenario. Como lo friki puede ser viral, crece la tentación de exhibir las vergüenzas sin sentirlas en carne propia.
La sociedad en su conjunto ha extraviado el sentido del ridículo, no siente vergüenza al hacerla sentir a otros. Una legión de individuos se siente atraída por la recompensa de ser protagonistas de una audiencia que prima el espectáculo. No hay pudor si hay espectáculo. De hecho, la forma más rápida de cobrarse los 15 minutos de gloria que vaticinaba Andy Warhol a finales de los 60 (hoy bastan apenas unos bits de información) es llamar la atención mediante la extravagancia, lo cutre o incluso lo soez. El público, esa masa de emociones que se deja mecer por el capricho de unos pocos, aplaude la valentía que, a su juicio, conlleva perder la vergüenza. Y así le ríe la gracia al estrafalario.
«La corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo», sostenía el escritor colombiano José María Vargas Vila. El alma de la sociedad contemporánea está atrapada por el factor del entretenimiento. No es necesario concebir la vida como un valle de lágrimas, pero tampoco tomársela a modo de inventario. La existencia es un gran espectáculo que no necesita los focos de la audiencia para provocar las más profundas emociones.
«El decoro, el buen gusto, consiste en cuidar la honra propia sin herir la de los demás»
Cuerpo y alma deben caminar juntos por la senda del decoro, un concepto que requiere una reinterpretación del buen gusto. No se trata de alienarse en la media, ni de renunciar a una personalidad colorista. El buen gusto consiste en cuidar la honra propia sin herir la de los demás. Y no cambia con los tiempos, se adapta a ellos, porque responde a unas normas sociales básicas que están ahí desde el principio de los tiempos.
Carece de buen gusto una sociedad que pasa más tiempo riéndole las gracias al que practica la desmesura -o corriendo detrás de un balón catódico- que compungiéndose por el drama de los inmigrantes que huyen de la guerra y la hambruna. La fama debería retornar a la ciencia, la academia, la literatura, el arte, el deporte y la música, y poner en cuarentena a todos los Rodolfo Chikilicuatre que llaman a nuestra puerta vestidos con chándal y zapatos.





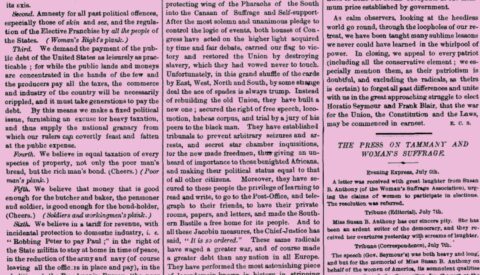




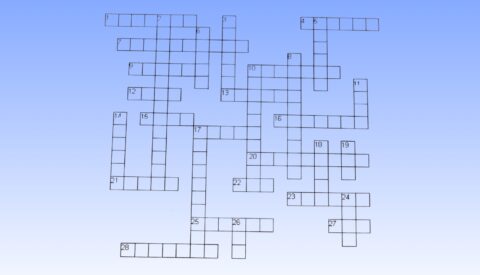

COMENTARIOS