
Un momento...
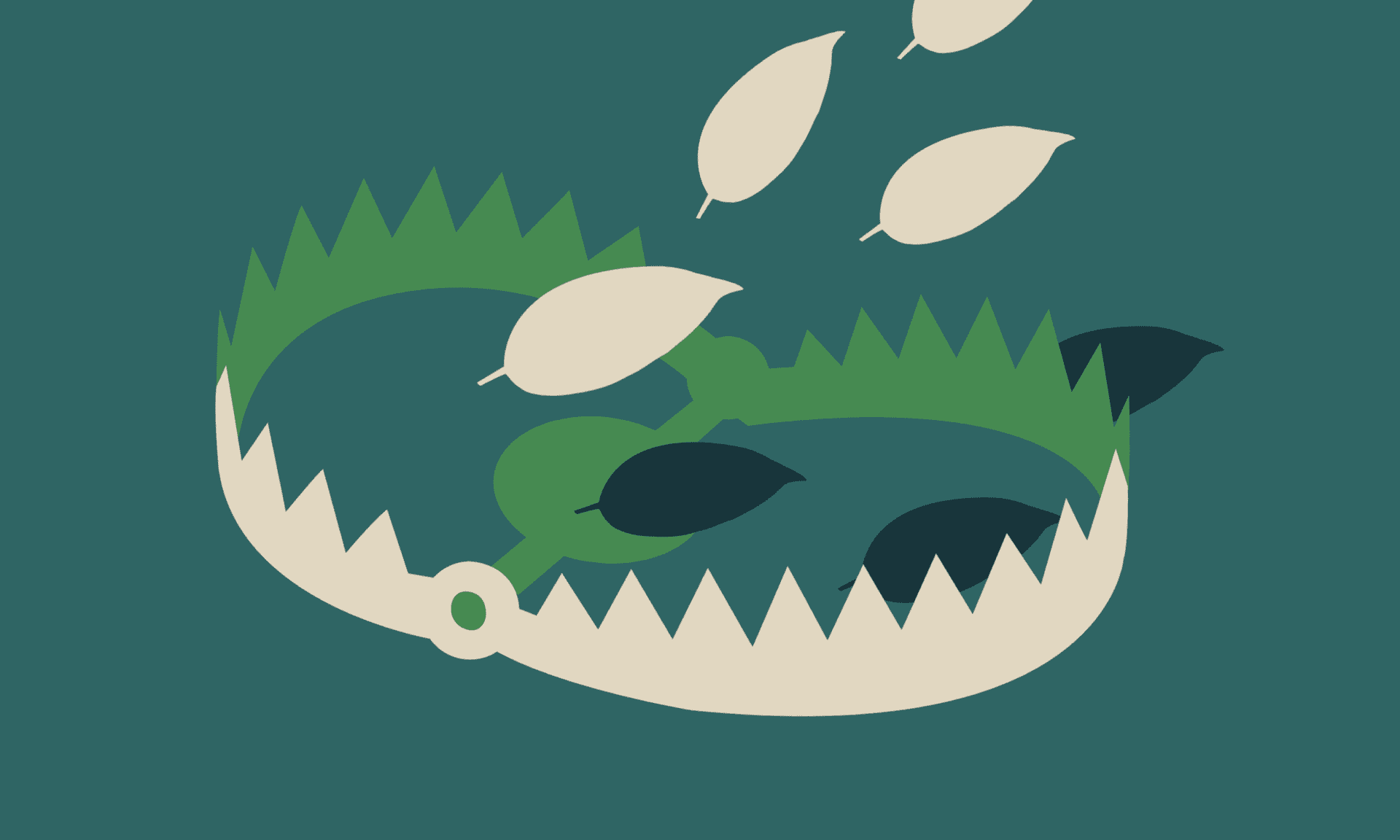
La ideología es un término resbaladizo. Frecuentemente se utiliza como sinónimo de dogmatismo e inflexibilidad. Si un político tiene una posición ideológica, la mayoría tiende a pensar que su postura será intransigente y no admitirá la discrepancia. Pero, con frecuencia, los que emplean la ideología del vecino para el desagravio, generalmente lo hacen desde, al menos, posiciones análogas a las que critican. El debate político europeo está repleto de actores más ideologizados que sus contrarios.
La Real Academia Española la define como «el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político». Hemos pasado de un siglo XX ideológico, a un siglo XXI líquido —casi gaseoso— por culpa de la temperatura que inyecta en el sistema esta imprevisibilidad sistémica. Ahora, los ingenieros que tratan de desplazar a los políticos en la gestión de los grandes asuntos estratégicos defienden que las ideologías ya no son necesarias, que han sido borradas del mapa por las políticas de máxima eficacia y rentabilidad. Ni una cosa, ni su contraria… afortunadamente.
Hoy las ideologías siguen ordenando ideas, explicándonos las distintas opciones democráticas y muchas de las políticas públicas que se desarrollan en Europa. Y, en paralelo, las técnicas de evaluación permiten saber si están siendo de utilidad. Es decir, una ideología puede ser coherente con sus principios, pero también tiene que cumplir. La temida —por muchos— rendición de cuentas es un excelente instrumento para aterrizar las ideas y los conceptos en la más cruda realidad.
Este es el marco que acompaña la transición verde en la Unión Europea en uno de sus momentos más sensibles, cuando las instituciones han abierto la puerta a su reforma. El Pacto Verde representó el gran proyecto de la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen durante su primer quinquenio. La acusaron de elitista por impulsar con poco diálogo una norma muy ambiciosa que transformaba profundamente la UE. En su segundo mandato, por el mayoritario giro conservador entre los socios europeos, el alto precio de sus apoyos políticos, las presiones empresariales y el desafiante contexto internacional, la Comisión se está preparando para rebajar su ambición climática, según lamentan sus críticos en la izquierda y buena parte de las organizaciones ambientalistas.
En Bruselas lo niegan y aseguran que los pilares del Green Deal siguen en pie. Y ambas afirmaciones pueden ser ciertas porque la política climática europea es más compleja que un titular. En el equipo de la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva Teresa Ribera, sugieren que los criterios de sostenibilidad y las cargas burocráticas efectivamente van a ser más flexibles, en línea con lo que habían solicitado empresas y pymes porque dificultaban su competitividad. Pero exhiben como un triunfo que, a pesar de las presiones, se mantenga para 2040 el objetivo de reducción del 90% de los gases que causan el calentamiento y para 2050, la neutralidad climática. La Unión Europea suaviza la senda, pero mantiene los objetivos.
Europa se está despertando con la respiración sobresaltada de un sueño candoroso. El mundo ya no es como creía y la Comisión Europea ha decidido acelerar en este mandato las capacidades de seguridad y defensa. La nueva estrategia para una industria limpia (el Clean Industrial Deal) que presentó en febrero de 2025, inspirada en el Informe Draghi, es coherente con esta mirada. Busca una industria europea más competitiva que genere más crecimiento gracias a fuentes de energía propias, autónomas y baratas, y que permitan cumplir con los objetivos de descarbonización.
El concepto de autonomía estratégica escala a un nivel hegemónico dentro de las ideas europeas. ¿Y qué sucede entonces con la sostenibilidad?, se preguntan las organizaciones ecologistas. Este es el verdadero nudo del cambio europeo y también el riesgo que entraña. Las urgencias geopolíticas pueden convertir a los 27 en más ciegos.
La primera trampa ideológica está en la mímesis de Estados Unidos y China. En otras palabras, en la tentación de que la UE acabe ignorando deliberadamente la envergadura de la crisis climática por ganar oxígeno en este caótico contexto internacional. Las alarmas, entre los expertos, ya han saltado.
Diez años después del Acuerdo de París, «el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados respecto a la era preindustrial ya no es alcanzable». En un artículo publicado en junio en Earth System Science Data, 61 expertos de 17 países concluyen que «termina una década crítica» para haber revertido esta amenaza global. La COP 30 en Belén, Brasil, ha tratado de actualizar una senda posible en la colaboración entre gobiernos. Pero la exdirectora de la Organización de Naciones Unidas para el Clima Christiana Figueres cree que esta vía está agotada: «No se necesitan nuevas normas». En un encuentro con periodistas en el programa Climate Journalism de la Fundación Reuters y la Universidad de Oxford, esta diplomática costarricense asegura que los raíles están puestos: «Vamos bien, pero estamos mal». El problema se encuentra en «la precaria velocidad de aplicación de los compromisos adoptados». El cambio hacia la descarbonización de la economía, añade Figueres, «es irreversible, pero la pregunta es cuándo se alcanzará».
Según una investigación del diario Financial Times, puede tardar más de lo previsto. La demanda de carbón —la quema del mineral responsable del 30% de las emisiones globales— sigue creciendo en el mundo, excepto en la UE, y no hay signos de que haya alcanzado su máximo. La Agencia Internacional de la Energía afirma que detrás de este repunte está la invasión de Rusia en Ucrania y el shock de la pandemia. De hecho, 37 países están preparando ahora mismo nuevos proyectos de centrales de carbón.
La UE se siente muy sola siendo la pionera. Y el problema para los que creen en el multilateralismo, plantea sir Robin Niblett, exdirector de la prestigiosa Chatham House de Londres, «es que la emergencia climática pone de manifiesto las dificultades para conseguir la acción colectiva en un periodo de intensa rivalidad y en plena nueva guerra fría entre Estados Unidos y China». La dinámica preferida «es de suma cero» ante un reto enorme que puede acabar desestabilizando la economía global y que «debería enfocarse de manera compartida».
En este complejo equilibrio entre ideas y evidencias, los científicos tienen un papel fundamental a la hora de definir la evolución de la crisis climática. Pero son los políticos los que toman las decisiones. La politóloga e investigadora en gobernanza para la transición ecológica Cristina Monge defiende un sistema de decisiones informado que no siempre se aplica: «Un diálogo en el que ambos entiendan la información, necesidades, miedos y dificultades de la otra parte». La manera de enfrentarse alcambio climático es «absolutamente ideológica», añade. En la UE también hay quienes, desde posiciones conservadoras, «argumentan que la transición ecológica ha de hacerse mediante el mercado y acelerando la tecnología». Por su parte, la socialdemocracia, «ha hecho suya la idea de “transición justa”, con la movilización de una importante inversión pública».
Si este es el contexto, entonces la trampa ideológica está en quitar gravedad a la crisis climática por razones geoestratégicas, pero, también, en su extremo, en imponer la agenda climática como un dogma de fe contemporáneo. Cuando se aplica desde los despachos de las élites un proceso de descarbonización de la economía europea, como ocurrió en el primer mandato de Von der Leyen, que apenas se explica y no tiene en cuenta a los sectores afectados, se combustiona el malestar social.
Este error de las élites europeas, y no haber acompañado de forma más eficaz a los perdedores, ha abierto una fisura que han aprovechado muy bien los antiglobalistas y populistas de extrema derecha. En tiempos de cambios tectónicos, explotar el negacionismo, el desencanto, la angustia social y la precariedad que genera el cambio de modelo es un negocio muy rentable desde el punto de vista político.
El pensador Daniel Innerarity señala en su último ensayo, dedicado a la sociedad digital, una advertencia que bien se puede aplicar al desafío climático. Siguiendo su razonamiento, «el problema es la falta de reflexividad a la hora de articular tecnología y sociedad». Así, «sin un debate social inclusivo, cualquier iniciativa política está condenada a no ser entendida y respaldada por la sociedad, sin la cual no habría una verdadera transformación». A la espera de que llegue esa gran conversación pendiente sobre la transición verde y los medios para transitarla, hay que generar las condiciones para que, al menos, se pueda producir. Sin ella, será más complicado que logre esquivar las trampas.
Un momento...