El escepticismo de los autóctonos
Solo unos pocos lugares son considerados ‘terra nullius’, espacios que no están conectados a ningún Estado. En uno de ellos, se ha autoproclamado un país. La historia la cuenta ‘Viaje a Liberland’ (La Caja Books), de Timothée Desmeillers y Grégoire Osoha.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2023

Artículo
Cuando volvimos a tierra firme, dimos un paseo bordeando el Danubio por la ribera serbia. Aprovechamos para relajar un poco los músculos, agarrotados de tanto cargar la cámara y la pértiga. Vít señaló el horizonte. Muy a lo lejos, se vislumbraba una lancha de la Policía croata, amarrada a orillas de su país inaccesible. Repitió la broma que ya había gastado unas horas antes:
–Es la guardia fronteriza de Liberland. –Luego frunció el ceño y añadió–: Pero significa que ahora nos toman en serio; de lo contrario, no habría tanta policía patrullando constantemente alrededor del país. Saben perfectamente que, si no, Liberland ya existiría desde hace tiempo. Ya estaría habitado.
Continuamos deambulando, avanzando con dificultad por un sendero de tierra embarrado por la lluvia de la noche anterior. Desde la orilla parduzca del Danubio, llegaba el ruidoso croar de las ranas exaltadas. Un poco más allá nos encontramos con un pescador, instalado junto a una mesa de plástico amarillo con el logo de una marca de cerveza local. El hombre dormitaba debajo de una sombrilla, con una cerveza de la misma marca en la mano y la caña de pescar clavada en el suelo. A sus espaldas, había una cabaña con la puerta abierta de par en par, de la que llegaban los ritmos orientales de una música folclórica. El pescador, que rondaba los cincuenta, estaba medio calvo, llevaba unos vaqueros demasiado holgados y un forro polar de color violeta, nos observó con una expresión de incredulidad: Vít iba con un traje impecable y nosotros llevábamos a cuestas todo el material del rodaje. Como solo se aburría un poco y buscaba compañía, nos hizo señas para que nos acercáramos a él.
–¡Les va a dar una insolación, paseando con este calor! Instálense aquí, al fresco –nos indicó con una voz ronca.
Con un movimiento del mentón, señaló la sombrilla. Vít protestó un poco, y comentó que no hacía tanto calor, pero el argumento no pareció convencer al pescador, que fue a buscar dos taburetes para que todos pudiéramos sentarnos y un paquete de bretzel salados. Aprovechó para llamar a la puerta de la cabaña vecina, de la que salió un hombre con la cara macilenta, huesuda, y la barba canosa, de un color que parecía deberse tanto a su edad como a su excesivo consumo de cigarrillos sin filtro.
–¡Tráenos unas birras! –le ordenó el pescador a su vecino, que al cabo de unos instantes apareció con una caja de cervezas templadas.
Una vez que hubo abierto las tres botellas con un abridor en forma de mujer desnuda, el primer pescador se presentó, dijo que se llamaba Jovan, y luego exclamó:
–Ustedes son los tipos de Liberland, ¿verdad? ¿A qué se dedican? A fastidiar a los croatas, ¿no? Bueno, sea como sea, nos hacen reír mucho. ¡Salud!
Vít, orgulloso de que su vecino del Danubio lo hubiera reconocido, dejó escapar una risita traviesa y anunció pomposamente:
«Ustedes son los tipos de Liberland, ¿verdad? ¿A qué se dedican? A fastidiar a los croatas, ¿no? Bueno, sea como sea, nos hacen reír mucho. ¡Salud!»
–¡Soy Vít Jedlička y he venido a establecer Liberland! Toda la gente que anda por aquí es la población exiliada de Liberland.
Entonces le tendió la mano al segundo pescador.
–Yo soy Damir –susurró este, como si le hubieran arrancado esas tres palabras.
–Por cierto, tengo algo para ustedes, un regalo –exclamó Vít.
Hurgó en su maletín y sacó otra botella de cerveza. Se la dio a Jovan, que la examinó como si fuera un fruto exótico desconocido.
–Gracias, gracias, no hacía falta… Ya estamos acostumbrados a la cerveza de aquí –explicó, señalando la hilera de botellas abiertas en la mesa de jardín. Dejó distraídamente el regalo sobre la mesa–. Bueno, y entonces… ¿qué es eso de Liberland? O sea, ¿cuál es la idea? –preguntó Jovan.
–Liberland es un país donde la gente puede vivir libremente, como se le antoje. Lo hemos creado aquí, pero nos gustaría que existiera por todas partes, en Serbia y en Croacia también.
El otro hizo una mueca dubitativa. Vít prosiguió:
–Y creemos que es un ejemplo que seguir para el resto de los Estados.
El otro negó con la cabeza, dando a entender que no lo comprendía.
–¿Ejemplo? ¿No se dice así en serbio? –le preguntó el presidente.
–¿Ocasión?
–Hum, no, como modelo, like example in English.
Jovan volvió a negar con la cabeza. No sabía ni una palabra de inglés. Vít continuó en su mezcla de lenguas:
–El caso es que pensamos que es una ocasión de demostrar a los demás países que Liberland funktionniert…
–Ach ja ja! –asintió Jovan, encantado de alardear de su conocimiento de esa lengua germánica.
–¡… así que Liberland puede establecerse en todas partes!
Tras esa primera conversación agotadora, guardaron silencio un instante, como dos boxeadores aturdidos que descansan en sus respectivas esquinas del ring. Jovan se volvió hacia el río para echar un vistazo a sus sedales, sumergidos en las aguas salobres. Solo se oía el cantar de los pájaros. Vít contemplaba el paisaje reverdecido con una expresión victoriosa. Tenía la cara colorada, tal vez a causa del sol, de la cerveza, o de las dos cosas.
–¿Hasta cuándo te quedas por aquí? –le preguntó Jovan.
–Hasta el lunes.
–¿Te marchas el lunes?
–Sí, sí, pero quizá pueda quedarme…
Jovan lo interrumpió sin contemplaciones, porque la respuesta no le interesaba demasiado.
–Oye, no sé si puedo preguntártelo, pero ¿qué haces en Chequia? Bueno, ¿a qué te dedicas?
Vít, rebosante de orgullo, sonrió a su interlocutor. Meditó la respuesta y se impregnó del aura de prestigio que le confería.
–Soy presidente.
–¿Presidente? –replicó Jovan, como si no fuera una profesión.
–Presidente –repitió Vít, sin ocultar su engreimiento.
–¿Eres como un príncipe, entonces?
–No, no, soy presidente, no príncipe –aseguró Vít, echándose a reír.
–¿Ese es tu trabajo?
Vít asintió con la cabeza, adoptando una expresión más grave y ponderada. El segundo pescador, que no había abierto la boca desde que nos sentamos a la mesa, soltó un resoplido de irritación. Un chasquido de impaciencia. Vít ni siquiera se dio cuenta.
–Trabajo entre diez y doce horas diarias en la construcción de Liberland, de manera que sí, se puede considerar un trabajo. Pero vosotros podéis llegar a ministros, si queréis –añadió con una carcajada, aunque no entendimos si es que de verdad lo pensaba o es que se estaba burlando de ellos en sus narices.
–Oye, ¿entonces hay alguien que te pague? –insistió el serbio.
Pero la pregunta no llegó a oídos del presidente, porque otra la superó en volumen:
–¡¿Y no intentaste buscar otro lugar para crear tu país?!
Las palabras resonaron como el mecanismo de un viejo tiovivo herrumbroso. Era una voz ronca de fumador. El segundo pescador, Damir, había salido de su mudo letargo para clavar sus ojos de color mantequilla rancia en la cara rolliza del presidente, aunque este no dio muestras de percibir el tono belicoso de la pregunta. Sin inmutarse, en una postura relajada, Vít bebió un buen trago de su cerveza antes de contestar en checo:
–¡Sí, claro! Hay tres lugares así en todo el mundo. Tres –repitió, enseñándole un trío de dedos–. Pero este es el mejor. ¡El mejor! ¡El más hermoso! En los otros lugares no habría podido crear mi país. No, no. No son buenos lugares. En la Antártida hace demasiado frío y está demasiado lejos. Y África es peligrosa. Muy peligrosa.
El segundo pescador escuchaba en silencio mientras se le iba tensando la expresión de la cara. Se bebió la cerveza que le quedaba de un trago y dejó la botella con un sonoro golpe sobre la mesa. Acto seguido, farfulló un «hasta la vista» dirigido a todo el mundo, es decir, a nadie en particular, y se marchó haciendo un gesto con la mano, como si todo eso fueran pamplinas. Al cabo de poco, su silueta enfermiza salió de la cabaña arrastrando un viejo cortacésped oxidado que logró poner en marcha tirando varias veces de la cuerda de arranque. El ruido del motor apagó la voz de Vít, que seguía explicando que ese era el único lugar del mundo para Liberland.
–Pero, señor presidente, bueno, no sé cómo tengo que llamarte, ¿ya sabías que aquí…, que tu país…, bueno, que esta tierra… no es realmente tuya, ¿no?
Vít pareció sorprendido por la pregunta, casi ofendido.
–¿Cómo que no? ¡Por supuesto que sí! ¡Ni Serbia ni Croacia la han reivindicado nunca! ¡Yo fui el primero!
–Sí, pero eso son cosas de los políticos. Antaño, todo esto era Yugoslavia…, pertenecía a Yugoslavia… Nos pertenecía a todos, a serbios y croatas, a los pescadores de aquí o de más allá.
Por un instante, Vít se mostró confuso, como si no comprendiera el argumento de su interlocutor. Se fue poniendo rojo. Se enderezó en la silla de plástico.
–Todo el mundo puede participar en la construcción de Liberland: serbios, croatas, jóvenes, ancianos, cualquiera que lo desee puede implicarse en la construcción del Estado. Hemos calculado que la creación de Liberland supondría un aumento del 3,2 % anual del PIB de Croacia y del 4,8 % del de Serbia. Los impuestos locales bajarían un 37 % en la región y el sueldo mínimo sería casi el doble dentro de veinte años –contestó Vít.
El otro sonrió y esbozó un gesto con la mano que parecía indicar que no merecía la pena gastar más saliva por ese pedazo de arena situado a pocos cables de sus líneas de pesca. Resopló y empezó a inspeccionar con detenimiento la botella de cerveza que le había regalado Vít. Leyó en voz alta:
–«Liber’Ale, the taste of freedom».
A su lado, el cortacésped calló. Damir tiraba con nerviosismo de la cuerda de arranque, sin éxito. Acabó acercándose a la mesa y dirigiéndose a Vít:
–Eh, presidente, tu coche, tu BMW, ¿es gasolina o diésel? –le preguntó, demostrando que entendía de coches.
–De gasolina… –contestó Vít, que a todas luces no entendía cuál era el propósito del otro.
–Pues, si no te importa, te tomo prestado un litro para el cortacésped, tengo un sifón para sacarlo, no creo que sea muy complicado, solo necesito un litro, me basta con eso, puedo pagarte en dinares, si quieres, ciento cincuenta, que es el precio aproximado por litro…
Y, antes de que Vít pudiera contestar, fue a buscar el sifón y se dirigió hacia la imponente berlina negra, aparcada a medio kilómetro de distancia. Vít lo siguió, avergonzado, sin saber cómo mantener su aura de presidente.
«Es solo que la gente de aquí no confía demasiado en aquellos que quieren construir países. Nunca han traído nada bueno, solo fronteras en la región»
Nos quedamos solos en la mesa de camping con Jovan. Reinaba el silencio. A lo lejos, unas nubecillas coronaban el bosque de robles y álamos. Acabamos rompiendo el silencio.
–No le hemos caído muy bien a tu amigo Damir –comentamos.
Jovan nos observó durante un buen rato, como si nuestra pregunta fuera demasiado indiscreta. Negó con la cabeza, adoptando una expresión adusta. Acabó contestándonos con un tono helador:
–No, no es eso, no es que no le caigáis bien. No tiene nada que ver. Es solo que la gente de aquí no confía demasiado en aquellos que quieren construir países. Nunca han traído nada bueno, solo fronteras en la región –concluyó señalando el horizonte que compartían Serbia, Croacia y Liberland en la otra orilla del río.
A la fuerza recordamos que, pese al escenario campestre, al tiempo primaveral y al aspecto bondadoso de Vít, estábamos a apenas treinta kilómetros de Vukovar y que esta era una de las regiones de Europa que más había sufrido a causa del nacionalismo y del desplazamiento de las fronteras.
A lo lejos, observábamos a Vít abrir el depósito de gasolina de espaldas a Damir mientras nos preguntábamos si, cuando repetía su discurso sobre la «virginidad» de Gornja Siga y las ventajas económicas que generaría su proyecto para los habitantes del lugar, era consciente de lo monstruoso que resultaba imaginar allí una nueva frontera, con su cohorte de símbolos nacionalistas: la bandera, el himno e incluso una marca de cerveza.
Este es un fragmento de Viaje a Liberland (La Caja Books), de Timothée Demeillers y Grégoire Osoha.




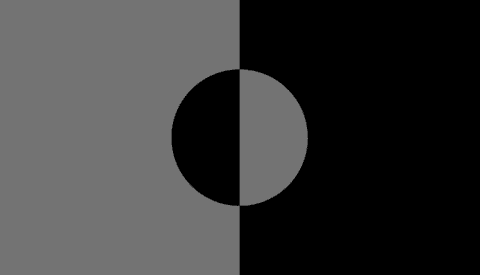




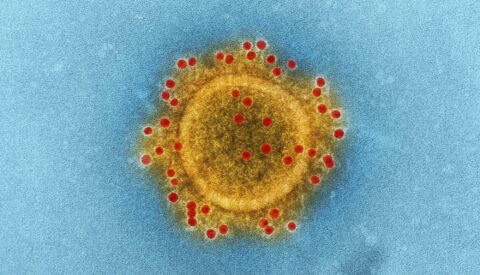


COMENTARIOS