Sociedad
El eje del mundo
¿Cómo es la identidad española? En ‘El eje del mundo’ (Rosamerón), Gregorio Luri rastrea las características de un ‘yo’ nacional caracterizado por priorizar la pasión frente a la razón.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
En uno de los diálogos de Platón, Sócrates plantea esta pregunta: «Quien diciendo que quiere ir de un sitio a otro no deja de dar vueltas, ¿sabe a dónde va?». Observando las idas y venidas del hombre en el entrambos de su existencia, y la de veces que tropieza en las mismas piedras, la respuesta no puede ser muy optimista. Esta actitud, que puede ser dubitativa, desesperanzada e incluso tranquilizadora –ya que si no conocemos el camino, cualquier alternativa nos es indiferente–, es característica del escéptico. El escéptico es un hombre al que la vida enfrenta a dudas para las que no tiene respuestas.
La verdad puede existir o no, pero si no somos capaces de conocerla, tanto nos da, estamos desorientados y perdidos. Pirrón, el fundador del escepticismo como actitud filosófica, allá por el siglo III a.C., defendía la imperturbabilidad del alma del sabio –esto es, del escéptico– ante los acontecimientos.
El escepticismo fue una de las formas que tomó la crítica renacentista del escolasticismo medieval. Aunque a veces se hable de escuela escéptica, el escepticismo, por ser más el resultado de una experiencia que una posición intelectual apriorística ante la vida, tiene tantas manifestaciones como variados son los perfiles biográficos de los escépticos.
El escepticismo tiene tantas manifestaciones como variados son los perfiles biográficos de los escépticos
Comencemos por el escepticismo elegante del grandísimo Luis Vives. Jugando con la ucronía, Menéndez Pelayo ve en Vives un kantismo mitigado. Está bien visto. En De Prima Philosophia (1531) nos encontramos observaciones como esta: «Cuando decimos que una cosa es o no es, que es de esta manera o de la otra, que tiene tales o cuales propiedades, juzgamos según la sentencia o parecer de nuestro ánimo, no según las cosas mismas, porque nuestro entendimiento es para nosotros la única medida de las cosas […]. Juzgamos, pues, de las cosas, no según su propia naturaleza, sino según nuestra representación y juicio, pero no por eso convenimos con la sentencia de Protágoras Abderita, que afirmaba que las cosas eran tales como a cada uno le parecían, puesto que sería grave contradicción que quisiéramos trasladar a nuestro propio juicio la verdad que no afirmamos de las cosas mismas». Esta actitud escéptica lo lleva a propugnar en De disciplinis (1531) la meditación silenciosa (tacita cognitio) y, sobre todo, el ars nesciendi, el arte de la propia ignorancia, de raíz socrática, que está en el fundamento de la poderosa rama escéptica de la filosofía española de la época.
Un magnífico ejemplo de escepticismo socarrón nos lo proporciona Fernando del Pulgar (muerto, probablemente, poco después de 1492) en sus Cartas. Resalto una que le escribe a su médico, el doctor Francisco Nuñes [en castellano antiguo]: «Yo, Fernando del Pulgar, escribano, paresco ante vos y digo que, padesciendo gran dolor de la ijada y otros males que asoman con la vejez, quise leer a Tulio, De senectute, por haber dél de lo que yo fallé en él para mi ijada. Verdad es que da muchas consolaciones y cuenta muchos loores de la vejez, pero no provee de remedio para sus males. Quisiera yo fallar un remedio solo más, por cierto, señor físico, que todas sus consolaciones. Y así quedé con mi dolor y sin su consolación. Quise ver esomismo el segundo libro que fizo de las Cuestiones Tosculanas, do quiere probar que el sabio no debe haber dolor; y, si lo hobiere, lo puede desechar con virtud. Yo, señor doctor, como no soy sabio, sentí el dolor; y, como no soy virtuoso, no lo pude desechar, ni lo desecha el mismo Tulio, por virtuoso que fuera, si sintiera el mal que yo sentí. Así que, para las enfermedades que vienen con la vejez, fallo que es mejor ir al físico remediador que al filósofo consolador».
También Andrés Laguna, el Segobiensis, que fue propietario de una de las mejores bibliotecas de Europa, presenta rasgos escépticos, especialmente en el Viaje de Turquía (1577), donde se pregunta: «¿Por qué tengo yo de creer cosa que primero no la examine en mi entendimiento? ¿Qué se me da a mí que los otros lo digan, si no lleva camino? ¿Soy yo obligado porque mi padre y abuelos fueron necios a serlo?».
Laguna: «¿Por qué tengo yo de creer cosa que primero no la examine en mi entendimiento?»
Pero el filósofo español que con más méritos merece el calificativo de escéptico es Francisco Sánchez. Un año antes de la publicación del Viaje de Turquía, concluía su radical Quod nihil Scitur (Que nada se sabe). Faltaban 61 años para que Descartes escribiese el Discurso del método, pero a Sánchez lo mueve el mismo espíritu interrogador, el mismo afán de verdad y, sin duda, dadas sus circunstancias históricas, una mayor audacia que al francés. A finales del siglo era conocido en Groninga como «doctor en escéptica»; en Leipzig, como «príncipe de los escépticos» y en Estrasburgo, como «restaurador del escepticismo».
«Innato –nos dice Sánchez– es en los hombres el deseo de saber, pero a pocos es concedida la ciencia». Desde su infancia ha estado intentando descubrir con exactitud los secretos de la naturaleza, «pero no encontré nada que llenase mis deseos. Revolví los libros de los antiguos, interrogué a los doctores presentes: unos me respondieron una cosa; otros, otra; nadie me daba respuesta que verdaderamente me satisficiese […]. Entonces me encerré dentro de mí mismo y comencé a poner en duda todas las cosas como si nadie me hubiese enseñado nada, y empecé a examinarlas en sí mismas, que es la única manera de saber algo. Me remonté hasta los primeros principios, y cuanto más pensaba, más dudaba. […] Volví a acercarme a los maestros y les pregunté por la verdad. ¿Y qué me contestaron? Cada uno de ellos se había construido una ciencia con sus propias imaginaciones». Ni Aristóteles ni quienes lo habían divinizado le convencen, porque se muestran más dispuestos a repetir que a descubrir. «Yo me dirijo tan solo a aquellos que están acostumbrados a no jurar en las palabras de ningún maestro y a examinar las cosas por sí propios, sin más criterio que los sentidos y la razón. […] Mi juicio será libre, pero no será irracional. […] En la república de las letras, en el tribunal de la verdad, nadie, nadie juzga, nadie tiene imperio, sino la verdad misma».
Sánchez no posee esa verdad que busca con tanto ahínco, pero no piensa cejar en su persecución. «Este es mi fin; este es mi objeto». Nadie debe acudir a él buscando un magisterio cierto porque esta actitud más «sería indicio de ánimo servil e indocto, que de un espíritu libre y amante de la verdad. Yo solo tengo por guía a la naturaleza. La autoridad manda creer; la razón demuestra; aquella es más a propósito para la fe, esta para la ciencia».
Sánchez: «La autoridad manda creer; la razón demuestra»
Si Sánchez no sabe nada, es por una sencilla razón: porque nada se sabe. Si fuera capaz de probar esta tesis, «concluiría con razón que nada se sabe; si no supiere, mejor todavía, pues tal es lo que afirmo». Sin embargo, no es del todo cierto que no sepa nada. Sabe lo suficiente para que, guiado por su duda, se atreva a negar la definición del hombre como animal racional mortal. «Pues dudo nuevamente de la palabra animal, de la racional y de la otra». Por otra parte, el conocimiento de los seres vivos es singularmente complejo, al ser en ellos todo «variación y movimiento». De un hombre, «después de una hora, no puede afirmarse que sea el mismo de antes de ella». Lo que cambia no es idéntico a sí mismo. ¿Y qué hay fijo en las cosas mudables? «Nada, absolutamente». Somos disímiles a nosotros mismos.
Decimos, con razón, que no hay nada más digno que el alma y, por lo tanto, nada habría más excelente que su conocimiento. Pero el alma es creación de Dios y «nadie puede conocer perfectamente lo que no crió […]. Así que, el imperfecto y miserable hombrecillo, ¿cómo conocerá otras cosas no pudiendo conocerse a sí mismo que está en sí y consigo?». Varias veces insiste Sánchez en la miserable condición del hombre: «La vida es breve y el arte es largo, es infinito; las ocasiones de conocer son pocas y fugitivas; la experiencia es peligrosa, el juicio harto difícil. ¿Quién habrá, pues, verdadero conocimiento de las cosas?». Para conocer algo de manera perfecta deberíamos ser hombres perfectos y, obviamente, no lo somos. «¿Es, por ventura, nuestra alma bastante perfecta para que sepa el hombre algo perfectamente? No».
Otros espíritus escépticos son los de Juan Arce de Otálora y Pedro de Valencia. Encontramos una clara defensa del escepticismo por parte del primero en los Coloquios de Palatino y Pinciano, de la segunda mitad del XVI. Estas palabras bien podrían haber figurado en la obra de Sánchez: «Alcanzar y conocer la verdad de las cosas es imposible, porque lo cierto y verdadero nunca se alcanza ni se acaba de conocer ni entender». Está lo cierto tan escondido, que hemos de contentarnos con conocimientos y demostraciones opinables. El filósofo de referencia de Arce de Otálora es Sócrates, que «vino a saber una sola cosa en limpio, y era que no sabía nada: Hoc scio: quod nescio».
La posición de Pedro de Valencia, un humanista de saber enciclopédico, es más discutida, pero en su Academia sive de iudicio erga vervm ex ipsis primis fontibus (1596) demuestra a la vez un profundo conocimiento de la filosofía escéptica y una actitud comedida y prudente.
Encontramos a menudo aquí y allá, entre nuestros escritores, un tono que nos permite suponer que el escepticismo, al menos como actitud de ánimo coyuntural, estaba más extendido de lo que estamos tentados a suponer. Entresacaremos algunos ejemplos, comenzando por uno bien llamativo, fruto del raudal poético de Lope, El animal de Hungría, obra publicada en 1617, donde topamos con esta rotunda afirmación de Rosaura: «Sin duda es verdad que dudo».
El soneto titulado A una mujer que se afeitaba y estaba hermosa, atribuido por algunos a Bartolomé Leonardo de Argensola (1562-1631), sugiere que si bien nuestros sentidos con frecuencia nos engañan, puede ser hermoso dejarse convencer por la belleza aparente:
Yo os quiero confesar, don Juan, primero,
que aquel blanco y color de doña Elvira
no tiene de ella más, si bien se mira,
que el haberle costado su dinero.
Pero tras eso confesaros quiero
que es tanta la beldad de su mentira,
que en vano a competir con ella aspira
belleza igual de rostro verdadero.
Mas ¿qué mucho que yo perdido ande
por un engaño tal, pues que sabemos
que nos engaña así Naturaleza?
Porque ese cielo azul que todos vemos,
ni es cielo ni es azul. ¡Lástima grande
que no sea verdad tanta belleza!
El camino de la apariencia conduce de manera inevitable a Calderón y a la perplejidad con que observa el mundo en alguna de sus obras.
Este es un fragmento de ‘El eje del mundo. La conquista del yo en el Siglo de Oro español’ (Rosamerón), por Gregorio Luri.






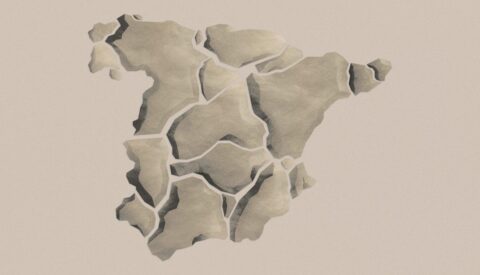



COMENTARIOS